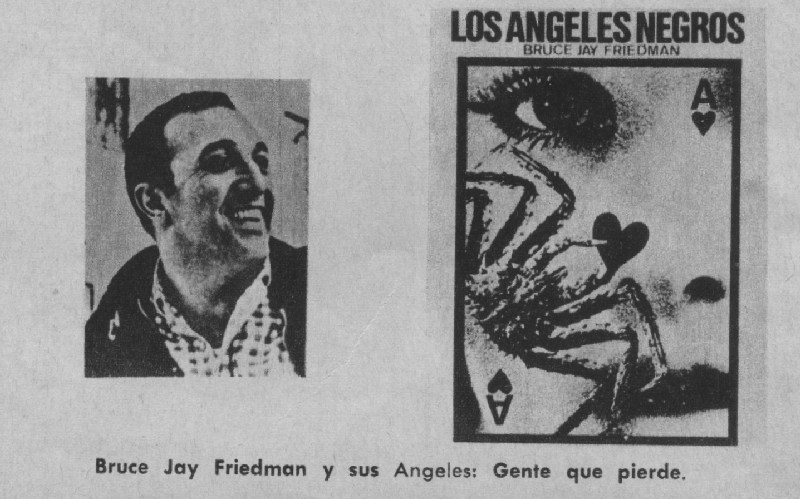
Dejando de lado algunas notorias excepciones se puede afirmar, sin temeridad, que la narrativa norteamericana fragua desde sus orígenes más recientes, mediados del siglo XIX, una alegoría vital en cuyo centro habita el "héroe": personaje solitario, munido de un proyecto existencial, inviolable pese a las contingencias adversas, por el cual triunfa o sucumbe. Mark Twain, Herman Melville son las testas visibles de aquella aventura; el empecinamiento mitológico de Ulises y Prometeo renace en los vagabundeos de Huckleberry Finn, la saga marítima del capitán Ahab y la rebelde negativa de Bartleby.
Ernest Hemingway retoma la herencia; su vida misma devuelve, como un espejo, las elecciones de Nick Adams o Francis Macomber, dos vástagos que le pertenecen. Hombre y obra se tornan, así, ejemplares; otros hijos, humanos éstos, transitarán, con el tiempo, la ruta abierta por "Papá". Algo los diferencia: anhelan la beatitud, deploran la heroicidad. Jack Keruac lidera la patriada; William Burroughs se levanta como el escritor más genial de esta nueva generación perdida.
Habitantes de un mundo controvertido, son, asimismo, febriles; los acontecimientos están al alcance de la mano, imponentes: el final de una guerra, la Depresión del '29, las preliminares de otra masacre cercana, ineludible. Este movimiento de la Historia cae, hecho cenizas, con la fingida paz de 1945; a partir de allí, hasta los umbrales de la década del '50, unos cuantos novelistas que participan en la lucha disecan la experiencia: James Jones (De aquí a la eternidad) y Norman Mailer (Los desnudos y los muertos) encabezan la lista. Pero el tiempo del vértigo culmina; se abre otro, es cierto, pero sus estertores son tenues, solapados. John K. Galbraith pontifica: "Norteamérica ingresa a la era de la opulencia"; el camino cede lugar a la urbe, maremoto de objetos, despersonalización y angustia; el pionero desfallece, amordazado por el traje gris del "hombre organización". Son los personajes de otra guerra; a diferencia de las anteriores, ésta es "fría", un momento suspendido, amenazante, donde cada minuto implica la antesala del desastre total. Cercado por este fantasma todo norteamericano es un manojo de histeria, paranoia, fobias y compulsiones; su conciencia, una trinchera perpetuamente bombardeada.
La Edad de Oro sucumbe, la nueva realidad exige flamantes espíritus capaces de dar cuenta de este sordo, intolerable genocidio; la respuesta no tarda en llegar: a los hombre del '40 —Saul Bellow, Gore Vidal, Traman Capote— se incorporan nuevas huestes. Un género literario, nacido prontamente, copa la primera fila: "Novela cómica", definen los especialistas. Pope de ella es Joseph Heller; su emblema, la lógica demencial de Trampa 22.
Es la respuesta precisa a una carencia que John W. Aldridge —adalid de la crítica literaria posbélica— delata en su ensayo Los escritores de la guerra, después. En él, Aldridge señala que aquel grupo, luego de sus obras iniciales, radiografías de su paso per el Ejército, son incapaces de abarcar "la caótica multiplicidad de sentidos que ahora se despliegan frente a nosotros sobre las superficies y debajo de ellas". Más aún, "si la experiencia del momento actual no ha alcanzado a definirse bajo la forma de un material literario fácil de utilizar, el novelista necesita estar en condiciones de definirlo imaginativamente y de hacer de la dificultad misma de la definición uno de los valores que enriquecen su arte". ¿Cuál es, para Aldridge, la razón de tal impotencia? "En realidad —acusa—, uno de los rasgos desconcertantes de estos escritores, considerados colectivamente, ha sido su aparente incapacidad para abordar su propia experiencia, excepto desde el punto de vista de los estereotipos literarios del pasado inmediato, su incapacidad para descubrir nuevos enfoques más apropiados no sólo para sus talentos individuales sino para las nuevas realidades del momento actual".
En suma, el cónclave en cuestión no hace más que caricaturizar, según Aldridge, los logros singulares de la Lost Generation; Heller elude el mandato; alguien más apuesta por la desobediencia: se llama Bruce Jay Friedman, neoyorquino, nacido hacia 1930. Hijo de una familia judía, Friedman describe en Besos de madre (Editorial Lumen), con un lenguaje en el que se dan cita la comicidad, el sarcasmo y la ironía, el despertar sexual de un adolescente idisch, agobiado por una madre posesiva y castradora; tema que hila, también, El lamento de Portnoy, de Philip Roth.
Después de cursar estudios secundarios en su ciudad natal, Friedman gana el título de periodista otorgado por la Universidad de Missouri; la guerra lo convoca: va a ella como oficial de las Fuerzas Aéreas. Dado de baja, se desempeña como director de una revista y comienza a publicar cuentos y novelas cortas en The New Yorker; en 1963 aparece Stern, novela elogiada por la crítica; en 1967 Besos de madre, redactada hacia 1964, y un volumen de cuentes: Los ángeles negros (Editorial Lumen, Barcelona, 209 páginas), que ancla en la Argentina al compás de una masiva indiferencia.
Los Ángeles. .. es un tableteo sostenido de ingenio y locura; el aura heroica de los antiguos mitos norteamericanos cae deshecha por los martillazos de un humor corrosivo y grotesco que roza el espanto. ¿Quiénes son, entonces, los protagonistas de estas fábulas? Friedman responde: "Miserables, fracasados, drogados, jorobados, perversos, negros, judíos, en una palabra: gente que lleva la de perder".
Neuróticos, estos seres perdidos en la urdimbre de la opulencia ofician extraños ritos movilizados por caprichosas asociaciones. Gunther, por ejemplo, en "El chico de Brazzaville", se convence de que la única manera de salvar a su padre de una enfermedad mortal es lograr que el dueño de la empresa, donde recluta como oficinista, acceda a formar parte de un conjunto beat. Harris, en "El puñetazo", acicateado por su mujer, siente que su vida habrá de realizarse en el instante que logre ubicar un excelente golpe en el rostro de alguien. El médico de "El inversionista descubre que la fiebre de un enfermo sigue, paso a paso, las oscilaciones de la Bolsa; Gorsline, "La tabla de la muerte", busca obsesivamente un madero que le revelará el modo en que la Parca ha de presentársele.
Víctimas de una realidad que no perciben, compensan la carencia transformando sus neurosis en verdad única; ejecutan al máximo la irracionalidad que los pulsa, están ahítos de culpa, fantasías perversas, pequeños rencores, insólitas venganzas. Son desechos vivientes, mapa de frustraciones abalanzado sobre los otros; un delirio común los acerca: en él, y por él, viven y mueren. A diferencia de los "héroes" de Hemingway, Melville o Stephen Crane, cualquier tipo de epicidad les está vedado: sus misiones son opacas, no les deparan, ni siquiera, el suicidio conmovedor de los hombres de Francis Scott Fitzgerald.
Atomizados, cincelan el mundo a la medida de su enfermedad; hablan y actúan como los arquetipos hollywoodenses, se expresan con la jerga del comic, la publicidad y la televisión. Creen actuar "verdaderamente" —esta palabra golpea la mayoría de los relatos—; en rigor, no hacen más que duplicar, en la cotidianeidad de la existencia, un orbe de encubrimientos y mistificaciones que los digita y alecciona. El aventurero de las viejas sagas pierde todo vigor, su lugar lo ocupa, ahora, un esperpento alienado, huérfano de voluntad, sin rasgos personales. Nada elige; ignorante, sirve, en cambio, al ritual de la opulencia que estampa, como premio, sobre su carne, el signo de la muerte.
Testimonio de una bancarrota social y moral, 'Los ángeles negros' dibuja una parábola sangrienta de la Norteamérica contemporánea; la furia vertiginosa que alienta su lucidez y el humor desesperado que lo invade son las cifras de una debacle que desmiente, rotundamente, el sospechoso optimismo del economista John Kenneth Galbraith.
18/1/72
Primera Plana
|
|
|
|