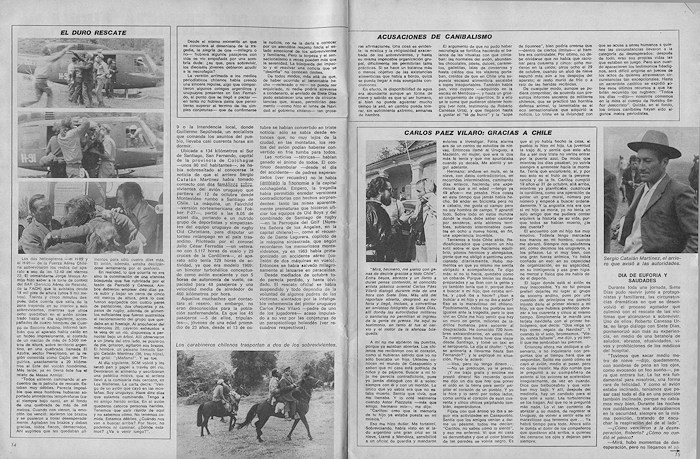Volver al índice
del sitio
El redactor Oscar Giardinelli y el fotógrafo Mariolino Castellazzo volaron a Chile en busca de los testimonios más emocionantes del rescate de los rugbiers uruguayos que sobrevivieron a la tragedia aérea del 13 de octubre pasado. El despliegue de la información recogida, reportajes y notas gráficas que sigue incluye la pequeña foto de la derecha, homenaje de gratitud al amigo Carlos Páez Vilaró (centro), verdadero pilar del suceso final y padre de uno de los sobrevivientes, quien colaboró con Siete Días como un fotógrafo más del staff

"Veníamos volando bien,
cuando de pronto sentimos las turbulencias desde
abajo, desde la cordillera". A poco de pisar el
Hospital San Juan de Dios, en San Fernando,
provincia de Colchagua (Chile), Roberto Canessa
Urta (19, estudiante de Ingeniería Mecánica e
integrante del equipo uruguayo de rugby Old
Christians) charló —el sábado 23— con un redactor
de Siete Días, y dibujó un panorama del accidente
que —el viernes 13 de octubre pasado— envolvió en
una tragedia al avión Fairchild de la Fuerza Aérea
Uruguaya, en plena Cordillera de los Andes. "Sentí
que los motores aflojaban su fuerza y miré por la
ventanilla. Ahí nomás estaba la nieve. Un pico a
dos metros del ala del aparato parecía salir de
entre las nubes, como surgido del cielo. Era
increíble. Me asusté, pero me dije: Bueno, acá hay
que empezar a cantar, a ver si..., la cosa pasa.
Mientras el avión no choque —me recomendé— hay
esperanzas. De repente entoné alguna vieja canción
que ahora no recuerdo. Y en ese momento sentimos
que el piloto les daba mucha potencia a los
motores —justo antes había habido dos grandes
pozos de aire—, y sentimos un golpe, como un
estampido y un sacudimiento general. Yo pensé:
Bueno, ahora que el avión chocó, vamos a ver cómo
es la muerte. Mis compañeros empezaron a gritar:
¡Por favor, Jesús; por favor, Dios... Y después el
roce brutal, mientras suponía que el avión se
deslizaba por algún lado, inexplicablemente. No se
veía nada, todo era blanco, como una niebla, o
nieve, no sé, sólo los asientos que se sacudían y
yo esperaba el choque contra algo. Alguna vez
íbamos a frenarnos. Parecían pasar siglos, porque
un avión que se desliza por la nieve a 450
kilómetros por hora necesita gran distancia para
frenarse. Por suerte, se frenó nomás, poco a poco.
Y quedamos en la nieve, quietitos, y acto seguido
se sintió una... entrada de aire brutal", helado,
un alud de nieve y... después los lamentos, los
gemidos de los heridos, algún llanto. Yo me
levanté —tenía un golpe en la cara— y miré a mi
compañero, que estaba ileso. Entonces empezamos a
sacar gente de entre los fierros retorcidos".
"Cuando llegó la noche,
caímos rendidos, agotados. Habíamos alcanzado a
sacar lo que pudimos, los asientos —que fueron
convertidos en colchones para los heridos— y nos
hicimos frazadas con los forros. Alguien,
providencialmente, tenía un cortaplumas. Todo lo
utilizable se aprovechó para tapar los agujeros
del fuselaje y resguardarnos del frío. No sabíamos
muy bien dónde estábamos. El comandante, poco
antes, nos había informado que nos acercábamos a
Curicó, de modo que creíamos estar en territorio
chileno. Entonces decidimos que la mejor manera de
afrontar la situación era organizadamente y con
mucha fe. Sacamos a los muertos y ubicamos bien a
los heridos para aprovechar el poco espacio que
nos brindaba el pedazo de avión en que estábamos".
"Al día siguiente,
algunos compañeros trajeron nieve para hacer agua.
Lo más importante era no deshidratarnos. Las latas
de los asientos, con el reflejo del sol, nos
ayudaban a derretirla. Además, había vino y
chocolates para darle a la gente y entrar en
calor. Seguimos tapando agujeros y logramos
convertir el avión en un refugio. Nos unía la fe y
tratábamos de pensar en cosas agradables,
entretenernos y alejar las tristezas. Una pequeña
radio nos ayudó mucho. Al segundo día, como a las
10 de la mañana, escuchamos dos jets que pasaban,
y también un bimotor. Incluso nos hizo una cruz
encima, y creíamos que estábamos salvados.
Esperamos una patrulla que viniera por tierra,
pero infructuosamente. Ese fue el comienzo de
nuestra larga aventura".
LOS DIAS INTERMINABLES
A las 5.50 de la mañana
del pasado sábado 23, Celso Parra barría la vereda
del Hospital San Juan de Dios, en San Fernando
—una ciudad con menos de 40 mil habitantes, un par
de cines y un ritmo de vida netamente
provinciano—, mientras, adentro, dormían ocho de
los sobrevivientes de la tragedia. Una mueca casi
cómica le surcaba el rostro; musitaba algunas
palabras ininteligibles. Cuando vio a los hombres
de Siete Días bajar del automóvil con el que
viajaran desde Santiago no pareció sorprenderse.
—Buenas —dijo
calmosamente.
Inmediatamente, cruzó
la escoba a lo ancho de la puerta de entrada y,
suave "pero firmemente, afirmó:
—No se puede entrar;
están descansando.
En realidad, toda la
ciudad parecía conmovida desde la tarde anterior.
El deambular periodístico se inició allí, con
recorridas infructuosas —al principio— hasta el
Regimiento de Infantería Número 9 o la Intendencia
local, donde Guillermo Sepúlveda, un socialista
que comanda los asuntos del pueblo, llevaba casi
cuarenta horas sin dormir.
Ubicada a 134
kilómetros al Sur de Santiago, San Fernando,
capital de la provincia de Colchagua —unos 90 mil
habitantes—, se había sobresaltado al conocerse la
noticia de que el arriero Sergio Catalán Martínez
había tomado contacto con dos famélicos
sobrevivientes del avión uruguayo que partiera el
12 de octubre desde Montevideo rumbo a Santiago de
Chile. La máquina, un Fairchild —versión
norteamericana del Fokker F-27—, partió a las 8.05
de aquel día, portando a un nutrido grupo de
deportistas y simpatizantes del equipo uruguayo de
rugby Old Christians, para disputar un torneo
relámpago en el país trasandino. Piloteado por el
coronel Julio César Ferradás —un veterano con
5.117 horas de vuelo y 29 cruces de la
Cordillera—, el aparato sólo tenía 729 horas de
actividad, ya que era modelo 1969: un bimotor
turbohélice conceptuado como avión excelente y con
5 horas de autonomía de vuelo, capacidad para 48
pasajeros y una velocidad media de alrededor de
460 kilómetros por hora.
Aquellos muchachos que
contactara el resero, sin embargo, no eran
desconocidos para la población sanfernandeña. Es
que los 45 pasajeros —5 de ellos, tripulantes—,
jóvenes de una edad promedio de 23 años desde el
13 de octubre se habían convertido en triste
noticia: sólo se sabía desde entonces que, no muy
lejos de la ciudad, en las montañas, los restos
del avión podían haberse convertido en fría tumba
para todos.
Las noticias —tétricas—
habían ganado el ánimo de todos. El continuo
deambular —desde el día del accidente— de padres
esperanzados (ver recuadro) no le había cambiado
la fisonomía a la capital colchagüeña. Empero, la
tragedia había permitido enredar versiones
contradictorias con hechos sorprendentes: tanto
las misas aparentemente prematuras que hicieron
oficiar los equipos de Old Boys y del combinado de
Santiago de rugby —en la Parroquia del Golf
(Nuestra Señora de los Ángeles, en la capital
chilena)—, como el recuerdo de Dante Lagurara,
copiloto de la máquina siniestrada, que según
recordaron los memoriosos montevideanos, ya en
1963 había protagonizado un accidente aéreo
(colisión de dos máquinas en vuelo). Entonces se
había salvado milagrosamente al lanzarse en
paracaídas.
Desde mediados de
octubre todo parecía perdido, y hasta olvidado. El
rescate oficial se había suspendido y todo
dependía de la voluntad de algunos padres de las
víctimas, alentados por la infatigable vehemencia
del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró —padre de
uno de los jugadores— acaso impulsado a su vez por
las conjeturas de un parapsicólogo holandés (ver
recuadros respectivos).
DIA DE EUFORIA Y
SAUDADES
Durante toda una
jornada, Siete Días pudo revivir junto a
protagonistas y familiares, las circunstancias
dramáticas en que se desenvolvió el proceso
agotador que culminó con el rescate de las
víctimas que alcanzaron a sobrevivir. Uno de
ellos, Roberto Canessa Urta, en largo diálogo con
Siete Días, pormenorizó aún más su experiencia, en
medio de una batahola de saludos, abrazos,
efusividades. vivas y prohibiciones de los médicos
del hospital.
"Tuvimos que sacar
medio metro de nieve —dijo, quedamente, con
sombras de pena en los ojos, como evocando un feo
sueño—, para que entrara luz. La luz era
fundamental para nosotros, una forma rara de
felicidad. Y como el avión estaba inclinado,
teníamos que pasar casi todo el día en una
posición también inclinada, porque no cabíamos muy
bien. Durante las noches nos cuidábamos, nos
abrazábamos en la oscuridad, siempre en la misma
posición, tratando de escuchar la respiración del
de al lado".
—¿Cómo vencieron a la
desesperación, Roberto? ¿Cómo no cundió el pánico?
—Mirá, hubo momentos de
desesperación. pero no llegamos al pánico porque
siempre supimos y sabemos que el pánico es
totalmente inconducente. Puede ser que en el
momento del alud hubiera un poco de terror, pero
nadie quiso salir a correr porque sí. Lo que
hicimos fue tratar de salvar a los compañeros. Yo
me hundí y creí que me moría, no podía respirar.
Pero sentí que alguien escarbaba la nieve y me
rescataba. Más que pánico, lo que sentíamos era la
desesperación por no dar abasto. Igual que cuando
escuchamos que se terminaba la búsqueda; fue muy
bravo eso, y ahí tomamos conciencia de que salir
gritando por la nieve no tenía sentido. Debimos
serenarnos más que nunca.
El alud que casi los
extermina el 29 de octubre, a la hora del
crepúsculo, fue uno de los hechos más
desgraciados. Fue descripto a Siete Días por
Fernando Parrado Dolgay (23, estudiante de
Ingeniería, rugbier): "Estábamos todos dentro del
avión. Habíamos hecho unas camas colgantes para
los heridos y los demás dormíamos en los
portaequipajes. Más o menos nos habíamos
acomodado, cuando a eso de las 7 de la tarde, de
repente, sentimos dos ruidos que parecían
estallidos tremebundos. Me asusté y traté de
salir, pero
en seguida me vi
muerto. No podía respirar, me pisaban, algo
pesadísimo me aplastaba, no entendía nada... Salí
como pude y me puse a ayudar a los demás. Allí
murieron siete personas...".
LA SUPERVIVENCIA, LA FE
Y LA ORGANIZACION
El misticismo en San
Fernando era notable. Se lo vivía en el ambiente,
como a una parte más del aire que se respiraba. La
mañana, radiante de sol, inundaba el valle,
mientras toda la población se había volcado hacia
el hospital. Esos muchachos uruguayos eran un poco
los hijos de cualquier chileno; cualquiera parecía
intuir que su solidaridad —aunque fuera emocional—
era imprescindible. Docenas de periodistas
rondaban entre la gente, entre los sencillos
héroes a la fuerza. En un aparte, Roberto Canessa
Urta continuó su relato a Siete Días.
—¿Cómo vivieron la
emergencia, el tiempo, la espera... ?
—Diariamente hacíamos
caravanas en busca de alimentos. Racionamos los
víveres y aguzamos el ingenio para que a todos nos
tocara un poco de todo. La otra parte del avión
estaba a tres días de camino. En una excursión
logramos
descubrir, por ejemplo,
25 cartones de cigarrillos y 500 cajas de
fósforos. Incluso rescatamos de entre los restos
un mazo de naipes, con el cual jugábamos mientras
escuchábamos la radio para entretenernos. Hasta
llegamos a confeccionar una lista de 63 lugares
posibles donde ir a comer cuando nos encontraran.
—¿Hacían patrullajes
para ver si alguien los localizaba?
—Sí, desde los primeros
días. Nos turnábamos, pero siempre teníamos la
sensación de girar alrededor de un mismo punto.
Pero acaso la real
visión de lo que la fe había provocado en los
sobrevivientes la daba Carlos Páez Rodríguez (19,
estudiante de Agronomía), quien aún se mostraba
como uno de los más emocionados. Todavía conmovido
por el reencuentro con su padre —motor del rescate—
y por la experiencia vivida, dialogó con Siete
Días, mientras acariciaba insistentemente un
montón de cadenas y rosarios que le colgaban del
pecho, como un suntuoso y tétrico peto de oro y
plata: las cadenas de sus compañeros muertos.
—Decí lo que quieras,
Carlitos.
—Lo único es que a
pesar de que viví una experiencia muy triste, fue
la más importante de mi vida, por lo que aprendí
de la actuación como equipo y porque los
principios aprendidos en el Colegio Christians
Brothers (al cual pertenece el equipo de rugby) se
repitieron: cuando se hacía un gol no era de uno,
sino de los quince. Y ahora fuimos dieciséis:
teníamos un linesman... Además, aprendimos a ser
apóstoles, a predicar una fe desde adentro, que se
nos aumentó en un millón por ciento.
—¿Qué fue lo que más te
preocupaba?
—Mi familia. Después de
esto uno sale endurecido para la vida, pucha,
claro que sí. Y en la impotencia es que uno se
incentiva, y eso me preocupaba mucho. Hablábamos
de comidas y de campo y reinaba gran camaradería,
a pesar de cierto nerviosismo cotidiano.
—¿Qué era lo más
importante para ustedes, más allá del obvio deseo
de salvarse? ¿La comida?
—No era el aspecto
alimentario, sino el psicológico. El mantenimiento
de la moral. Nos alimentábamos con las reservas
que había en el avión, latas de conserva, y en
fin, un racionamiento muy meticuloso. Cuando salió
la expedición de los muchachos, los que nos
quedábamos comíamos menos y ellos más. Teníamos
bastante chocolate y esas cosas. Como no había un
líder, todos asumimos el comando del grupo.
También sacábamos líquenes de las rocas, una
especie de hongo que al principio sabía
horriblemente, pero que después se hicieron
riquísimos.
—¿Y cómo fue el
reencuentro con la civilización?
—-Cuando llegaron los
primeros auxilios ya estábamos advertidos,
inclusive nos peinamos todos...
LA VUELTA AL HOGAR
En una silla de ruedas,
José Luis Inciarte (24, estudiante de Agronomía)
era el que se encontraba en peor estado físico.
Increíblemente desnutrido, herido en manos y cara,
con una avanzada infección en la pierna izquierda,
habló lentamente, con la voz entrecortada.
—Yo había perdido la
fe, pero acá la recuperé. Lo que vale es el
resultado, porque todo lo que pasamos fue
tremendo. El que flaqueaba se moría.
—¿Qué hacían cuando la
fe disminuía? ¿Rezaban?
—Sí, siempre había uno
que resurgía con una fe más grande, y levantaba el
ánimo de todos. La fe llegó a tal extremo de
decir, sin saberlo, que el viernes los muchachos
habían llegado a la civilización, como realmente
ocurrió.
—¿Dónde creían que
estaban?
—Cerquita de Curicó.
Por eso la excursión de Fernando y Roberto. Si
hubiéramos sabido que estábamos en la Argentina
habríamos ido para el otro lado.
—¿Tenían mapas o alguna
manera de ubicarse cartográficamente?
—Sí, había dos, que se
los llevaron los muchachos que salieron primero.
Uno era de la Esso y el otro, muy completo, tenía
metros y curvas de nivel. De todos modos, creímos
estar a 30 kilómetros de Curicó.
—¿Y vos qué hacías?
—Y bueno..., salía a
buscar hierbas hasta que me agarré esta infección
que me obligó a quedarme postrado. Subíamos a las
rocas más altas para conseguir líquenes.
—¿Qué vas a hacer,
ahora?
—Y... volver a
trabajar, a estudiar para terminar mi carrera. Me
falta muy poquito...
LAS COSAS SIMPLES DE LA
VIDA
Sobre la siesta se
improvisó una conferencia de prensa en la que
todos los sobrevivientes pudieron dialogar con el
periodismo. En un ambiente de recogimiento y
exaltación, paradójicamente, se pudo obtener un
panorama más amplio de la odisea vivida. Claro que
el saldo de la aventura lo dio Fernando Parrado,
un longilíneo y barbado rugbier que caminó por las
cumbres junto a Roberto Canessa durante diez días
hasta encontrar al primer humano. "Lo que sé
—afirmó— es que la vida es lo más maravilloso del
mundo". Una redundancia acaso, que más allá de su
obviedad, encerraba un auto-aliento que lo salvó
de la muerte. "El hombre en la desgracia se
fortalece —prosiguió—, y es entonces, al salvarse,
que uno aprecia el agua que sale de la canilla, el
vuelo de un pájaro, algo verde. Volver a la vida
normal, disfrutar un pedazo de pan con manteca o
tomar una Coca-Cola, cualquiera de las cosas más
simples de la vida, de pronto permiten que uno
recobre la noción de lo hermoso que es vivir".
_______________________
Recuadros de la crónica
LA PARAPSICOLOGÍA Y LOS
ENIGMAS SUBSISTENTES
Según informaron los
diarios y otros medios noticiosos, a la fe
religiosa de los supervivientes se agregó, como
elemento fundamental del éxito del operativo de
rescate, la clarividencia de un parapsicólogo
holandés. Según esas informaciones, Páez Vilaró
habría basado su perseverancia en el testimonio de
Gerard Croissiet, quien habría "visto" vida
alrededor del avión caído, al que ubicaba "al lado
de una laguna junto a la cual los pasajeros
encontraban sustento". Se habló, incluso, de un
mapa que habría enviado al plástico oriental, y de
una veintena de llamadas telefónicas de larga
distancia que habrían sostenido.
Si bien la versión del
parapsicólogo coincidía con ciertos datos —por
ejemplo, la manera en que cayó el aparato; la
descripción de una gruesa vena en la frente del
piloto-, "visto" como gordo y sudoroso—, Siete
Días logró establecer, en el viaje de Santiago a
San Fernando, una trama diferente, que mantiene
las incógnitas. Bernardo Barrientes, un conocido
radioaficionado de la Universidad Técnica
Nacional, explicó que su amigo y colega Celso
Barros había sido quien logró el contacto que
desató la imaginación de muchos. Este es su
testimonio: "Al cabo de ocho días de búsqueda
infructuosa, se dejó de patrullar puesto que,
según disposiciones de la Dirección de Aeronáutica
de Chile, si no hay rastros se supone que ya no se
encontrarán sobrevivientes. Hay una reglamentación
internacional al efecto, por la que toda
emergencia se declara por un período determinado,
de una semana. De no encontrarse datos fidedignos,
se abandona la faena ya que los costos de una
operación de salvataje son harto elevados. Dicha
reglamentación la dicta la IATA. Pero ocurrió que
a los dos o tres días de finiquitado el rastrilleo
de las montañas, un presunto clarividente holandés
supo de este accidente. A través de un médium
comenzó a indagar a los espíritus dónde estaba la
máquina. La respuesta dio como sitio un paraje a
180 kilómetros al Sur de Santiago, hacia el lado
Oeste. Esto se supo porque un radioaficionado
holandés se comunicó con otro brasileño, quien a
su vez dio cuenta de la noticia a mi amigo Barros,
que fue el que avisó a las autoridades chilenas.
Entonces el SAR, Servicio Aéreo de Rescate,
recomenzó la búsqueda, a instancias también de
Páez Vilaró, pero sobre el sector costero. Lo
curioso es que si bien esto no arrojó resultado
alguno, ahora que se encontró el avión, se supo
que está situado a exactamente 180 kilómetros al
Sur de Santiago, pero sobre el lado Este. Lo que
quizá nunca se sepa es si el clarividente acertó o
no, o si el error provino de quien recibió la
información."
TESTIMONIOS
Mientras los
sobrevivientes eran atendidos, Siete Días pudo
constatar el estado de ánimo general, y más aún,
las diferentes maneras de adhesión de quienes de
una u otra forma estuvieron cerca de la tragedia,
ya como protagonistas, ya como testigos. He aquí
la suma de versiones recogidas:
• Comandante Lauro Díaz
Escalada, piloto de PLUNA, el hombre que más
tiempo de vuelo tiene en el Uruguay —22.000
horas—, desde hace 35 años: "Mi opinión técnica
del accidente se basa en la apreciación de que
hubo un error evidente de navegación; es decir que
se tomó rumbo a Santiago en una posición que se
llama planchón, creyendo estar en Curicó. E
iniciaron el descenso, creyendo que estaban en un
valle. Pero estaban en plena cordillera. Luego,
cuando el avión perdió velocidad, chupado por la
turbulencia, creo que se produjo un hecho casual:
sin quererlo, la máquina adquirió velocidad de
aterrizaje, siguiendo una trayectoria paralela a
la ladera de la montaña. El avión era muy seguro:
un Fairchild bimotor a turbohélice, con motores
Rolls Royce Dart, y con el más moderno
instrumental".
• César Charlone,
embajador uruguayo en Chile: "Numéricamente son
más los muertos que los vivos, pero multiplique
usted la alegría de dieciséis familias... La
felicidad de los salvados permitirá mitigar el
dolor de los que no pudieron ver a sus hijos".
• Coronel Enrique Morel
Donoso, jefe del Regimiento 9, Colchagua: "Tomó
esta tarea como si se tratara de salvar a hijos
míos. Me desgarró la constancia de estos padres
que nunca creyeron que no quedasen esperanzas".
• Angélica Salas, 20,
enfermera del Hospital San Juan de Dios, de San
Fernando: "Cuando vinieron, los muchachos
gritaban: "¡Viva Chile! ¡Viva Uruguay! y estaban
eufóricos. Algunos
lloraban, otros
rezaban, y cada vez que tuve que llevarles
medicamentos, suero o comida, me decían no lo
puedo creer. Uno me dijo que "creía estar entre
ángeles".
• Roberto François, 55,
dos hijos, médico radiólogo, padre de uno de los
accidentados, en vuelo de Montevideo a Santiago,
en la madrugada del sábado 23: "Fueron setenta
días horrorosos. Fui perdiendo las esperanzas
después del octavo día y sentí que el mundo se me
venía abajo; supuse que morirían de inanición y de
frío. Hoy (por el viernes 22), escuché la noticia
en la radio y no lo podía creer. Aún ahora me
cuesta pensar que estén vivos. Inmediatamente
tomamos la decisión de viajar y ahora, se imagina,
¿no? Ya estábamos desahuciados, en un clima de
tragedia, de angustia permanente. Yo estaba caído,
abatido, sin ganas de hacer nada. No tenía fuerzas
y esperaba que el tiempo comenzara a borrar todo.
Pero el tiempo no borra nada, y yo tenía que
seguir siendo el pilar de la familia, no dejar que
se cayeran mi mujer, mi otra hija. Por eso todavía
no puedo vivir, mi clima de fiesta. Todavía no lo
puedo creer".
• Graciana Manini, 17,
estudiante de secretariado, novia de Roberto
François Álvarez; también en vuelo de Montevideo a
Santiago: "Estos setenta días..., bueno, yo
siempre tuve esperanzas, soñaba con que volverían
y los iba a esperar en el aeropuerto y hacíamos
fiestas y... Ese sueño me ayudaba a seguir
confiando. Y cuando supe que vivía me largué a
llorar: era el desahogo porque mi sueño se
cumplía".
• Mercedes Urta de
Canessa, madre de Roberto: "Dormía con calmantes y
nunca me resignaba, mientras mi esposo buscaba a
los chicos. Cuando me avisaron que Robertito
estaba vivo grité de emoción. Después pedí a Dios
que se hubieran salvado todos".
EL PRIMERO QUE PISÓ
TIERRA URUGUAYA
El domingo 24, a
mediodía, el corresponsal de Siete Días en
Montevideo, Antonio Mercader, entrevistó al
primero de los sobrevivientes del avión
siniestrado. Este es su informe:
Le falta rendir dos
exámenes para graduarse de ingeniero agrónomo y
tiene 26 años. Daniel Fernández Strauch (a la
izquierda, en la foto) viajó a Chile como
acompañante del equipo de rugby de Old Christians,
junto a dos primos también salvados: Eduardo y
Adolfo Strauch Urioste. He aquí sus escuetas
palabras:
"Me levantaba temprano.
Salía a escuchar la radio o a derretir hielo para
tomar agua. Teníamos abundancia de cigarrillos,
aunque tratábamos de racionarlo todo. Rezábamos
todas las noches; esto nos ayudaba a mantener el
ánimo. Cuando alguien decaía lo alentábamos entre
todos. Siempre fui optimista. Cuando nos enteramos
el día antes de que nos descubrieran que
nuevamente se había suspendido la búsqueda muchos
se desalentaron. Yo dije que al día siguiente nos
encontrarían. Fue presentimiento cierto. Desde
allí supe de la prisión de Jorge Batlle, del
triunfo de Nacional en el campeonato, de la
renuncia de Sanguinetti, de la escasez de yerba y
cigarrillos. Y casi me enloquecí con las ganas que
tenía de tomar mate".
EL DURO RESCATE
Los dos helicópteros
—el H-89 y el H-91— de la Fuerza Aérea Chilena
sobrevolaron los restos del aparato a eso de las
12.40 del viernes 22. El comandante Jorge Massa
Ar-mijo hizo saber a la torre de control del SAR
(Servicio Aéreo de Rescate, de la FAOH) que lo
avistaba desde 18 mil pies de altura (unos 6 mil
metros). Treinta y cinco minutos después daba
cuenta que salía de la zona trayendo en su
interior a seis sobrevivientes, mientras que otros
ocho quedaban en el avión siniestrado hasta el día
siguiente, acompañados de cuatro hombres del
Cuerpo de Socorro Andino. Informó también que el
aparato había caído en un faldeo impresionante, al
costado de un macizo de más de 5.500 metros de
altura, sobre territorio argentino, en una
quebrada llamada El Azufre, sector Perejiliono, en
la región conocida como Cajón del Tinguirica,
exactamente a 20 kilómetros al Este del volcán
homónimo. Más tarde, ya en tierra éste fue el
relato de Massa Armijo:
"Todos salieron
caminando al encuentro de la patrulla de rescate.
Estaban muy débiles. Parecía imposible que esos
hombres hubieran soportado semejantes temperaturas
(casi siempre bajo cero), en el fondo de una
quebrada de más de mil metros. Cuando nos vieron,
la emoción los venció: abrieron los brazos y se
pusieron a llorar desesperadamente. Agitaban los
brazos y daban gracias, todos flacos, demacrados.
Ahí supimos que les quedaban alimentos para sólo
cuatro días más. El avión, además, estaba
deslizándose lentamente por el deshielo.
En realidad, lo que
ocurría no era sino la culminación de una afanosa
búsqueda que fue rubricada por el tesón de Parradó
y Canessa. Ambos debieron emplear diez días para
subir y bajar un cerro de cinco mil metros de
altura, para lo cual fueron equipados con cuatro
pares de pantalones, dos chaquetas y zapatos de
rugby, además de alimentos suficientes que fueron
sustraídos al racionamiento del grupo que quedaba
en el fuselaje. Al anochecer del miércoles 20,
cayeron exhaustos a la vera de un río, dispuestos
a pernoctar bajo un árbol. Allí observaron a un
jinete del otro lado, se pusieron de pie,
gritaron, agitaron sus brazos. El hombre, un
paisano llamado Sergio Catalán Martínez (36, tres
hijos), les gritó: "¡Mañana!". Y se fue.
Al día siguiente, SCM
volvió y les lanzó pan y papel a través del río.
Devoraron el alimento y escribieron una patética
misiva, que el arriero llevó a la comisaría más
cercana, en Los Maitenes. La carta decía: "Vengo
de un avión que cayó en las montañas. Soy
uruguayo. Hace diez días que estamos caminando.
Tengo a mi amigo herido arriba. En el avión
quedaron catorce personas heridas. Tenemos que
salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos
comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar
arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde
estamos? ¿Va a venir luego?".
CARLOS PAEZ VILARO:
GRACIAS A CHILE
"Mirá, hermano, me
siento con ganas de decirle gracias a todo Chile".
Entre besos, abrazos y un llanto a duras penas
contenido, el conocido artista plástico oriental
Carlos Páez Vilaró dialogó durante más de una hora
con Siete Días. Más allá del reportaje abierto,
desgranó su euforia y llegó, incluso, a
convertirse en amistoso fotógrafo de Siete Días,
allí donde las autoridades militares o sanitarias
no permitían el ingreso de la gente de prensa. He
aquí su testimonio, en tanto él fue el nervio y el
motor de la afanosa búsqueda:
A mí no me abrieron las
puertas, porque ya estaban abiertas. Los chilenos
me recibieron con el corazón, como si hubieran
sabido que yo no sólo buscaba un hijo. Ustedes
conocen mi mundo de Casapueblo y saben que mi casa
está poblada de niños y de pájaros. Buscar a mi
hijo me parecía contradictorio, pues yo jamás
dialogué con él a solas: siempre con él y con un
montón. Lo único que yo sabía era que no estaba
muerto. Sentía que vivía, que me llamaba. Y lo
noté realmente cuando Astor Piazzolla —más que
amigo, hermano mío—, me dijo:
"Carlitos: creo que la
memoria de tu hijo ya estaba puesta en mi música."
Eso me hizo dudar. Me
fortalecí. Sobrevolando, había visto en el lado
argentino una gran cruz en la nieve, llamé a
Mendoza, sensibilicé a un oficial de guardia y
mandaron aviones a investigar. Falsa alarma era de
un centro de estudios de nieves. Entonces llamé al
Uruguay, a Madelón, mi mujer, que era la que más
fe tenía y que me apuntalaba cuando yo decaía. Me
alentó y seguí adelante.
Hermano: anduve en
mula, en la nieve, con datos contradictorios, en
recorridas interminables, caminando días enteros,
haciendo una experiencia que a mi edad —tengo ya
49 años— me pesaba. Hice cosas en este tiempo que
jamás había hecho. Sé andar en bicicleta pero no a
caballo, me gusta el campo pero no soy hombre de
campo. Y aprendí todo. Sobre todo en estos mundos
donde la mula debe saber caminar por senderos,
ante abismos terribles, subiendo interminables
cuestas en ocho o nueve horas, en fin, una
experiencia increíble.
Teníamos a todo Chile
atrás. Radioaficionados que crearon un hilo sutil
sobre el que hacíamos equilibrio, pilotos heroicos
y abnegados, gente que me obligó a sentirme
emocionado diariamente. Hubo momentos en que yo
mismo me sentía obligado a acompañarlos. Te digo
más: si no lo hacía, quedaba como un cobarde.
Porque tenían las mulas preparadas y se iban con
la gente y yo también tenía que ir, porque iban a
buscar a mi hijo, que estaba arriba, y ¿qué iba a
hacer? ¿Iban a buscar a mi hijo y yo no iba a
estar? Eso es lo maravilloso del chileno.
Posiblemente, todos los pueblos son iguales ante
la tragedia, pero lo que viví en Chile me hizo
sentir que hay un muro de gente, millones de
ladrillos humanos para socorrer al desgraciado. He
conocido 720 hombres extraordinarios, en estos
días. Te cuento que hasta tuve que viajar desde
Santiago, y tomé un taxi en el aeropuerto. Le dije
al chofer: "¿No se animaría a llevarme hasta San
Fernando?", y le expliqué mi situación. Pero le
aclaré:
—Vea, pero no tengo
dinero ...
—No se preocupe, yo le
presto.
¡Y me trajo gratis y
encima me prestó dinero! No recuerdo quién me dijo
un día que hay que poner el oído en la tierra para
sentir palpitar el corazón de un pueblo. Y yo lo
hice y lo sentí por todos lados, como sentía el
corazón de esos cuarenta y cinco chicos palpitando
también, esperándonos.
Fijate con qué ánimo yo
iba a seguir mis actividades en Casapueblo. Sentía
que los amigos venían a darme un pésame, todos me
decían: "Carlitos, no sabes cómo lo siento", y eso
me enfermó. Vi que mi casa se derrumbaba y que el
color blanco de las paredes se volvía negro. Es
que si yo había hecho la casa, al pueblo lo hizo
mi hijo. La juventud la trajo él, y sentía que
este año iba a ser muy triste no verlos entrar por
la puerta azul. De modo que mientras los días
pasaban, yo volvía siempre a arremeter hacia la
montaña. Tenía que encontrarlo, sí, y por eso esto
es el fruto de la perseverancia y de la fe.
Carlitos cumplió 19 años el 31 de octubre, allá
arriba, mientras yo planificaba: cuadriculé la
cordillera, como una operación de pintar un gran
mural, número por número y empecé a buscar
ordenadamente. Y la angustia mía era que si mi
hijo se moría, yo no tenía un solo amigo que me
pudiera contar siquiera la historia de su vida,
porque todos se habían muerto, ¿te das cuenta?
El encuentro con mi
hijo fue muy emotivo. Todavía tengo marcadas sus
manos en mi hombro, cuando me abrazó. Siempre nos
saludamos así, como decimos los uruguayos, a los
piñazos. Lo vi muy bien, con una gran fuerza
anímica. Yo había confiado en eso: en su capacidad
de organización, en su sagacidad, en su
inteligencia y esa gran higiene mental y física
que les había dado el deporte.
El lugar donde está el
avión es muy inaccesible. Yo no fui porque preferí
dejarles mi lugar al grupo de socorro andino, pues
por una cuestión de principios me pareció injusto
darle el primer abrazo a mi hijo, ya que hubiera
preferido abrazar a los cuarenta y cinco al mismo
tiempo. Simplemente le mandé una tarjeta navideña
con el primer helicóptero, que decía: "Que valga
un hijo como regalo de Navidad". Y cuando lo vi
solo, bromeamos. "Viejo, nunca fallaste", me dijo,
y yo sentí que me temblaban las piernas.
Entonces ahora me
dediqué a observarlo, a no inquietarlo con
preguntas que el tiempo hará que se respondan.
Solito me contó cómo se cayó el avión, medio al
pasar, pero no quise insistir. Me dijo nomás que
le preguntó a su compañero de asiento si los
aviones se aceleraban irregularmente, de vez en
cuando. Dice que balbuceaban y que volaban muy
bajo. Y allí, después del mediodía, hay un candado
para el que sale a volar. Las turbulencias se los
tragan. Así que no le pregunté más nada. Lo vi tan
contento de abrazar a su madre, de regresar al
Uruguay, de volver a sentir este sol maravilloso
que tenemos que... Ya habrá tiempo para todo.
Ahora sólo le queda el dolor de los compañeros que
quedaron allá arriba, a quienes les cerraron los
ojos y dejaron para siempre.
ACUSACIONES DE
CANIBALISMO
Desde el mismo momento
en que se conociera el desenlace de la tragedia,
la alegría de que —milagro o no— hubiera algunos
pasajeros con vida se vio empañada por una sombría
duda: ¿es que, para sobrevivir, los dieciséis
jóvenes debieron acudir a la necrofagia?
La versión arrimada a
los medios periodísticos chilenos había creado una
sincera repulsa, algo que compartieron algunos
colegas argentinos y uruguayos presentes en San
Femando, al punto que se llegó a pactar — en tanto
no hubiera datos que permitieran superar el
terreno de las simples conjeturas— que de
confirmarse la noticia, no se la daría a conocer
por un atendible respeto hacia el estado emocional
de los sobrevivientes y familiares. Pero la
torpeza y el sensacionalismo a veces pueden más
que la serenidad. La búsqueda del impacto y el
reavivar una noticia que se "desinfla" no conocen
límites.
De todos modos, más
allá de que, de haber ocurrido el lamentable hecho
—reiterado o no— no puede ser enjuiciado, ni nadie
podría atreverse a condenarlo, el enviado de Siete
Días pudo establecer una serie de circunstancias
que, acaso, permitirían desmentir —como hizo el
lunes de Navidad el gobierno chileno— tan groseras
afirmaciones. Una cosa es evidente: la mística y
la religiosidad exacerbada de los sobrevivientes,
y hasta su misma impecable organización grupal,
difícilmente les permitirían tales prácticas. Si
se hace un balance más o menos objetivo de las
existencias alimenticias que había a bordo, quizá
se pueda llegar a más sosegadas conclusiones.
En efecto, la
disponibilidad de agua era abundante aunque en
forma de nieve y sabido es que el ser humano, si
bien no puede aguantar mucho tiempo la sed, en
cambio puede tolerar, sin sufrimiento extremo,
semanas de hambre.
El argumento de que no
pudo haber necrofagia se fortifica haciendo el
balance de las vituallas con que contaban: las
normales del avión, abundantes chocolates, jaleas,
dulces, caramelos, galletitas, latas de conservas
y hasta caldos que los viajeros portaban, creídos
de que en Chile una supuesta escasez alimenticia
escalaba a topes insoportables. También había pan,
vino cuyano —adquirido en la escala en Mendoza—, y
hasta un grueso cargamento de cigarrillos. Si a
ello se le suma que pudieron obtener hongos (ver
nota, testimonio de Roberto Canessa Urta), y que
llegaron hasta a gustar el "té de burro" y la
"sopa de líquenes", bien podría creerse que
—dentro de ciertos límites— el hambre era
controlable. Por último, no debe olvidarse que no
había que racionar para cuarenta y cinco: ocho
murieron en la caída; otros ocho el 29 de octubre,
cuando un alud de nieve sepultó más aún a los
despojos del aparato; el resto murió de frío o a
raíz de las heridas recibidas.
De cualquier modo,
aunque se pudiera comprobar, de acuerdo con
presuntos informes secretos de militares chilenos,
que se practicó tan horrible defensa animal, lo
lamentable es el eco sensacionalista que adquirió
la noticia. Lo triste es la liviandad con que se
acusa a seres humanos a quienes las circunstancias
llevaron a la categoría de desesperados: después
de todo, eran sus propias vidas las que estaban en
juego. Pero aun cuando aparecieren los testimonios
fidedignos, será difícil erigirse en jueces de los
actos de quienes atravesaron circunstancias tan
excepcionales. Hasta un sacerdote católico se
expidió sobre esos últimos recursos a que habrían
recurrido los rugbiers: "Todos los días —dijo—
nosotros comemos en la misa el cuerpo de Nuestro
Señor Jesucristo". Quizás, en el fondo, los únicos
caníbales hayan sido algunos malos periodistas.
Revista Siete Días
Ilustrados
01.01.1973