|
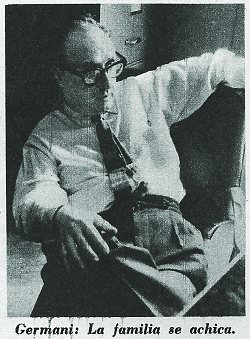

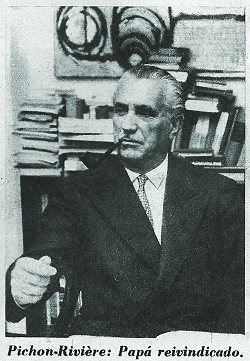
|
—¿Cuántas horas pasás con papá?
Esta pregunta, repetida cincuenta veces en distintos ámbitos de Buenos Aires, reveló a PRIMERA PLANA una escalofriante realidad familiar ya presentida por los sociólogos y los expertos en psicología social: a medida que se cristalizan las estructuras de la sociedad de masas, se torna mayor la distancia física entre el niño y su progenitor varón.
Juancito (11 años, residente en Flores, hijo de un empleado de correos), contestó: "Mi papá trabaja y viene tarde. Lo veo muy poco." Ricardo María (12 años, Palermo Chico, hijo de un catedrático dé Medicina), informó: "Estoy con él una hora a la noche y si llega muy tarde, no lo veo," Su amigo Luis Alberto, de la misma edad y barrio (hijo de un presidente de directorio), fue más drástico: "A la mañana, me lleva al colegio en el auto. Los domingos a la tarde, de tres a siete nos saca de paseo. Cuando, no tiene un compromiso ni sale con el yacht, claro."
Pasando la barrera del 'white collar', los papás de clase media y alta se han vuelto pálidos fantasmas fugaces. A nivel del empleado de escritorio o de tienda, se trata de la urgencia del doble puesto que les insume catorce o quince horas diarias de trabajo, quizá con un intervalo brevísimo para devorar un almuerzo fatalmente ulcerogénico. Y en el caso del ejecutivo o del profesional conspicuo, su misma labor los atrapa en un engranaje enajenante y terrible donde van dejando las jornadas íntegras, desde muy temprano a la mañana, hasta bien avanzada la noche.
Resultado: su convivencia familiar queda reducida a los domingos y feriados, cuando el Moloch de los compromisos o el diablo tentador del entretenimiento masivo (cine, teatro, deportes, recepciones) no les suprime incluso aquel respiro efímero.
En cambio, el pequeño Manuel (12 años, habitante de "Villa Fachinal", en el Bajo
Belgrano, hijo de un estibador) confesó muy orondo: "Yo paso ocho horas con el viejo, todos los días. Viene a eso de las dos y se queda en casa hasta las diez de la noche, que me acuesto." Ni la habitación ni el status le obligan al padre de los conglomerados de emergencia a tomar más de un empleo y su tiempo libre se lo dedica a la mujer y a los hijos.
Una contrapartida inesperada la presentan las madres. En la villa que estudió PRIMERA PLANA, mamás obreras de fábrica, mucamas de hospital y empleadas en el servicio doméstico tenían la misma oportunidad de dialogar con los suyos que los maridos, y en dos parejas, él acompañaba más (ocho) horas a sus hijos que ella (seis). Al nivel proletario, la mujer se aliena tanto como el hombre. Salvo excepciones rarísimas, en las integrantes femeninas de la clase media y alta sucede al revés: son ellas quienes lidian con los chicos prácticamente el día entero, otorgándole a la educación infantil un claro sabor matriarcal.
Es allí, entonces, donde el especialista va a encontrar los rasgos característicos de la familia moderna. Que en términos generales —y cada vez más— tipifica a la unidad familiar argentina, dentro de un país que posee ya un cuarenta por ciento de clases altas y medias. (Aunque escándalo nacional, los conglomerados de emergencia, sólo albergan al dos por ciento de la población.)
Hijos eran los de antes
Con voz tonante, el anciano gritaba: "¡Silencio!" Y todos se callaban, reverentes. Porque comer era un rito, porque la autoridad estaba concentrada en las manos del padre, y los doce o catorce hijos (algunos casados, pero igual sujetos al imperio del jefe del clan) sólo podían escuchar y obedecer.
En aquel pequeño reino tiránico, simbolizado por la mesa larga de los almuerzos —el padre, desde el sitio más importante, bendecía los platos y pedía la protección divina— se tendía a la autosubsistencia. La familia se fabricaba un sector decisivo de la propia ropa, casi la totalidad de los alimentos, ciertos muebles, o a veces algunas alas, nuevas que ampliaban el edificio. No era raro ver a todos sus miembros trabajando en una tarea común, especialmente a los artesanos, los comerciantes, los campesinos, que solían hacerse ayudar por la esposa y los hijos.
Sin embargo, la función máxima de la familia no era económica. Ni tampoco biológica, en el sentido de traer simplemente chicos al mundo. Lo más preciado, lo que en realidad pesaba, era el nombre. La familia le ponía un rótulo al sujeto, le prestaba su identidad social,
Y en aquella sociedad, tan quieta, donde los hijos sucedían a los padres en idénticos oficios, todo estaba determinado por el nacimiento. Desde el principio, una persona queda adscripta a una casta, a un ámbito geográfico, a un camino profesional. Si lo sigue "tal como se debe" (y las costumbres se encargan de contemplar con anticipación las situaciones más insignificantes, marcando nítidamente lo que es bueno y lo que es malo), va a recibir muchísima ayuda del grupo. Si se desvía, sus parientes y vecinos la descubran de inmediato, no tiene adonde ocultarse, la segregan y la condenan a una muerte civil.
Opresivo y cómodo, ceremonial, rígido, inmutable, el orden de la sociedad vieja estalla en pedazos con la irrupción de la cultura, técnica contemporánea. Y la estructura familiar va perdiendo terreno. Las consideraciones genealógicas retroceden, se impone un criterio económico (cuánta plata se tiene) y de eficiencia (cuánto se rinde) para valorar al individuo. Los status ya no son adscriptos, ahora se adquieren y ellos gozan de cierta fluidez, de contornos esfumados con matices infinitos.
La meta antigua consistía en hacer 'ce qu'il faut' y nadie dudaba cómo definirlo. La meta moderna radica en buscar el interés, en 'make one's own business'. La conducta carece de fórmulas morales fijas, más bien se crea cada vez según lo último que instituya el grupo. "Un caballero debe sentarse a la mesa con cuello y corbata", rezaba el precepto tradicional. "Usar la remera debajo del pantalón es mersa", asegura la moda de hoy. Ayer no lo fue, mañana tal vez resulte mersa lo contrario. El cambio continuo exige la adaptación continua.
Y no sólo respecto del vestuario, de los usos y costumbres, sino con referencia a decisiones básicas de la vida humana, el hombre de la sociedad moderna se rige por lo que se estila. Cobrar una comisión puede ser en mayo una coima inmunda y en agosto, apenas un honorario normal. Basta que el grupo le dé una tácita sanción aprobatoria, y eso se produce a una velocidad vertiginosa.
Inmoralidades flagrantes, según las tablas establecidas de valores, se convierten casi en un expediente común: girar en descubierto, no pagar las deudas, eludir impuestos, imponer intereses usurarios. Innovaciones todavía más espectaculares, porque sacuden los cimientos de la tradición ética, aparecen de pronto sobre el horizonte.
Tener muchos hijos, armar una estructura familiar fuerte, con autoridad casi religiosa del padre, todos esos rasgos de las sociedades tradicionales, apenas permanecen en las regiones que no han sufrido el impacto del desarrollo técnico y de la urbanización. Las familias tradicionales languidecen hoy en las zonas rurales de las naciones desarrolladas y en las ciudades han desaparecido para dar pie a una estructura familiar más flexible, más democrática e igualitaria, con dos o tres hijos como máximo.
Los papis en órbita
Los expertos no discuten que el desarrollo pasa por tres etapas. En una, las parejas tienen muchos chicos pero el atraso sanitario hace que la gente muera en cantidades enormes. Nacer muchos, morir muchos, pueblos con demasiados jóvenes y pocos viejos, donde la ancianidad es entonces un mérito y se tiende a las pautas patriarcales. Es la etapa de alto potencial demográfico, en la denominación de Dennis Wrong.
Después surge el progreso científico, más higiene y medicinas, la esperanza de vida media se alarga, es más fácil llegar a viejo. Pero las costumbres no han cambiado, se piensa que "uno no es un hombre, completo si no se llena de hijos". Claro, la población crece en un ritmo alucinante: es la etapa de explosión demográfica.
Luego se altera la psicología de los hombres y de las mujeres. Ya no se casan para tener hijos, sino para vivir felices un romance. El mito del matrimonio ideal es el que presenta eternamente la imagen de un noviazgo. Por otra parte, ya es fácil llegar a viejo, y como hay demasiados, empieza a cundir la certeza de que la edad no es ningún mérito. Al contrario, se exalta la juventud. Las señoras no quieren tener muchos hijos porque se deforman, porque eso las envejece. El marido piensa que el hijo es una cosa incómoda, que llora de noche, que crece, que gasta y que come como un heliogábalo.
La vida urbana impone la tiranía del espacio; no hay dónde meter los chicos. No puede decírseles, como antes: "Anda a potrear al patio." No hay patio. Los padres tienen que tenerlos literalmente encima, no hay distancia en centímetros cuadrados. La cercanía reduce la distancia psicológica y el hijo no puede respetar
al padre-dios, sino que juega con el padre-compañero.
Paralelamente, al destronado jefe del hogar lo acosan fuerzas anónimas y terribles. Dependen de un salario, de una coyuntura económica incontrolable, de un golpe de suerte: el éxito o el fracaso económico de su familia no están más en sus manos. Se siente una tuerca de la máquina gigante, inmerso en un mundo imprevisible. Hasta la propia quiebra del vínculo conyugal puede acontecerle, cuando descubre que se le rebelan energías ignotas,
arrolladoras, desde el fondo de su inconsciente. Y el mandamiento ético, para él, ya no significa plegarse a tal o cual
conducta exterior, sino obedecer a su elusiva, traicionera, sutilísima autenticidad.
Según explicó a PRIMERA PLANA el psicoanalista León Pérez, el universo entero está dinamitándose. Concepciones milenarias como el geocentrismo y el antropocentrísmo se deshacen con las perspectivas de viajes a otros planetas, con civilizaciones tal vez más que humanas, aguardando al astronauta terráqueo en un rincón de la galaxia. El desarrollo técnico borró la palabra imposible, todo se puede, nada es demasiado absurdo. Las generaciones que se asoman a la adolescencia en estos años sesenta, arriban inmunizadas contra el asombro.
El panorama internacional las aplasta sobre un torneo trágico de bloques antagónicos, de guerras y guerrillas permanentes, de agresividad y de una catástrofe nuclear agazapada a la vuelta de la esquina. La juventud contemporánea sufre lo que Pérez llama "el síndrome de amputación de futuro": el mañana es incierto, el presente está distorsionado y pocos pueden explicárselo con lucidez, el pasado (propio o el de los adultos) se desvaloriza.
Ningún padre puede decirle a su hijo: 'Prepárate a vivir en un mundo como el mío'. En rigor, nadie sabe en qué va a desembocar lo que pasa ahora, es imposible educar o preparar para un modo de vida determinado. "Un mundo, que atraviesa transformaciones radicales como el occidental contemporáneo de nuestro siglo —pontificó el doctor Pérez—, quema por lo menos dos generaciones en el plazo biopsicológico de años qué corresponde a una." Los padres envejecen y mueren mucho más temprano que antes, aunque sigan al lado. "Dejan de contar como interlocutores, simbolizan la
rémora, la incomprensión frente al cambio, la dificultad para la comunicación."
La guerra de los triángulos
Un análisis clásico del psicólogo Erikson ("Infancia y Sociedad") advertía que, en tanto la madre norteamericana —la mamy— es una figura contradictoria e infantil, pero muy potente, el padre se insinúa apenas grisáceo, tibio, blando. No tiene exigencias patriarcales desmesuradas, intenta identificarse con héroes vulgares, frecuentemente deportivos.
Y la imagen edípica primera que quitaba el sueño a Freud —una personalidad poderosa y fuerte, poseedora de la madre— ya no parece nuclearse en el padre sino en un mítico abuelo conquistador de la frontera. En la Argentina los expertos detectan un proceso similar y progresivo. Los papás de las clases altas y medias, ausentes casi todo el día pero despojados de todo misterio cuando están en casa, van adelgazándose en la perspectiva del chico. Algunos, los más inteligentes, se esfuerzan para neutralizar el fenómeno. La mayoría se lamenta de la situación o termina por bloquearse: se niegan a contemplar la propia decadencia.
Quizá lo que sucede —dijo a PRIMERA PLANA el conocido psicoanalista Enrique Pichon-Riviére— es que los principales especialistas en psicología infantil son mujeres: Mélanie Klein, Anna Freud... "Fíjense qué curioso: de 4.000 libros de mi biblioteca, sólo conseguí uno, escrito hace cuatro años por un suizo, sobre las relaciones entre el padre y sus hijos. Los demás únicamente hablan de la madre."
En consecuencia, los progenitores varones permanecen como los grandes olvidados. "Sin embargo —puntualizó el experto—todo vincula humano es bi-corporal y tripersonal. Es decir, que entre dos interlocutores, siempre se halla oculto un Tercero, que es el agente patógeno y condiciona la distancia. La madre se acerca de una manera particular al hijo cuando el padre está presente, en forma visible o invisible."
El niño es el campo de batalla de los conflictos entre los padres y de acuerdo a Pichon-Riviére, no advertir esta 'situación triangular' vicia cualquier estudio de las relaciones dentro de la familia. "Las fantasías sobre la imagen del padre, que tiene la madre, pasan al chico. Si es muy rebajada, provoca trastornos neuróticos, quizá la homosexualidad futura del hijo. Hay mamás que están esperando que sus maridos salgan para quejarse: "¡Ahhh, este tipo!..." Pichón sonrió: "Parece el título de una novela: La guerra fría en la situación triangular".
La recuperación de los postergadísimos papitos va operándose lentamente. Cuando Dichter, el mago de la
publicidad freudiana de los Estados Unidos —difundido entre el público argentino por Vance Packard en Las Formas Ocultas de la Propaganda— visitó a
Buenos Aires, Pichon-Riviére le habló de sus teorías. "¡Fabuloso! —chilló el norteamericano—, Yo estoy en lo mismo."
Y reveló que la industria farmacéutica de su patria le había encargado que investigase por qué no marchaba del todo bien su promoción de ventas. Dichter husmeó, experimentó, observó y concluyó que se estaba desconociendo al padre. "Todos los 'affiches', los 'jinglers', los 'slogans' se destinan a las madres", dijo.
Cuando el nene se enferma, papá se levanta en medio de la noche, llama al médico, le abre la puerta, corre a la farmacia, compra el remedio, se aprende de memoria las indicaciones y después —lo que es fundamental— las hace cumplir. Vuelve de la oficina y pregunta: "¿Y? ¿Se le dio al chico el jarabe o no?"
Después de la intervención dichteriana, la publicidad farmacológica estadounidense giró noventa grados hacia la apelación masculina. Los padres se sintieron muy halagados, se vendieron más remedios y Dichter "se llenó de dólares", terminó Pichón.
La muerte de un piloto
Maestro de la corriente dinámica en el psicoanálisis argentino, Pichon-Riviére no ignora que la imagen del padre está relegada a un plano bastante deslucido en la sociedad moderna. "En Estados Unidos, cuando fui a dar un curso —contó—, me alojé en la casa de un colega. El edificio era interno y se abría a un monobloque plagado de balcones con jardincitos, igual a lo que aparece en el film La Ventana Indiscreta, Los domingos era divertidísimo ver a los maridos regando o pasando la aspiradora. Las mujeres, semidesnudas, tomaban sol."
Por desgracia, tal sistema —poco ortodoxo— de atisbar las costumbres de un pueblo, se acabó súbitamente. El dueño descubrió a su huésped en plena labor y se largó a aullar. "¡Ya van sesenta dólares que me cuesta la ventana, sesenta! ¡Y eso por haber invitado a tres médicos argentinos!" Es que las leyes de allá no castigan al exhibicionista, pero caen implacables contra el voyeur.
"La cuestión —comentó regocijado Pichón— es que es cierto, yo mismo pude ver que es cierto lo que exageran las caricaturas. Por supuesto, los sociólogos y los antropólogos lo habían notado antes que yo. Sin embargo, no se subraya suficientemente el conflicto de roles, que puede ocasionar. El padre asume un papel materno. La madre asume un rol paterno. Y el chico lo pesca al vuelo, porque tiene una percepción muy precoz de la diferencia de sexos."
Aunque el papá auténtico resulte blando, el niño intuye corno es el arquetipo patriarcal cuando identifica a la figura del padre con los modelos comunitarios de autoridad masculina: el presidente de la República, el general que manda a sus soldados, el comisario de policía.
Entonces se descuelgan los problemas. Que son harto profundos, como que provienen de la mismísima fuente de la doctrina freudiana. El genial anciano de la barba se imaginó al psiquismo a la manera de una larga guerra entre tres instancias: el Yo, la porción de la personalidad que tiene que ver con la percepción, el conocimiento y los actos deliberados, quiere ser invadido y dominado desde el inconsciente por el Ello, es decir, las fuerzas instintivas.
Pero se les opone una tercera porción, el Superyó, donde se acumulan los hábitos, ideales y valores de la familia y de la sociedad que el sujeto internalizó en sus primeros años de vida. El Superyó se erige en censor de las actitudes del Yo, no le deja abandonarse a los requerimientos del Ello, lo tortura: en su forma accesible es la voz de la conciencia.
El Superyó se forma por la asimilación, la introyección de la imagen paterna. Aunque Freud se preocupó de aclarar que él se refería a la identificación con el padre por comodidad, pero que se registraba al mismo tiempo una identificación con la madre, resultan dramáticas sus descripciones del terrible papá interior que, de una presunta dulzura materna dentro del Superyó. Efectivamente, en su época (1856-1939) la familia estaba calcada —todavía— en un molde patriarcal. El padre fuerte y dominador, la mujer sumisa, los hijos obedientes.
El paisaje psicosocial de hoy es completamente distinto. Y más de un chico a quien siempre reta la mamá (que pasa con él todo el día) para que a la noche lo perdone su papá, va a formarse una estructura superyoica invertida: la madre en función de censura, el padre en función de permisibilidad. Un paso más —sugiere Pichón Riviére— y la criatura saldrá con inclinaciones homosexuales.
León Pérez apuntó hacia otros peligros. "Como dijo Riesman, el padre ya no es piloto ni el que instala pilotos. Queda la madre, pero es la figura contradictoria que trazó Erikson. Pretende ser autoridad incuestionable en materia de moral y ella
misma es egotista e infantil. Está dispuesta en todo momento a culpar a los hijos, jamás asume las culpas propias. Condena cualquier expresión libre de la sexualidad en el adolescente, pero se viste y se maquilla para la competencia sexual y evidencia una avidez sorda que se vuelca en murmuraciones y lecturas eróticas. No quiere ser anticuada, a pesar de que apoya las formas convencionales de la tradición. Sobreprotege y no brinda confianza, porque empieza por desconfiar de sus sentimientos como madre y como mujer. No se gusta a sí misma, sus hijos no la quieren profundamente."
El niño que emerge a la pubertad con semejantes modelos, no puede menos que sentirse desamparado. Sus valores se retuercen. Odia al padre y busca en secreto un Gran Padre para refugiarse. Es anárquico y desemboca en una banda juvenil.
Durante esta semana, mientras el doctor Pérez daba los últimos retoques al próximo libro suyo en el que va a aludir, precisamente, a la adolescencia con el futuro amputado y a su secuela de 'gangs' marginales, los argentinos se aprestaban a celebrar el Día del Padre. Sometidos a onerosas (¡ay!) reivindicaciones, envueltas —eso sí— en papel de seda con moños de color, los progenitores del sexo relegado gozarían de una efímera popularidad.
Simultáneamente, en un departamento de Belgrano, un grupo de padres de clase media debatían ingeniosas artimañas para soslayar los riesgos más gruesos de la situación. Algunas fórmulas exportables: acordar con mamá que todas las compras de útiles escolares corren por cuenta de papá; el pedido le debe ser hecho cálida pero ceremonialmente. A fin de ganar horas a la convivencia, convertir el desayuno en una comida formal, que dure entre cuarenta y sesenta minutos. De vez en cuando, desayunar en una confitería con los chicos. Y si se tiene auto, obligarse a las excursiones aventureras y colectivas los fines de semana.
"No podemos vivir por ellos ni acercarnos a su mundo —comentó uno de los lúcidos papás—. Pero al menos, no nos alejemos demasiado."
15 de junio de 1965
PRIMERA PLANA
|