|
Revista 7 Días
09 de agosto de 1966
por Carlos Aguirre |
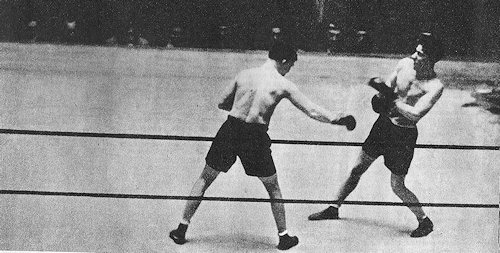
Un 11 de agosto, hace 28 años (1938), la
multitud detenía un cortejo fúnebre que marchaba lentamente a
Chacarita. Ocurrió en Federico Lacroze y Forest. Flotando sobre una
marejada humana, el féretro fue enfilado hacia el centro. Por la
noche, en el Luna Park, miles de hombres y de mujeres miraron por
última vez al ídolo muerto. En un cajón de madera de segunda clase,
estaba definitivamente derrotado el cuerpo de un hombre de 29 años
que había llegado a electrizar a los argentinos, convirtiéndose en
un símbolo. Justo Suárez, el legendario "Torito de Mataderos", había
muerto en Córdoba, enfermo y miserable.
¿Qué ha quedado de aquella gloria? Sólo un
muchacho millonario y triste, su hijo. ¿Qué ha quedado de aquel
boxeo, de aquella fuerza avasallante y sórdida que ahogó a tantos
hombres en la tragedia? 7 DÍAS trató de encontrar una respuesta a
este y otros interrogantes que surgen del más combatido de los
deportes.
No es muy alto, tiene 23 años. Un porteño podría describirlo con su
síntesis clásica "¡Qué pintón!". Y si lo viera una adolescente de
esas que los sábados participan en agobiantes programas de
televisión, emitiría irrefrenables grititos de histeria. Viste con
elegancia, aunque se advierte refinamiento. Habla con fluidez,
sonría con frecuencia. en los extremos ensanchados de sus dedos que
se terminan como palillos de tambor, está, sin embargo, la marca de
su origen popular. Se llama Enrique Justo Suárez. Es el hijo de
aquel otro Justo Suárez, el "Torito de Mataderos".
Enrique Suárez es el símbolo viviente del más grande ídolo de los
argentinos en boxeo. Tiene su mismo andar, su misma figura, los
mismos rasgos, y hasta el mismo peso. De aquella fuerza arrolladora,
contradictoria, casi salvaje, emocionante y auténtica que fue su
padre -uno de los argentinos más queridos en los últimos 30 años-
Enrique ha heredado el secreto de su triunfo: una enorme simpatía.
Vivió sus años difíciles de adolescente en Europa. Regresó hace 8
años, se casó y comenzó a integrar su familia, donde todo comienza
con M, quizá, como un homenaje reprimido a Mataderos: Malin es su
esposa, y sus hijos: Marcelo Justo, Martín (copia autenticada del
abuelo), y Mariano.
Enrique es millonario, claro. Y además está respaldado por la
fortuna personal de su madre, que es considerable. Instaló una de
las más espectaculares agencias de automóviles de Buenos Aires,
frente a la rotonda del Tiro Federal en el bajo Belgrano. Se perdía
el promedio de un millón por mes, pero se pudo salir a flote y ahora
el negocio marcha. ("Suárez puede vender una palangana con ruedas",
dijo un vecino).
Enrique nunca fue reporteado. Tuvo una forzada y accidental
aparición en TV a raíz de una perrita a la que se suponía rabiosa.
Eso fue todo. Le disgusta cualquier tipo de publicidad. No quiere
ser vinculado al nombre de su padre. "¿Para qué? ¿Para que todo
Mataderos ande en Valiant o se vendan tres camiones más por día?".
Naturalmente, no quiere hablar de su padre. Su memoria es
torturante. No reniega de él, pero tampoco quiere refrescar su
imagen. "La historia de mi padre, la verdadera, no se ha escrito. Ni
se escribirá nunca", dice. ¿Por qué? Porque el único testigo que
conoce a fondo, realmente, la vida del "Torito", no habla ni hablará
nunca, y ese testigo es su madre, que ahora vive nuevamente en
Buenos Aires después de haber liquidado sus bienes en París. Ella,
que fue la esposa enfrentada a las embestidas de las turbulencias
que suelen desatar los hombres famosos, llegó a ser "la mejor madre
del mundo", como la define un viejo manager.
El hijo del ídolo que vive confundido en la multitud, dice: "La vida
de mi padre ha sido triste, muy triste..." Tenía 4 años cuando él
murió. Ahora, 28 años después, hay lágrimas en sus ojos, pero
alcanzan a salir. Son las lágrimas de un impotente semicontrolado
que nada puede hacer para ayudar a su padre, tenerlo junto a él,
rodearlo de confort, de seguridad, de dinero, de salud. Para él
Justo Suárez es un fantasma, un recuerdo indirecto, lacerante, una
noticia de dolor, de abandono, de miseria y de muerte.
De aquella figura legendaria, borrosa, que solo se prolonga hoy en
este hijo millonario y dolorido de Belgrano, no se puede prescindir
para comprender un poco más a los argentinos y al boxeo.
Justo Suárez fue el punto más alto alcanzado en estos 43 años de
boxeo autorizado. Para los menores de 45 años conviene informar que
nació en Mataderos en 1909 y allí vivió junto a sus ¡24 hermanos!.
De las entrañas de maría Luisa Sbarbaro 25 seres humanos habían
arrebatado la esencia de su vida. Fue realmente bárbaro, como
grotescamente parecía proclamarlo su apellido. Ahí, en esa
maternidad ininterrumpida de una mujer que envejeció prematuramente,
claro, hay que encontrar la causa de la debilidad que precipitó el
fin de Justo Suárez, debilidad que fue notoria en algunas de sus
hermanos, víctimas también de ciertas imperfecciones a pesar de no
haber subido nunca a un ring.
Con alpargatas, gorra y un pañuelo al cuello su uniforme de niño
pobre hecho adolescente a la fuerza, Suárez fue mucanguero. Recogía
mucanga, esa grasa liviana que bajaba por las canaletas de los
mataderos. Cuando lograba llenar un latón recibía 10 ctvs.
Su vida fue un relámpago. Mucanguero a los 9, boxeador profesional a
los 19, cadáver a los 29. Una vida turbulenta, caótica,
extraordinaria: de la nada llegó a ser el mejor de todos para
volver, dramáticamente, a su punto de partida y completar por
primera vez un ciclo que se habría de repetir con llamativa
frecuencia.
Suárez tenía lo necesario para ser ídolo: simpatía, buena figura,
coraje. Lo aplaudían en los triunfos, siguieron aplaudiéndolo cuando
claudicó, y por un comprensible fenómeno, odiaron a quienes lo
habían vencido. Incluso tuvo el final requerido: la muerte prematura
que prolonga en el tiempo la pasión de quienes se vieron
representados en él.
Aprendió a pelear muchísimo antes de conocer algo de boxeo. Tiraba
golpes en un ring improvisado y semiclandestino de la calle Guaminí,
donde vivía. Después, siendo amateur, cuando todavía se peinaba con
los dedos, lo trajeron al centro, donde el boxeo era un deporte
exclusivo de "niños bien". Deslumbró tanto su coraje y su precisión
para terminar con cualquier rival (48 peleas sin derrotas), que
ensanchó definitivamente la brecha por donde el pueblo, "la orilla"
como decían los habitués del ring de la confitería "L'Aiglon", en la
calle Florida, se iba a introducir en el boxeo hasta apropiarse de
esta pasión, de este entretenimiento de clase alta.
A Justo Suárez se lo conoce mejor por algunas de sus anécdotas, esas
que todavía siguen repitiéndose en la transmisión oral del culto al
héroe. La más espectacular, quizá, se registró en el campeonato
sudamericano. Tenía 38° de fiebre a raíz de un forúnculo testicular.
Suárez preguntó: ¿Qué pasa si no peleo, puede suspenderse?. El
campeonato es del otro, le informaron los que descontaban que no
combatiría. Se hizo cortar el forúnculo y subió al ring caminando
con dificultad. Pocos segundos después de comenzar la pelea se
advirtió que el chileno conocía el problema: todos sus golpes
estaban dirigidos a la zona baja para obtener dolores por reflejo.
Suárez se olvidó de la fiebre, de la infección, de los tirones: ganó
ampliamente.
Manuel Hermida, 63 años, actual colaborador de la administración del
Luna Park, fue manager de julio Mocoroa, el más importante rival
argentino de Justo Suárez (En un combate sensacional que hicieron en
el viejo estadio de River, en Palermo, se logró la más alta
concurrencia registrada para el boxeo argentino: se cobraba un peso
y fracción por entrada popular y recaudaron 200.000! Hermida
describió a 7 DIAS las condiciones de Suárez: desconcertaba con un
original movimiento de cintura, era un peleador nato, sin técnica
depurada, veloz. Avanzaba siempre, pegando siempre. dominaba a tal
punto la iniciativa y el combate, cuenta el ex boxeador y viejo
cronista de boxeo, J.M. Bonafina, que no había modo de enfrentarlo
con éxito y acertar en golpearlo. Por eso terminó, aun después de
los castigos finales, con su intacta cara de galán.
Cada pelea de Suárez fue una fiesta: camiones desbordantes de
"orilleros", ruidosos y espectaculares con sus matracas, bocinas,
bombas explosivas y luces de bengala, eran la vanguardia de las
huestes que apoyaban al ídolo. Todos confiaban en su fortaleza. sus
éxitos contundentes, aquella vez que peleó bajo una lluvia cerrada
que impedía ver hasta desde el ring side, el famoso y difundido test
en la pelea con Vittorio Venturi en la cancha de River (un par de
médicos registraron su pulso antes y después de la pelea a 12 rounds
sin que pudieran advertir la más mínima diferencia) habían
convencido a todos de su equilibrio, de su buena y envidiable salud.
Pero era una apariencia tramposa.
Diego Franco, el hombre que lo hizo profesional y lo dirigió en la
etapa de sus primeras 11 peleas rentadas, lo había dotado de la
fuerza muscular indispensable, con aquellas célebres marchas en la
carretera. También Franco lo había dotado de los conocimientos
básicos del boxeo, cediendo una parte (2 %) de sus ingresos (10 %)
sobre la bolsa del "Torito") para que permanentemente estuviera con
ellos en el campeonato de entrenamiento en San Isidro, un negro
famoso, el retirado Cleary Jones, alias Joe Gans, un manco derecho
que era un pozo de conocimiento. Pero Diego Franco no pudo dotar al
ídolo ascendente de la serenidad necesaria para decidir con sensatez
en los momentos claves. Suárez, que ganaba bolsas millonarias
(Recaudación personal por una pelea en 1929:¡$38.000! logró el mejor
porcentaje sobre el bordearaux (27 %); en una valijita de partera
habían sido llevados al banco cerca de medio millón de pesos por una
docena de combates) era ya un negocio sensacional y entonces cambió
de mano. "Me lo robaron", dice hoy aquel famoso "Gordo" Franco,
menos gordo ahora, con 62 años, esposa, sin hijos. Mediante un
proceso "a la criolla", Suárez pasó a depender del promotor José
Lectoure y de su manager Sobral.
Rápidamente los nuevos dueños del "Torito" dejaron de lado el
inteligente plan de Franco de llevarlo a combatir en Europa, donde
el boxeo no estaba regenteado por la maffia. En cambio, lo llevaron
a Estados Unidos. Ahí lo dejaron crecer: su primera campaña en Nueva
York fue brillante. Suárez justificaba los elogios del inmenso
afiche que exaltaba sus virtudes: el invicto sensacional de South
America con 67 peleas y ninguna derrota. El hombre que dejó chico a
Luis Ángel Firpo, etcétera.
En el segundo viaje (fue en 1931, Suárez tenía 22 años) se acabaron
las ilusiones. Los hombres que lo habían dejado crecer y
controlaban, como controlan hoy, el boxeo en Estados Unidos, echaron
mano a un reaseguro: era el famoso campeón sin corona Billy Petrole,
un hombre que cobraba dinero grande para tumbar muñecos, mejor si
eran extranjeros, que podían amenazar la corona en poder del
neyorquino Canzoneri. Fue el primero y el más grande de los castigo
recibido por el "Torito". Suárez ya no se repondría.
El cambio de técnica de entrenamiento, abandono de las marchas,
obligación a entrar en peso utilizando doble malla, forzados 18
rounds antes de combatir, y unas misteriosas inyecciones
"mata-caballos", supuestamente reconstituyentes, terminaron con la
poca fortaleza del campeón.
Después de su derrota en EE.UU., Suárez entró en un período de
sombra del que pretendió salir; fue doloroso. Peralta le arrebató el
título, castigándolo severamente. Pathenay, con gran respeto por el
ídolo y por el público, no quiso golpearlo, en un combate que debió
suspenderse por falta de defensa de Suárez, que combatía, sin
saberlo, tuberculoso. Cuando quiso volver a Digo Franco, a la buena
época, ya era tarde.
Suárez se separó de su mujer (se había casado secretamente antes de
su primer viaje a EE.UU. con Pilar Bravo, entonces una muchacha
telefonista de Lanús) y erró seis años. Acompañado por una hermana
fue a dar con sus huesos en una cama de hospital en Cosquín. Por un
boletín radial se enteró de su gravedad. Pidió que al morir lo
trajeran a Buenos Aires. La multitud obligó a velarlo en el Luna
Park. En un Luna Park que tenía techo flamante, levantado con el
dinero que produjo el Torito. Ahí donde lo velaban, tres años antes
le habían prohibido la entrada...
Luna Park, sábado a la noche en 1966. ruidoso y expectante. El Luna,
como le dicen los aficionados, es único, como es único ese gritón
que desde las tribunas lanza al ring en el momento imprevisto las
más desopilantes ocurrencias.
Por ese ring han desfilado todos, inevitablemente. ara, Lowell,
Beulchi, Landini, Raúl Rodriguez, Mario Díaz, Gil, Prada, Gatica,
González, Senatore, Lausse, Pascualito Pérez, Peralta, Acavallo. La
nómina es inagotable. A pesar de haber sido Pascualito Pérez el
primer argentino que logró un título mundial en boxeo, la mayoría de
los que semanalmente cubren las tribunas y plateas del estadio (en
general muy jóvenes para conservar fresco el recuerdo de Justo
Suárez) no puede olvidar un nombre: José María Gatica. No habrá
ninguno igual, dicen. "Gatica fue uno de los más grandes ídolos, un
intuitivo, un gran creador de golpes", explicó Bebe Melios, un
fanático que conoce boxeo.
Lo extraño en todo esto es que el público aficionado al boxeo,
teniendo a mano un par de argentinos que lograron conquistar títulos
mundiales (Pérez-Accavallo), siga alimentando idolatría por aquellos
que, "de no mediar tal o cual razón", lo hubieran sido, como Justo
Suárez y José María Gatica, dos perdedores.
Es significativo además que el único hombre que alcanzó una
popularidad equivalente a la de Justo Suárez, tuviera con él tantos
puntos de contacto. Los dos combatieron en la categoría liviano (en
esto se ha creído ver una adhesión del público a la velocidad de
desplazamiento y de golpes combinada con contundencia, equilibrio no
logrado en las veloces pero débiles categorías menores, como mosca y
gallo), los dos emergieron de sectores populares más desprovistos de
bienes y de cultura. Y si uno era dócil, "manso", y el otro rebelde,
orgulloso, prepotente y enemigo de toda convención, la diferencia no
iba más allá de las características diferentes del pueblo que ellos
representaron. Con Yrigoyen, Suárez, y con Perón, Gatica, los dos
fueron a combatir a Estados Unidos adscriptos a la representación
diplomática argentina, con apoyo oficial. Los dos fueron derrotados
sin atenuantes, frustrando enormes aspiraciones deportivas. Los dos
habían saltado al éxito vertiginosamente. Y los dos sintieron la
primera ebriedad del boxeador, la de los golpes, y también la
segunda, esa borrachera de fama y de dinero grande. Y si Suárez
escapó a esa tercera borrachera del boxeador, que es el alcoholismo
desenfrenado, fue por una cuestión de tiempo. Los dos quedaron
envueltos de angustiantes problemas familiares. Los dos fueron
abandonados después que los vieron vivir como suicidas. Los dos
murieron antes de lo razonable.
Pascualito Pérez, que tuvo algo de ellos, pero no todo, y que
conserva su vida (grave inconveniente para ser ídolo), llegó a ser
el mejor embajador argentino en el mundo entero y nuestro primer y
más gallardo campeón mundial. Pero Pascualito, que logró lo que los
argentinos decían querer, no fue ni podrá ser ídolo a la manera de
Suárez y de Gatica. Porque los ídolos en boxeo, pierden.
Ir Arriba
|
|
|
|
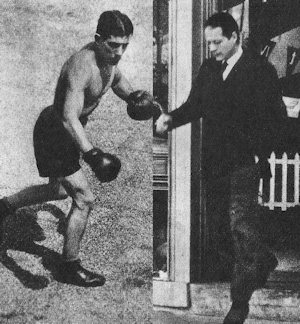
Justo Suárez - Enrique J. Suárez (su
hijo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Franco masajea a Justo Suárez

Pascualito vence al filipino Kid

Gatica tenía el mundo a sus pies |
|
|
|
|
|
|
|