|

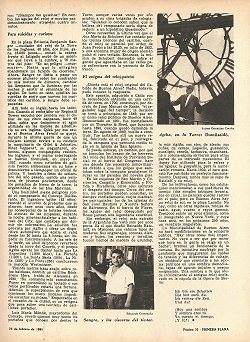
pie de fotos
-Las campanas del Concejo Deliberante. Enfrente, huéspedes quejosos
-San Ignacio: desde 1955 palomas
-A 30 metros distintos meridionales
-Agthe, en la Torre, Domilasidó
-Sangre, y las vísceras del tic-tac
|
Desde hace 34 años, a 97 metros sobre el nivel de la calle Perú y la Diagonal Sur, Buenos Aires descubre intermitentemente las cifras de su tiempo —la hora en que el pueblo va al mercado, como decían los griegos de sus relojes de sol— en los cuatro enormes ojos de la torre Luis XIV, alzada sobre el Concejo Deliberante.
Esa intermitencia, que a veces paraliza las agujas y acalla el 'domilasidó' de las campanas de la torre, se repitió en los últimos días de 1964. La semana pasada, por fin, un equipo de relojeros y electricistas terminó de afirmar la trasmisión de la minutería del reloj, anidada entre paredes de madera y cristal, en el octavo piso del edificio.
Luis C. Agthe, ingeniero jefe del equipo, dulcificó su cara al atardecer del viernes último. Media hora antes, había penetrado nuevamente en el compartimiento donde susurraba, imperceptible casi, el corazón eléctrico del gran reloj. Luego, ante las esferas de cuatro metros, en las que Agthe escudriñó el matemático deslizamiento de las agujas, pronunció la litúrgica palabra: "Exacto."
También el viernes, los porteños estrellaban sus dudas horarias sobre los cuadrantes de seis u ocho relojes céntricas, todos ellos con sus agujas en distinta posición. Los relojes del Concejo, la Intendencia Municipal, el diario la Prensa y el Cabildo provocaban sacudimientos o una filosófica despreocupación. "Tal vez se hayan rebelado —conjeturó un parroquiano de un bar de la Avenida de Mayo, al borde de un jarro de cerveza—. El tiempo es oro y, sin embargo, nadie hace nada por ellos."
Tampoco el reloj más antiguo de Buenos Aires señalaba la hora exacta en la torre norte de la iglesia de San Ignacio, en el barrio de San Telmo. Algunos ominosos tablones asomaban entre los cuadrantes. Tras ellos yacía una enmohecida máquina a cuerda, llegada al puerto de la vieja aldea en 1848. "Nuestro reloj funcionó hasta que Perón lo detuvo. Su mantenimiento depende de la Municipalidad. En aquella época, los empleados peronistas que venían a darle cuerda le fueron extrayendo piezas, hasta que dejó de andar, herido de muerte." Las palabras del presbítero Juan Rivera, doctor en filosofía, resonaron como secos aldabonazos entre los jesuíticos muros de San Ignacio.
Al rato, la incertidumbre descorazonó a Rivera: "Poco sabemos sobre la historia de este reloj, el más viejo y castigado de la ciudad. Su campana, que había sido del Cabildo, fue devuelta a su reconstrucción, en 1940. Cualquiera sabe que quitarle una campana a un reloj es como arrancarle una cuerda a un violín. Y la historia de este reloj se convirtió en cenizas después del 9 de junio de 1955. Tampoco sabemos dónde están las criptas de ilustres personajes de nuestra Independencia, Juan José Castelli, entre ellos. Hay más de cincuenta tumbas aquí debajo."
Julián Agüero, cura párroco de San Ignacio y canónigo de la Catedral Metropolitana, recibió solícitas propuestas de decenas de feligreses para la restauración del reloj. La respuesta de Agüero suele ser invariable: "El gobierno lo destruyó; a él le toca arreglarlo."
Sin embargo, el ingeniero Agthe, quien percibe 31.000 pesos por mes, asegura que nunca se le quitó una pieza al reloj de San Ignacio. "Hasta 1950 lo cuidamos con verdadero amor, pero la suciedad hacía cada vez más intransitable la torre de la iglesia, a la que se llega por una destartalada escalera de caracol. Ratas y arañas gigante pululaban peligrosamente. El hedor de las palomas no dejaba respirar.
Por eso, el reloj dejó de andar."
Hacía algunas semanas, Agüero aceptó, a regañadientes, la organización de una rifa para reconstruir el templo e higienizar la torre.
A unas quince cuadras de allí y a un costado de la cúpula del Congreso Nacional, sobre la azotea del Instituto Nacional de Previsión Social, una niña de seis años y ojos divertidos miraba fijamente a dos gigantescos herrero de bronce. Los muñecos montaban guardia, inmóviles, a los flancos de la inmóvil campana del reloj. Ana Maria Tezzori, hija de los caseros del Instituto, se quejó a los impávidos herreros: "¡Siempre tan quietitos!" En cambio, las agujas del reloj se movían parsimoniosamente: atrasaban cuatro minutos.
Para suicidas y curiosas
En la plaza Britania, Benjamín Sangre —cuidador del reloj de la Torre de los Ingleses, 40 años, dos hijos, gana 15.000 pesos—, meneó la cabeza frente al fatigado motor de un ascensor que lleva a la cumbre, a 76 metros del piso: "Es un peligro —murmura—. Hasta que lo arreglen abandonaré mi función de cicerone." Ahora, Sangre se
limita a pasar un enorme plumero sobre los cuadrantes de seis metros de diámetro, cambiar las lámparas que lo iluminan por las noches y asistir al remontaje de las agujas. De tanto en tanto, estallan las cuerdas de acero que
mueven los martillos del carillón, y Sangre debe repararlas.
Allí todo es inglés, hasta los ladrillos. Cuando el embajador sir Reginald Tower escuchó por primera vez el doblar de sus cinco campanas, hace 49 años, sabía que únicamente el agua utilizada en las
mezclas de albañilería no era inglesa. Quizá por esa causa el Buenos Aires Herald se quejó, durante la última
guerra de que un relojero alemán tuviera a su cuidado la maquinaria de Gilet & Johnston. 'What happens?', se preguntaron, entonces, algunos compungidos residentes ingleses; y el mismo interrogante se habrán formulado, en mayo de 1957, cuando cinco cartuchos de gelinita fueron emboscados en su base y descubiertos a tiempo por un oficial de policía. Y también a fines de setiembre del año pasado, cuando una veintena de jóvenes proclamaron, desde los penachos de hierro de la torre, la argentinidad de las Islas
Malvinas.
Una hostilidad menos peligrosa rondó el campanario del Concejo Deliberante. El ingeniero Agthe (63 años) recordó el aluvión de protestas que se alzaron, hace unos cinco años, desde las conserjerías de les hoteles vecinos. El atronar de las campanas, durante la noche, amenazaba alejar a los habitúes del City, que clamaban por dormir sin sobresaltos. La solución fue provista por Agthe al idear un dispositivo automático que acalla el reloj desde las 20 hasta las 8 horas, sin impedir su funcionamiento. A las seis de la tarde, un alud de bronce reverberó desde la torre del Concejo, y el propio Agthe apretó los dientes hasta que La Argentina (1.800 kilos), La Porteña (1.000), La Santa María (500), La Niña (350) y La Pinta (250) concluyeron la melodía Westminter.
Treinta metros hacia abajo, sobre rojas baldosas, dormita un carillón Böckenem Harz, traído de Alemania en 1930. "Su comando está enmohecido. Poner en
movimiento su teclado o sus rollos perforados costaría una fortuna. Además, la superposición de ecos que ocasionan los muros linderos impediría escuchar su música." Empotrados en el corazón de la
ciudad, es un estigma que pesa sobre una veintena de carillones porteños.
Luis María Méndez, mayordomo del Concejo, reveló que son muy pocos los porteños que conocen por dentro la Torre, aunque varias veces por año acuden a su cima brigadas de colegiales: "Quienes lo conocen saben que la belleza del campanario sería digna de seducir a un hipotético Quasimodo."
Otros recuerdan la última vez que el Ave Maria de Schubert fue cantado por los treinta bronces del carillón, cuando el reloj se paralizó por orden de Juan Perón a las 20.25, en julio de 1952, y una anónima mujer de origen alemán pulsó el raro teclado. Entonces, la música de Schubert descendió sobre el gentío que aguardaba en las calles para enfrentarse con la yacencia de Eva Perón.
El enigma del reloj-patrón
¿Dónde está el reloj original del Cabildo de Buenos Aires? Nadie, todavía, pudo conocer la respuesta.
Este aparato, adquirido a Cádiz con la recaudación obtenida en una corrida de toros, en 1700, constituyó, por decreto de Juan Manuel de Rosas, "el regulador legal del tiempo"; la decisión se tomó a principios de 1849, por ser el único reloj público de Buenos Aires. Desmontado en 1861, fue reemplazado por un Thwaiter & Reed, que funcionó hasta 1890, cuando quedó demolida la torre. En agosto de 1940, vuelta a construir, fue instalado allí un nuevo reloj, fabricado en el país, y reintegrada la campana que pernoctó medio siglo en la iglesia de San Ignacio.
Sí puede saberse en cambio, por qué no basculan los brazos de los herreros del reloj del Instituto de Previsión Social, en el barrio del Congreso: hace una década fue necesario inmovilizarlos debido a que los golpes que asestaban sobre la campana produjeron fisuras en las paredes del noveno piso.
En las esquinas de San Martín y Corrientes, Cangallo y Esmeralda, y Florida y Rivadavia, otros ojos escrutan el desgaste del tiempo. Cerca del centro, los porteños pueden consultar, no siempre confiadamente, viejos cuadrantes parroquiales: los de las iglesias da San Juan Bautista y Nuestra Señora de Balvanera. En el barrio de Flores, las agujas del reloj obsequiado por Rosas punzan una legendaria exactitud.
Sin embargo, el reloj más extraño de la Argentina fue visto sólo por unos pocos. Es el que diseñó Reinaldo Ratzlaff, en Misiones, con catorce tipos de maderas. Sus engranajes, coronas, dientes y bujes, los resortes y tornillos, fueron hechos de madera de urunday, la más rígida; sus ejes, de alecín; sus cuñas, de cerezo. Lapacho, guatambú, eucalipto, canela, tachauva, chancharana y corona-espina sirvieron para otras partes de su intricado mecanismo. El ibipay fue utilizado para la esfera y las agujas; la guayabira, para la numeración romana. Hacia 1930, el raro aparato fue exhibido en perfecto funcionamiento. Después, nunca más se supo de Ratzlaff y su reloj.
De los intihuatanas, como los calchaquíes mencionaban a sus medidores de tiempo (dos simples tabiques levantados en cruz), no parecen quedar rastros en el país; pero en Buenos Aires hay un reloj de sol, en la plaza Lavalle. No hay, como en otras capitales, relojes de pasto, agua, cuarzo o rayos gamma. Tampoco existe un reloj atómico, como el inaugurado en Nueva York, y cuya hora será, en los próximos 200 años, un veredicto inapelable.
La Municipalidad de Buenos Aires no hará modificaciones en la relojería pública. "Hay otras cosas más importantes. No vaya a ser que por mirar qué hora es, la gente se caiga en un bache", bromeó un funcionario de la comuna. Su iniciativa naufragó por la pendiente que inauguraron las caídas de tensión y las diferencias de voltaje, un obstáculo que convirtió a los relojes públicos en una sombra damocliana, capaz de apuros inútiles o precoz resignación. Una sombra a la que alude irónicamente el antiguo reloj enclavado en la cúpula de la Opera de Berlín:
Icfi bin ein Sehatten
Das bist auch du.
Ich recline die Zeit,
Und du?
(Soy una sombra
Y sombra eres tú.
Yo cuento el tiempo,
¿Y tú?)
23 de febrero de 1965
PRIMERA PLANA
|