|
Octubre 3 de 1908
Nace el Avenida
|
Es el último despojo de los años dorados en Buenos Aires, la Casa Materna donde sin darse cuenta sobrevive la ciudad entera con su olor ya apagado a zarzuelas y toros, a recitadoras, a cines de la siesta, a gitanas, a españoles con el habla infiltrada de voces italianas. El jueves 3 pasaron 60 años desde que el teatro Avenida abrió sus puertas: desde entonces, Buenos Aires quedó pegado a sus butacas.
Nació entre casas de pensión, cafés y confiterías con olor a puerto, a expensas de los baldíos que dejó el trazado de la nueva Avenida de Mayo, en 1894. Lo proyectaron los arquitectos Fernández Poblet y Alejandro de Ortúzar por cuenta de Juan y Joaquín Cordeu, los primeros dueños. El empresario era un portugués mítico, Faustino Da Rosa, que había debido renunciar a su vocación de tenor por una repentina huelga de sus cuerdas vocales. Da Rosa derivaba entre las mesas tendidas en la vereda, convidando manzanillas y agotando la provisión de las floristas que iban y venían por la avenida, a la manera madrileña. Hizo centenares de amigos, pero eran más los que simulaban serlo: todas las noches afluían al teatro caravanas de colados, que se identificaban como "portugueses" para que les franquearan la entrada. Los porteros, amedrentados por la pasión nacional del empresario, los dejaban pasar a las galerías. De allí surgió el mote de portugués para todo el que recala en una fiesta o un espectáculo sin estar invitado.
Este jueves, fue Lolita Torres quien celebró el cumpleaños del Avenida con 'Según pasan los años', una comedía musical que describe los avatares de tres generaciones de cupletistas. Los principios del teatro fueron más imponentes: la inauguración, un sábado, fue confiada a María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza; representaron 'El castillo sin venganza', de Lope de. Vega, y El flechazo, de los hermanos
Álvarez Quintero, una semana más tarde, la fiesta era completa: los
Álvarez habían cedido 'Amores y amoríos' a Buenos Aires, como primicia, y la comedia tardó cuatro días en bajar de cartel. "Era un jardín sonriente...", repetían las muchachas en Palermo.
Una veintena de empresarios desfiló por la sala: la zarzuela, la comedia de la Edad de Oro, la danza, el flamenco, el cine de matinée surcaron el viejo reducto español, al compás de sus preferencias; el gran jolgorio se desató; en los años 30, cuando la zarzuela había ganado la batalla y sobre el tablado del teatro vagaban las sombras de sus héroes, Luis Sagi Vela, Gabina de la Muela,
Amparo Taberner, Emilio Sagi Barba.
El Avenida comenzó a ser el único templo extranjero donde los cómicos y los autores de Madrid se atrevían a oficiar sus ceremonias doradas: Benavente, en 1922, había representado
el Crispín de Los intereses creados; los negros del Cotton Club arrimaron por primera vez a ese coto vedado de los españoles el jazz triunfante; Margarita Xirgú y Lola Membrives no daban descanso a Lorca y Benavente. El desfile se volvió inacabable: el conjunto de Romería mantuvo en vela a Buenos Aires durante un mes completo; la sala, que parecía mustia y muriente, resucitaba de golpe ante la irrupción de Carmen Amaya, Miguel de Molina, Manolo Caracol, Ángel Pericet, Lola Flores. El Avenida se convirtió en el recodo donde los grandes maestros de España ofrecían sus ensayos generales, antes de afrontar las críticas de Madrid: allí estrenaron el maestro Serrano (La dolorosa), Manuel Penella (El gato montes), Francisco Luna (El asombro de Damasco).
Dos jornadas históricas habían asegurado para el teatro, en las décadas del Centenario y del 20, una luciente inmortalidad: aquella de mayo, en 1910, en honor de la Infanta Isabel de Borbón, y la otra de 1926, para agasajar a Ramón Franco por su vuelo en el Plus Ultra. A la vez, un folklore privado, una mitología subterránea empezaba a aflorar junto a la sala.
Todavía quedan testigos para recordarlo: la semana pasada, Sofía Sánchez de Argüelles, viuda del más áulico de los empresarios (don Enrique Díaz Argüelles, que manejó el Avenida entre 1926 y 1939), desempolvaba los infolios gloriosos. "Mi marido procuró evitar los espectáculos con temas políticos —confió a Primera Plana—, pero la noche del 1º de mayo de 1932, al estrenarse Napoleón o los Cien Días, ardió el teatro y llovieron huevos podridos desde el gallinero. Es que el autor era Benito Mussolini, en colaboración con un tal Giovannino Forzano."
Ni a una sola función de aquellos 14 años faltó doña Sofía, 85, desde su palco número 5, un avant-scène. Siguió yendo fielmente aun después de enviudar, hasta que sus piernas ya no la sostuvieron. Ahora, solitaria en un departamento que está a dos cuadras del Avenida, pide todas las tardes que le lean el programa. Se consuela con eso. El más fervoroso de sus recuerdos es la llegada de los gitanos al Avenida. "Empezaron a entrar cuando trajimos la copla andaluza", dice con los ojos entrecerrados. "Se instalaban con sus críos y los dejaban merodear bajo las butacas", completa Julio Viale Paz, crítico de teatro y uno de los mayores exégetas de la sala.
Los artistas se reunían en el almacén y bar El Imperial, donde comían, por centavos, atún español rociado con manzanilla. Acostumbraban también correrse hasta el Armonía, célebre por sus pucheros y su chocolate con churros, o varar al amanecer en el café Tortoni.
Los memoriosos han rescatado algunas de las noches más estrafalarias del Avenida: aquella de 1935, en que un toro de carne y hueso se encaramó al escenario para representar una corrida, y hubo que proteger al público con una reja atascada en la boca del escenario. Un lustro más tarde, tres jockeys profesionales compitieron con sus caballos sobre un tapis-roulant.
Ángel de Dolarea, uno de los empresarios actuales, narró el que se conoce como "milagro del Avenida". Fue en 1948, cuando Gloria Suazo evocaba en escena la muerte del torero Joselito. Trémula, recitó "Y hasta los cielos lloraron", al tiempo que las cañerías de las parrillas vomitaban andanadas de agua. Se inundó el escenario y los decorados empezaron a desarmarse. El público, que imaginó un prodigio consumado por el alma de Joselito, no quiso recibir el dinero de las entradas.
Todavía hoy, después de la función, los espectadores vagan por los cafés aledaños en procura de un chocolate con churros, y algún grupo de gitanos bate palmas, de vez en cuando, en los bares de enfrente. Quizá las cosas sigan iguales dentro de sesenta años más. Por las madrugadas, el cuidador don Miguel (inexplicablemente italiano) sale a baldear el vestíbulo y la vereda. Una gata, Minina, espanta con sus maullidos a los últimos fantasmas. Es inútil: ninguno de ellos quiere marcharse del Avenida.
8 de octubre de 1968
PRIMERA PLANA
Ir Arriba
|
|
|
|
|
|

Teatro Avenida en 1935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
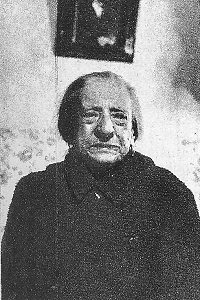
Doña Sofía
|
|
|
|
|
|
|
|