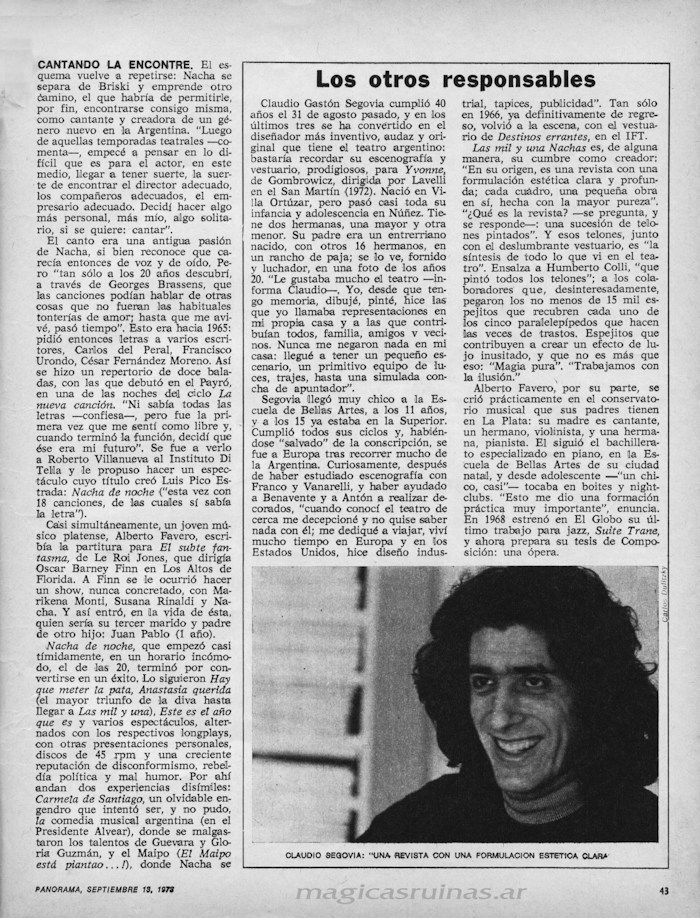Volver al índice
del sitio
El diseñador Claudio Segovia dice: "¿Viste? A Nacha no se le puede poner nada ordinario encima. Es como si rechazara lo que no es fino. Porque ella es ... como un objeto de lujo, ¿no es cierto?". Es cierto. Nacha Guevara tiene la apariencia, ligeramente exótica, ligeramente extravagante de una muñeca ultrasofisticada: su delgadez sugiere la fragilidad de la porcelana, su maquillaje y sus pelucas la convierten en un pájaro, en una criatura enigmática, inquietante, como venida de otra parte y pronta a irse de vuelta a ese mismo lugar que podría ser un lejano planeta, la belle époque, el circo, una tapa de Vogue o un film de Fellini. Es sensual y, a la vez, distante, como una de esas mujeres-serpentinas que se enroscan a los floreros art-nouveau; es aniñada y, al mismo tiempo, cortante y agresiva cuando defiende sus derechos; es excéntrica y también sensata, con una sensatez de campesina tozuda, de madre que declara ser "como una gallina" con sus hijos. Lo que ocurre es, sencillamente, que Nacha (su verdadero nombre: Clotilde Acosta; nacida en Mar del Plata hace 32 años) ejercita en la vida de relación las mismas virtudes miméticas que constituyen uno de los atractivos fundamentales de su portentoso show Las mil y una Nachas: se trasforma a voluntad en lo que ella quiere, en modelo fascinante o en espantajo horrible, en mundana, en vedette o en muchachita de barrio. Sin dejar de ser nunca ella misma, cuya esencia podría quizás condensarse en la opinión unánime de quienes la han tratado aunque fuere una vez: "Una mujer inteligente".

LAS COSAS
IMPOSIBLES. Nacha se sacude de encima las
definiciones y los elogios con el mismo gesto con
que se sacudiría una boa de plumas rizadas, y se
ríe con su risa contagiosa, en el living de su
departamento en Pueyrredón al 1700: sofá de cuero
blanco, mesa con tapa de azulejos, dos paredes
—las del sector del comedor— pintadas de ocre, una
bellísima araña antigua, un inmenso reloj de
estación de ferrocarril, comprado en Montevideo y
que todavía marca las horas con sus campanadas; y
una pared, la de encima del sofá, tapizada con
fotos, dibujos y programas de Nacha, sus
recitales, sus críticas, las tapas de sus discos.
Curiosamente, Clotilde Acosta no se propuso nunca
ser Nacha Guevara, es decir, no partió, como otras
artistas —más bien, seudoartistas—, de un modelo
ideal planteado de antemano. "A lo sumo
—confiesa—, quería parecerme a Audrey Hepburn".
Nacha Guevara (Nacha,
porque así la llamaba su madre, también Clotilde,
desde chiquita; Guevara, por el Che, "pero mucho
antes de que se muriese", aclara) se ha ido
formando, a lo largo de los últimos 7 u 8 años,
con el crecimiento orgánico y preciso de un ser
vivo, sin esquemas y sin moldes, como si cada
tanto tiempo las cosas se abrieran para mostrarle
un camino y ella —soberanamente intuitiva ("soy
muy alerta, sé pescar las cosas que son ciertas")—
supiera tomarlo sin vacilar. "Me he propuesto
cosas que no eran posibles para mí", sonríe. ¿Qué
cosas? "Cantar, por ejemplo: cuando empecé a
cantar en público, me di cuenta de que no podía
hacerlo, pero ya era tarde, ya estaba embarcada y
seguí adelante". Cantar es, de todas sus
actividades, "la que me ha hecho más feliz". Que
finalmente haya podido hacerlo, y muy bien, por
cierto, se debe a su increíble voluntad, a su
profesora, Susana Naidich, y a su tercer marido,
Alberto Favero (28), "con quien aprendí a
destaparme la oreja".
A esta trabajadora
encarnizada, capaz de estudiar cinco meses una
canción, un texto, no le gustaba ir al colegio:
"Era mala alumna, me sentía como triste, muy
infeliz; toda esa época de mi vida se me
presentaba gris". Hizo un solo grado en Mar del
Plata y después siguió en Buenos Aires, en el
Nicolás Avellaneda: "María Cristina Laurenz iba al
mismo colegio, aunque no al mismo curso; volvíamos
siempre juntas en el subte". Nacha tiene una
hermana mayor, pero vivió mucho tiempo sin verla
casi, porque los padres se habían separado ("A mi
viejo, al verdadero, no lo conocí hasta que tuve
25 años; tal vez por eso trato de darles a mis
hijos un hogar como el que yo no tuve").
Al terminar el
primario, Clotilde Acosta quiso ser bailarina e
ingresó en la Escuela Nacional de Danzas ("Fui
buena alumna pero de mal carácter, díscola,
revoltosa"); entre sus profesoras tuvo a la
inmortal Lida Martinoli. Pero cuando, pocos años
después, se planteó concretamente la posibilidad,
mejor dicho, la realidad de que Nacha se dedicara
al baile, estalló el veto familiar. "Entonces,
durante dos años, entre los 18 y los 20, me
dediqué a no hacer nada —recuerda—: bailaba el
rock los dominaos por la tarde en el Club Fénix de
Villa Devoto, y yo misma me hacía mis vestidos,
porque soy profesora de corte y confección.
Recuerdo uno en especial: pollera campana plato,
compuesta de 16 gajos, nada menos, y talle
princesa. En general, era y soy un poco
solitaria".
LA PERFECTA
CASADA. Quizá alguien sonría ante esa
última afirmación, pensando en los tres maridos de
Nacha. El primero fue el fotógrafo y periodista
Anteo del Mastro, con quien tuvo un hijo, Ariel,
que hoy cuenta 10 años. "Tal vez porque no conocí
a mi viejo hasta muy tarde, fue que me casé con
Anteo, que me llevaba veinte años". Por ese
entonces, Nacha emprende la carrera de modelo,
para la cual la capacitan su físico, su
versatilidad y el don de no hacer jamás un
movimiento inarmónico. Durante dos años hizo
desfiles, publicidad "y varias tapas de la revista
Para Ti". En ese momento se produce la quiebra de
su matrimonio y la Guevara decide ser actriz.
"Fue un período
dificilísimo el de ese paso de modelo a actriz
—explica—. Se había producido una ruptura en mi
vida y, lo mismo que cada vez que cambio de rumbo,
entré en una especie de tierra de nadie. Pero ya
venía estudiando teatro, desde 1963, con Juan
Carlos Gené; fui su alumna hasta 1967, y eso me
dio una formación sólida, rica, lo que yo llamo un
esqueleto de trabajo que me sirve para siempre".
Nacha aspiraba a ser
actriz trágica, no conocía aún sus posibilidades
cómicas. "Tan sólo cuando actué en teatro por
primera vez, en un papelito de Locos de verano, la
versión en comedia musical que hizo Juan Silbert
de la pieza de Gregorio de Laferrére, en el San
Martín, y dije mi bocadillo inicial y escuché una
carcajada del público, comprendí que podía hacer
humor".
Vaya si puede hacerlo.
Hay un humor de Nacha, como hay un humor de Quino,
o de Verdaguer. El de la Guevara es seco, mordaz,
basado sobre una utilización sutil, riesgosa, de
la inocencia. La auténtica inocencia que ella,
como ser humano, conserva, y la falsa inocencia
que se le enrosca, artera, en un rulo o en un
parpadeo y que de pronto deja paso a una lúcida,
corrosiva revelación: la absoluta
ininteligibilidad de La nueva matemática, de Tom
Lehrer, la burla feroz de Anastasia querida, el
candor perverso de Envenenando palomas en Plaza
San Martín, en su nuevo espectáculo, donde también
está esa joya antológica —del mismo Lehrer—, El
tango masoquista, cumbre de un humor funámbulo,
enloquecido, del que Nacha es en el país la
sacerdotisa máxima, junto a Edda Díaz y el dúo
Gasalla-Perciavalle.
Quizá la primera vez
que esa veta humorística de Nacha asomó en un
tablado, fue en La hortaliza, de Norman Briski, en
el teatro Payró, con su inolvidable parodia de una
de esas bailarinas que nunca faltan, disfrazadas
de flor. Sólo que la Guevara figuraba un
alcahucil. Briski fue su segundo marido, y de él
quedó otro hijo: Gastón, ahora de 6 años.
Después vino un
período que ella preferiría olvidar, donde se la
vio en Delicado equilibrio, de Edward Albee, en el
Regina, y en El verano, de Román Weingarten, en el
TAF. A propósito de Delicado equilibrio, una
anécdota que demuestra claramente por qué Nacha
tiene fama de carecer de pelos en la lengua. En un
momento de la pieza, por una de esas cosas que
suelen ocurrir en un escenario, los intérpretes se
tentaron de risa, menos una actriz de renombre, la
cual, después de la función, comentó con aspereza:
"Claro, ahí es donde se ve quién es profesional y
quién no". "Si eso lo decís por mí, podés
metértelo en el culo", fue la tajante respuesta de
la Guevara, reconocida experta en estas lides y en
otras más contundentes (hace poco, fue condenada a
dos meses de prisión en suspenso por haber
lesionado a uno de los integrantes del conjunto
Les Luthiers, en el local de La Cebolla en Mar del
Plata, en febrero de 1971: simplemente, como
explicó ella, le dio un bofetón a Marcos
Mundstock, "sólo que tenía en la mano un vaso de
whisky").
CANTANDO LA
ENCONTRE. El esquema vuelve a repetirse:
Nacha se separa de Briski y emprende otro camino,
el que habría de permitirle, por fin, encontrarse
consigo misma, como cantante y creadora de un
género nuevo en la Argentina. "Luego de aquellas
temporadas teatrales —comenta—, empecé a pensar en
lo difícil que es para el actor, en este medio,
llegar a tener suerte, la suerte de encontrar el
director adecuado, los compañeros adecuados, el
empresario adecuado. Decidí hacer algo más
personal, más mío, algo solitario, si se quiere:
cantar".
El canto era una
antigua pasión de Nacha, si bien reconoce que
carecía entonces de voz y de oído. Pero "tan sólo
a los 20 años descubrí, a través de Georges
Brassens, que las canciones podían hablar de otras
cosas que no fueran las habituales tonterías de
amor; hasta que me avivé, pasó tiempo". Esto era
hacia 1965: pidió entonces letras a varios
escritores, Carlos del Peral, Francisco Urondo,
César Fernández Moreno. Así se hizo un repertorio
de doce baladas, con las que debutó en el Payró,
en una de las noches del ciclo La nueva canción.
"Ni sabía todas las letras —confiesa—, pero fue la
primera vez que me sentí como libre y, cuando
terminó la función, decidí que ése era mi futuro".
Se fue a verlo a Roberto Villanueva al Instituto
Di Tella y le propuso hacer un espectáculo cuyo
título creó Luis Pico Estrada: Nacha de noche
("esta vez con 18 canciones, de las cuales sí
sabía la letra").
Casi simultáneamente,
un joven músico platense, Alberto Favero, escribía
la partitura para El subte fantasma, de Le Roi
Jones, que dirigía Oscar Barney Finn en Los Altos
de Florida. A Finn se le ocurrió hacer un show,
nunca concretado, con Marikena Monti, Susana
Rinaldi y Nacha. Y así entró, en la vida de ésta,
quien sería su tercer marido y padre de otro hijo:
Juan Pablo (1 año).
Nacha de noche, que
empezó casi tímidamente, en un horario incómodo,
el de las 20, terminó por convertirse en un éxito.
Lo siguieron Hay que meter la pata, Anastasia
querida (el mayor triunfo de la diva hasta llegar
a Las mil y una), Este es el año que es y varios
espectáculos, alternados con los respectivos
longplays, con otras presentaciones personales,
discos de 45 rpm y una creciente reputación de
disconformismo, rebeldía política y mal humor. Por
ahí andan dos experiencias disimiles: Carmela de
Santiago, un olvidable engendro que intentó ser, y
no pudo, la comedia musical argentina (en el
Presidente Alvear), donde se malgastaron los
talentos de Guevara y Gloria Guzmán, y el Maipo
(El Maipo está piantao...), donde Nacha se atrajo
las iras de Dringue Farías, quien increpó al
empresario: "¡Aquí el único que dice culo y b...
soy yo, y no esa mina!". Todo porque ella cantaba
dos de sus temas más notorios, tomados de
Brassens: Un buen par de patadas en el culo y La
nueva generación.
EL PENSAMIENTO
VIVO. Cuando mira su foto de la primera
cédula de identidad, a los 8 años, Nacha se
compara con una lauchita y con su segundo hijo,
Gastón, que realmente se le parece a esa edad.
Cuando se la mira a ella ahora, Jejos del teatro,
con una blusa y un par de pantalones, el pelo
corto, castaño rojizo, tirado hacia atrás, se
sigue pensando en una laucha, flaca, movediza,
traviesa, los ojos brillantes de inteligencia.
Algo más tarde, en el restaurante, es la vedette:
peluca negra, muy rizada, cara palidísima, boca
muy colorada y subrayada, lo mismo que los ojos
inmensos, por trazos negros; y, sobre un entero
negro, bolero de plumas escarlatas y gorra ídem.
Encaramada casi sobre zancos, es una aparición que
excita a los comensales. Las mujeres, en general,
la detestan, y se entiende, porque ella emana una
seducción que no tiene nada que ver con los
atributos convencionales de la belleza femenina Es
decir, las mujeres la odian porque los hombres la
admiran, unánimemente.
Está muy contenta con
Las mil y una Nachas (12 millones de recaudación
en la primera semana), pero carece por completo
—pese a las apariencias— de vedetismo: "Yo
solamente tengo conciencia clara de lo que quiero
hacer, de lo que hago, no sé si es verdad eso de
que inventé un género". Atribuye a la experiencia
del Maipo el origen de Las mil y una: "Es lo que
quisimos hacer allí y no pudimos, lo que
entendemos debe ser una revista". Una revista que
les llevó —a ella, a Favero y a Segovia— casi tres
años de concepción y preparación, con una
exigencia absoluta de perfección hasta en el
mínimo detalle. Y se nota. En un medio habituado a
improvisar porque, total, todo sale bien, el rigor
de la Guevara es parte de esa fama de intratable
que la rodea: "Es que la haraganería y la mentira
me sacan de quicio: no soporto a esa gente que
dice que es capaz de hacer algo y no lo sabe
hacer, prefiero que me digan directamente que no
lo saben. Además, creo en una actitud frente al
teatro, una conducta que empieza desde que se
entra en el escenario".
Esa actitud, esa
conducta, le han valido la adhesión entusiasta de
maquinistas, utileros, tramoyistas, electricistas,
toda esa maquinaria complejísima y veloz que
permite la excelencia de Las mil y una. Las
bambalinas del Margarita Xirgu son otro
espectáculo en sí, vertiginoso: tres vestidoras se
encargan de las casi fregolianas trasformaciones
de la estrella, y una en especial de los detalles:
El diente, le dice a Nacha, sin expresión, al
final del cuadro medieval donde la diva aparece
feísima, con anteojos, bizca y con un hueco en la
dentadura (y es que no puede olvidarse de
limpiárselo, para el cuadro
siguiente). Algo les
costó, sin embargo, acostumbrarse a ver dos y
hasta tres Nachas que salen de escena y vuelven a
entrar: la auténtica, su doble —la bailarina Alba
Vidal— y un bailarín que cierra El tango
maso-quista con un turbante y un traje con flecos,
iguales a los de la protagonista.
"Soy independiente,
pero no apolítica —puntualiza Nacha, mordisqueando
una berenjena al infierno, una sola, que será su
única comida de la noche—. Trabajo y voy a
trabajar para construir un país socialista". No se
le escapan las limitaciones del arte: "Eso
—aclara— en la medida en que al arte puede
contribuir, una medida humilde, sin duda, pero
alguien tiene que hacerlo, aun en el socialismo,
porque siempre existirán los grandes problemas, la
enfermedad, la muerte, el misterio de la
existencia". Confiesa no ser muy lectora, aunque
su intuición la lleva, infaliblemente, a lo bueno.
"En escena soy una bruja —proclama—. Casi me da
miedo. Sé exactamente lo que va a ocurrir, con una
especie de instinto que a veces me pone en
situaciones incómodas: estoy actuando, oigo un
portazo y, sin darme cuenta, pregunto ahí mismo,
en escena: ¿Quién fue? También sé, sin
equivocarme, quién sirve o no para determinada
tarea". Ella ha dirigido, prácticamente, Las mil y
una Nachas, y su instinto, una vez más, no la ha
engañado: "¡Qué lindo es proponerle algo a alguien
y ver cómo responde, ver que era exactamente eso
lo que uno le había pedido!". Sólo quien se exige
a sí mismo es capaz de exigir, y reconocer, a los
demás.
Ernesto Schóó
Recuadros
__________________
Los hijos de Nacha
En cierto modo, es una
vida de pequeños soldados. Ariel y Gastón se
levantan a las 7; a las 7 y media pasa el ómnibus
a buscarlos y a las 8 están en el Instituto Santa
María del Buen Aire, donde el mayor cursa el 5º
grado y Gastón el 1º. A las 12.30, de vuelta en
casa para almorzar; a las 14, otra vez el colegio,
del que salen a las 17. Pero ser hijos de Nacha
Guevara, y de distintos padres, implica otras
cosas: vivir en una atmósfera artística,
desarrollar sin trabas sus personalidades. Aunque
son chicos como cualquier otro: adoran a Juan
Pablo, el hermano menor, al que llaman Juanpa; ven
mucha televisión (admiran a El Zorro, El Santo y
Rolando Rivas, cuyas andanzas les fascinan: "Somos
como mucamas", informa Ariel, el más reflexivo,
que quiere ser piloto; Gastón, en cambio, querría
ser violinista).
Adoran, obviamente, a
su madre. Ariel puede verla desdoblada, como
artista; Gastón todavía no, afirma que en el
escenario ve, sencillamente, "a mamá". El mayor
prefiere El tango masoquista, Briski Jr. se
entusiasma con el vestuario, "sobre todo el último
vestido, el de la cola larga, en la hamaca". Juan
Pablo, por supuesto, prorrumpe en extraños
sonidos, se vuelca el té encima, pierde un zapato
pero nunca el buen humor (Gastón, en cambio,
reconoce sus frecuentes rabietas).
Ariel es de San
Lorenzo, Gastón de Independiente (como Norman, su
padre) y Juan Pablo de Boca, porque Claudio
Segovia, le regaló una camiseta de ese club. Pero
los dos mayores coinciden en admirar a Estudiantes
de La Plata, porque Favero —"mi viejo", lo llaman—
y su hermano, Fernando, adhieren a él como buenos
platenses. Ariel lee aventuras e historia; a
Gastón le gusta leer "todo lo que yo escribo",
proclama.
___________________________
Café - concert: A otra
cosa
Es ocioso determinar
con rigor cronológico quién llegó primero: si las
huestes de Carlos Gandolfo —Marilina Ross,
Federico Luppi, Carlos Moreno, entre otros—, que
en un petit-hotel de Viamonte al 1500 presentaron
Negro, azul, negro, un collage de sketches,
canciones y monólogos; o el rotundo Eduardo
Bergara Leumann, con el fasto y la agresividad de
su célebre Botica del Ángel; o Edda Díaz, Nora
Blay, Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla, con
Help, Valentino en el diminuto Teatro de la
Recova. Lo importante es consignar cómo, hacia
1965, algunos porteños todavía tímidos, azorados,
aprenden a sentarse ante una mesita, consumir
cualquier menjurje y presenciar un espectáculo con
prestigio europeo y que se convertirá casi en una
epidemia: el café-concert. Poco después, desde
vertientes distintas pero que confluyen en un
mismo cauce de poesía, humor disparatado y
protesta, María Elena Walsh y Nacha Guevara
crearían la costumbre de escuchar que no hablaran
de amor, y que no fueran cursis.
Ocho años más tarde,
la decadencia corroe al café-concert. No, por
cierto, a quienes le aportaron experiencia y
calidad. "Hasta no hace mucho, la moda era abrir
una boutique; hoy, los paracaidistas inauguran
cafés-concert, que brotan como hongos. Son los
inconscientes de siempre, que se largan a
improvisar en un medio que exige idoneidad",
asegura Lino Patalano (27), responsable, junto a
Elio Marchi (26), de Gallinero SRL, la empresa de
locales tan prestigiosos como El Gallo Cojo y La
Gallina Embarazada, y de figuras trascendentes
como Edda Díaz, Cipe Lincovsky y Niní Marshall.
Es que el aluvión ha
ido decantándose y tan sólo Díaz, Marshall, la
Guevara y el dúo Perciavalle-Gasalla permanecen
(Cipe prefirió volver al teatro) como los puntales
del género. Perciavalle lo sintetiza así: "El
café-concert no existe. Sólo existe la gente capaz
de elevarlo o destruirlo. Ni mi intención, ni la
de Antonio, fue inventar un género sino,
simplemente, trabajar. Creo que el café-concert no
existe como movimiento. Su historia gira alrededor
de cuatro o cinco figuras conscientes de lo que es
el laburo. Los demás no existen sino para el
periodismo y los productores. El espectáculo de
Nacha es lo mejor de los ejemplos. Se habló de su
decadencia a raíz de su presentación en el Maipo.
Nacha se tomó el tiempo necesario para madurar,
para rever su actitud artística y no entrar en la
vorágine del consumo. Este trabajo se hace al
andar. Es de pobrecito creer que te parás en el
escenario, agredís al público y el mundo está en
tus manos. De ahí la importancia de Las mil y una
Nachas, un abanico de genialidad, swing e
inteligencia. Creo que no hay que sorprenderse:
Nacha es una de las profesionales más consecuentes
y auténticas, objetiva con respecto a ella misma y
eso se manifiesta en su labor. Tiene éxito aquí,
pero en Moscú o en París tendría ¡la misma
aceptación. No me interesa juzgar la labor de mis
compañeros, pero a Nacha la vi a sus anchas, feliz
y en lo que quiere".
______________________
Los otros responsables
Claudio Gastón Segovia
cumplió 40 años el 31 de agosto pasado, y en los
últimos tres se ha convertido en el diseñador más
inventivo, audaz y original que tiene el teatro
argentino: bastaría recordar su escenografía y
vestuario, prodigiosos, para Yvonne, de
Gombrowicz, dirigida por Lavelli en el San Martín
(1972). Nació en Villa Ortúzar, pero pasó casi
toda su infancia y adolescencia en Núñez. Tiene
dos hermanas, una mayor y otra menor. Su padre era
un entrerriano nacido, con otros 16 hermanos, en
un rancho de paja; se lo ve, fornido y luchador,
en una foto de los años 20. "Le gustaba mucho el
teatro —informa Claudio—. Yo, desde que tengo
memoria, dibujé, pinté, hice las que yo llamaba
representaciones en mi propia casa y a las que
contribuían todos, familia, amigos v vecinos.
Nunca me negaron nada en mi casa: llegué a tener
un pequeño escenario, un primitivo equipo de
luces, trajes, hasta una simulada concha de
apuntador".
Segovia llegó muy
chico a la Escuela de Bellas Artes, a los 11 años,
y a los 15 ya estaba en la Superior. Cumplió todos
sus ciclos y, habiéndose "salvado" de la
conscripción, se fue a Europa tras recorrer mucho
de la Argentina. Curiosamente, después de haber
estudiado escenografía con Franco y Vanarelli, y
haber ayudado a Benavente y a Antón a realizar
decorados, "cuando conocí el teatro de cerca me
decepcioné y no quise saber nada con él; me
dediqué a viajar, viví mucho tiempo en Europa y en
tos Estados Unidos, hice diseño industrial,
tapices, publicidad". Tan sólo en 1966, ya
definitivamente de regreso, volvió a la escena,
con el vestuario de Destinos errantes, en el IFT.
Las mil y una Nachas
es, de alguna manera, su cumbre como creador: "En
su origen, es una revista con una formulación
estética clara y profunda; cada cuadro, una
pequeña obra en sí, hecha con la mayor pureza".
"¿Qué es la revista? —se pregunta, y se responde—:
una sucesión de telones pintados". Y esos telones,
junto con el deslumbrante vestuario, es "la
síntesis de todo lo que vi en el teatro". Ensalza
a Humberto Colli, "que pintó todos los telones"; a
los colaboradores que, desinteresadamente, pegaron
los no menos de 15 mil espejitos que recubren cada
uno de los cinco paralelepípedos que hacen las
veces de trastos. Espejitos que contribuyen a
crear un efecto de lujo inusitado, y que no es más
que eso: "Magia pura". "Trabajamos con la
ilusión."
Alberto Favero, por su
parte, se crió prácticamente en el conservatorio
musical que sus padres tienen en La Plata: su
madre es cantante, un hermano, violinista, y una
hermana, pianista. El siguió el bachillerato
especializado en piano, en la Escuela de Bellas
Artes de su ciudad natal, y desde adolescente —"un
chico, casi"— tocaba en boites y night-clubs.
"Esto me dio una formación práctica muy
importante", enuncia. En 1968 estrenó en El Globo
su último trabajo para jazz, Suite Trane, y ahora
prepara su tesis de Composición: una ópera.
Revista Panorama
13.09.1973