|
Revista Siete Días Ilustrados
14.04.1972 |
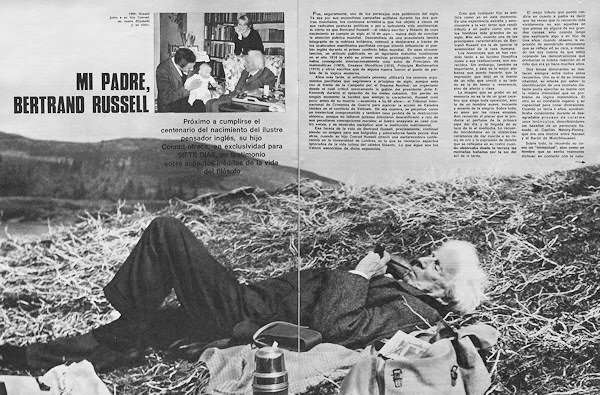
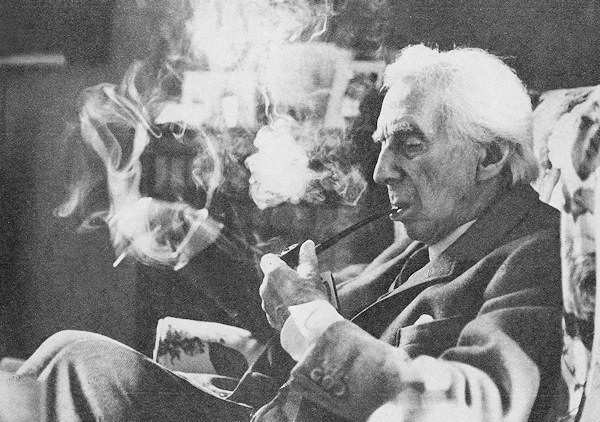
Fue, seguramente, uno de los personajes más
polémicos del siglo. Ya sea por sus encendidas campañas pacifistas
durante las dos guerras mundiales, los continuos arrestos de que fue
objeto a causa de sus radicales posturas políticas o por su
turbulenta vida sentimental, lo cierto es que Bertrand Russell —el
célebre escritor y filósofo de cuyo nacimiento se cumple un siglo el
18 de mayo— nunca dejó de concitar la atención pública mundial.
Descendiente de una acaudalada familia integrante de la nobleza
británica, comenzó a destacarse a través de los acalorados
manifiestos pacifistas con que intentó influenciar al pueblo inglés
durante el primer conflicto bélico mundial. En esas circunstancias,
un artículo publicado en un importante matutino londinense en el año
1918 le valió su primer encierro prolongado, cuando ya se había
consagrado internacionalmente como autor de Principios de
matemáticas (1903), Ensayos filosóficos (1910), Principia
Mathematica (1910) y otros escritos que de alguna manera fueron el
punto de partida de la lógica moderna.
Años más tarde, el entusiasta pensador utilizaría los mismos
argumentos pacifistas que esgrimiera a principios de siglo, aunque
esta vez al frente de la Campaña por el Desarme Nuclear; un
organismo desde el cual criticó severamente la gestión del
presidente John F. Kennedy durante el episodio de los misiles
cubanos. Sin perder en ningún momento la lucidez que siempre lo
caracterizó, Russell creó poco antes de su muerte —acaecida a los 98
años— el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para enjuiciar
la acción de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam. De esta
manera, se perpetuó como un intelectual comprometido y también como
profeta de la destrucción atómica, aunque no faltaron quienes
intentaron descalificarlo a raíz de sus peculiares concepciones
morales: el ilustre ensayista se casó cuatro veces, y se mostraba
escéptico ante la institución matrimonial.
Esa faceta de la vida de Bertrand Russell, precisamente, continuó
siendo un enigma para sus biógrafos y admiradores hasta pocos días
atrás, cuando su hijo Conrad Russell ofreció una esclarecedora
conferencia en la Universidad de Londres, en la que se revelaron
aspectos ignorados de la vida íntima del célebre filósofo. Lo que
sigue son los tramos esenciales de dicha exposición.
Creo que cualquier hijo se sentiría como yo en este momento. Es una
experiencia extraña y emocionante a la vez: tener que rendir tributo
a mi padre como uno de los hombres más grandes de su siglo. Más aún,
cuando una de las principales características de Bertrand Russell
era la de ignorar la solemnidad de la raza humana.
Los homenajes que se han rendido tanto a su lucidez filosófica como
a sus realizaciones, son merecidos. Sin embargo, también es
importante, y ésta es la mejor alabanza que puedo hacerle, que la
impresión que dejó en la mente de un niño que creció a su lado no es
la de temor o reverencia, sino de afecto y risas.
La imagen que se grabó en mi memoria no es la de un gran cerebro que
siega toda oposición, sino la de un hombre suave, inocente y amante
de la alegría. Sobre todo, su amor por las cosas simples. Aún
recuerdo el placer que le producía el perfume de la primera pipa del
día y la llegada de su taza de té al mediodía. Lo recuerdo
iniciándome en la misteriosa ceremonia de dar cuerda a su reloj de
oro y la expresión de deleite que se reflejaba en su rostro cuando
observaba desde la terraza las montañas bañadas por la luz del sol
de la tarde.
El mejor tributo que puedo rendirle en cuanto a padre es decir que
las veces que lo recuerdo más vívidamente no son aquellas en que
pienso en alguna de sus grandes causas, sino cuando tengo que
explicarle algo a mi hijo de tres años, cuando observo la expresión
de asombrado entusiasmo que se refleja en su cara, a menudo me doy
cuenta de que estoy copiando las demostraciones que producían la
misma reacción en el niño que era yo hace muchos años.
Dos temas dominantes se destacan siempre entre todos estos
recuerdos. Uno es el de su intensa vitalidad, su interés por saber:
la identificación de una montaña distante podía ejercitar su mente
con la misma intensidad que un problema de lógica matemática. El
otro es su constante ingenio y su capacidad para crear diversiones.
Cuando yo tenía 4 años, acostumbraba consolarme durante el
desagradable proceso de curarme unos forúnculos, describiéndome las
hazañas de un personaje llamado el Capitán Niminy-Piminy, que era
una mezcla entre Nansen y el Barón de Munchhaussen.
Sobre todo, lo recuerdo no como un "intelectual", sino como un
hombre que se sentía realmente dichoso en contacto con la
naturaleza. Su proverbio favorito era: "Los hombres que poseen
sabiduría aman el mar; los que poseen virtud aman las montañas".
En realidad, crecer como hijo suyo me procuró una educación sin
rival para obtener la destreza necesaria en el mar y en las
montañas. Máximas tales como "Si hay una corriente, siempre empieza
por tratar de nadar en contra de ella para asegurarte de que eres
capaz de hacerlo", se han adherido firmemente en mi mente y espero
que lo mismo sucederá con mis hijos.
En los momentos difíciles conservaba una calma llena de autoridad
que era deliciosa para un niño. Recuerdo, por ejemplo, haberle
gritado pidiendo auxilio una vez que perdí fondo en el mar; se paró
tranquilamente a la orilla del agua y me dijo con sencillez: "Nada".
Y eso fue lo que hice.
Lo recuerdo alcanzando la cumbre del Knicht cuando él tenía 77 años
y yo 8. Y a los 95 años balanceándose sobre los peldaños para
alcanzar el balcón y ver Snowdon bajo el sol del crepúsculo. Por
sobre todo, lo recuerdo pasar horas observando el movimiento del
agua en las cascadas. Una de las imágenes más antiguas que guardo de
él es la de haberlo visto parado bajo una cascada en California y
una de las últimas la de contemplar extasiado la caída del agua per
los rápidos de Aberglaslyn en Gales del Norte.
OCIO, TRABAJO Y POLITICA
Junto a estas sencillas diversiones, podía entregarse a su amor por
la información. Debo aclarar que para mi padre las diferencias
convencionales entre trabajo y descanso tenían mucho menor
significado que para la mayoría de la gente. Excepto cuando lo
impulsaba la presión urgente de los acontecimientos o la necesidad
de dinero, trabajaba con regularidad. De igual manera, absorbía la
experiencia de sus ocios en el trabajo. Por ejemplo, en su libro
Conocimiento Humano debatía el hecho de si era posible el estar
sentado en la playa y saber si hay más granos de arena en esa playa
que los que uno ve. Este interrogante se le ocurrió durante unas
vacaciones en Gales, mientras se encontraba en las Arenas de Roca
Negra contemplando la extensión de la playa. Me consultó al respecto
y tuvimos una larga discusión. Así, algo que empezó como una
conversación cualquiera pasó más tarde a convertirse en un serio
debate filosófico. El no obtenía las ideas que usaba en sus obras
trabajando, las adquiría simplemente viviendo. Vivir con él fue en
sí mismo una educación, mejor que la de Eton o cualquier otro
colegio.
Otra cosa que me enseñó desde muy chico fue la importancia de las
palabras, la necesidad de usarlas con enorme precisión. Como
siempre, me ilustraba la idea con alguna de sus innumerables
historias. En este caso se trataba de Herbert Spencer. Un estudiante
le dijo al gran filósofo: "Qué cantidad tan atroz de cuervos".
Spencer (y aquí la voz de mi padre se hacía portentosamente solemne)
replicaba: "No veo nada de atroz en esos cuervos". "Yo no dije que
era una cantidad de cuervos atroces", agregaba el estudiante, "yo
dije que era una cantidad atroz de cuervos". Después de varios
relatos por el estilo, la precisión en el uso de las palabras pasó a
ser una segunda naturaleza en mí.
Tal vez la más valiosa de todas las lecciones que me enseñó fue que
las ideas deben ser consideradas según sus propios méritos. Y que no
deben ser rechazadas más que una vez que haya sido probada toda
evidencia en pro o en contra a su respecto. El estaba muy consciente
de que la mayoría de las ideas que actualmente se consideran
convencionales fueron halladas demasiado excéntricas en otras épocas
como para darse la molestia de escucharlas.
Debido a esto, le era imposible ser un izquierdista incondicional.
No habría podido, sin violentarse, ser una de esas personas que
conocen su posición tan pronto como saben cuál es el pronunciamiento
de "la Izquierda" sobre el tema. El ejemplo clásico de este hecho
fue su visita a Rusia en 1920. Siendo el hombre que era, no podía
dejar de ver lo evidente y menos aún de pronunciarse al respecto. El
resultado fue Práctica y teoría del bolchevismo, libro en que se
mostró contrario a algunos de los principales rumbos de la
revolución rusa, así como en contra de muchas de las teorías
marxistas que se encontraban tras ellos. La obra es tan
extraordinaria precisamente porque no es lo que pensaba escribir
cuando fue allá, sino que se vio forzado a escribir la verdad.
Debido a ello, perdió a algunos de sus más íntimos amigos.
LA LUCHA DE UN FILOSOFO
Mi padre podía manifestar un tajante desprecio por los argumentos de
un primer ministro o un filósofo si no los encontraba
intelectualmente convincentes. Paralelamente, podía sentir un
profundo respeto por la opinión de su masajista o de su jardinero si
le parecía cierta.
Su buena disposición para considerar un caso según sus propios
méritos se extendía tanto a la persona como al asunto mismo. Mi
padre pensaba que tenía derecho a exigir que el gobierno lo
escuchara, pero no porque él fuera Bertrand Russell, sino porque lo
consideraba un derecho inherente al ser humano.
Para mí, por supuesto, esta actitud significó que, tan pronto como
fui capaz de formar frases coherentes, pude discutir con él, a
sabiendas de que se me trataría como un igual. Mis argumentos eran
aceptados con respeto y, si ganaba una discusión, la victoria me era
concedida sin regateos.
Este respeto por las buenas razones, viniesen de donde viniesen,
brotaba de una misma fuente: su apasionado interés por aquello que
presentara algo nuevo que aprender.
Al mismo tiempo que supo adaptarse a un siglo que evolucionó más de
lo que pudieron imaginar jamás aquellos junto a los que creció, mi
padre conservó un robusto sentido del pasado, de su propio pasado
familiar. Muchas de las causas por las que luchó eran las mismas por
las que habían luchado sus padres enfrentando el ridículo de sus
contemporáneos.
Mi padre fue educado, por sus abuelos, lord John Russell y su
esposa. Ellos eran la fuente de muchas de sus mejores historias.
Como acostumbraba decir, la historia llegaba hasta la batalla de
Waterloo; de ahí en adelante no eran más que chismes.
Pero el sentido de familia de mi padre se extendía más allá que
esto. Para él una familia no significaba solamente las personas que
vivían bajo el mismo techo; eso era para él "mi gente". Pero "mi
familia" significaba para él algo que sólo puede ser para aquellos
que han crecido entre retratos de familia: una línea que se extiende
hacia atrás, hasta el siglo XVI, y que él esperaba que se siguiera
extendiendo hasta muchas generaciones después de su muerte.
Su preocupación por la posteridad de la raza humana debe ser
observada dentro del contexto de este sentido de posteridad
familiar. Aquel de generaciones que se extienden más allá de su
conocimiento.
En cambio, no puedo juzgar su trabajo en matemáticas y filosofía
porque no tengo competencia para ello. El enorme efecto ejercido por
sus comentarios sobre asuntos sociales puede ser parcialmente
ilustrado por el hecho de casi todos sus puntos de vista que le
acarrearon la crítica de sus contemporáneos, posteriormente pasaron
a ser convencionales.
Pero su mayor anhelo, la abolición de las armas nucleares, no ha
encontrado eco hasta ahora. Sin embargo, aunque no logró un triunfo
total, logró al menos uno parcial. Hasta aproximadamente 1959 los
ministros regularmente acostumbraban defender la posesión y el uso
de bombas nucleares. En muy poco tiempo, y principalmente gracias a
los esfuerzos de mi padre, esta visión cambió. El último ministro
que intentó defender la utilización de bombas nucleares en la guerra
fue Henry Brooke, durante la elección general de 1964, y fue
abucheado por el público.
Mi padre merece reconocimiento por este viraje de la opinión
pública. Si lo logrado con esto será suficiente para preservar la
raza humana, ello queda por verse. Mi padre no lo creía así.
Ir Arriba
|
|
|