
|
crónicas del siglo pasado |
|
Cuerpo expedicionario italiano, frente ruso
Enzo Baglioni, autor de estos dibujos, nos ha dado también un breve texto, muy simple, muy parco, en el que resume su vida.
Baglioni luchó con el ejército de sus país en el frente de Stalingrado, y las vicisitudes que cuenta y que dibuja son las mismas de millares de hombres como él.

|
|
|


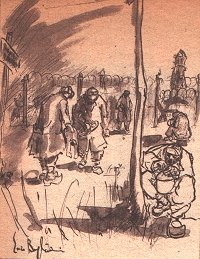
|
NACIDO EN FLORENCE (ITALIA) EN 1915
Vida normal, buen violinista, recibido en el Conservatorio Nacional de Florencia. Amante de la
montaña y buen esquiador.
1940, guerra: Llamado, incorporado, empaquetado para el frente ruso con el cuerpo Expedicionario Italiano en Rusia, al lado del ejército alemán. El doloroso saludo a la esposa, la madre y una hijita de seis meses estuvo atenuado por el deseo de ir a una tierra "tabú", porque a nadie, o casi nadie, era permitido entrar más allá de los Cárpatos. Después de siete días de tren, cruzando un sinfín de lugares hasta Budapest, seguimos en camión hasta Bucarest y cruzando los Cárpatos entramos en territorio ruso a través de la destruida línea Stalin.
Más que con ojos de combatiente todo lo que vi lo consideré con el ojo del latente pintor. Hermosos personajes nuevos, diferentes. Nunca podré olvidarme de las emigrantes carretas conteniendo familias enteras recorriendo un río seco alfombrado de gruesa piedra, cantando canciones de cuna a los salteantes durmientes. Las redondas caras, los cuerpos
fortísimos de las rusas, los angulosos rostros, miradas ascéticas, cuerpos enormes de los rusos, todos ensalzados con sacones acolchados.
Empezaron así nuestras andanzas en la ondulante Ucrania por las negras pistas que varias veces, después de la lluvia, nos detuvieron días enteros en su barro. Recuerdo que una vez con algunos camiones, una cocina de campaña y un camión tanque de vino, quedamos empantanados por cuatro días. Inútil contar la cantidad de líquido ingerido, sin decir qué efecto raro me provocó afeitarme con vino. Un buen bombardeo aéreo fué el café de esos cuatro días dedicados a Baco. La meta era Stalino.
El lento camino hacia esa ciudad, las columnas enormes de soldados alemanes quemados por los bombardeos, las interminables columnas de prisioneros rusos, los bombardeos, las bajas entre los amigos, la Navidad bien condimentada con furioso intercambio de bombas, y por fin la enfermedad que me devolvió a la madre patria.
Un largo período de convalecencia y la casi total diezmación de mi Cuerpo de Expedición me hizo comprender qué providencial había sido la enfermedad.
Restablecido, me enviaron a Yugoslavia como integrante del cuerpo de ocupación. Siempre con los aliados alemanes.
La caída de Mussolini en setiembre de 1943, el edicto del mariscal Badoglio, que ordenó el cese de las hostilidades, y la consecuente rotura del eje Roma-Berlin-Tokio, hicieron que nuestros cuarteles fueran ocupados de inmediato por los alemanes y, a excepción de algunos que pudieron fugarse a Italia (cosa que no pude aprovechar por falta de decisión de mis compañeros), fuimos enviados a los campos de concentración en Alanania. Formé parte de las interminables columnas de prisioneras que tanta tristeza me causaban en otro tiempo. Con gran maravilla comprobé que gran parte de los yugoslavos, en lugar de alegrarse al vernos alejar de su propia tierra que estábamos ocupando, hicieron variadas manifestaciones de dolor y nos regalaron paquetes de comidas, flores, lágrimas, y muchos de nosotros pudieron esconderse en sus mismas casas. La verdad, no nos habíamos portado mal con ellos.
La primera noche fué bastante fea; dormimos o hicimos que dormíamos en un campo abierto, bien apretados y bajo una llovizna que nos dejó como esponjas. El único consuelo fué un enorme trozo de queso que alegró mi estómago y los de los que estaban a mi alrededor esa noche.
El tren para ganado, bajo llave, que me transportó por tres días hasta Buekenwalden, Stalag 3º A, fué amenizado con una sopa al segundo día. Lo abandonamos contentos y al mismo tiempo temerosas ante el futuro. Estábamos por pasar a otra vida, a la gris e inerte vida del campo de concentración. La llegada, muy ruidosa por el cosmopolita recibimiento de los ex enemigos, fué cordial y comercial, porque ni bien pudimos eludir los guardianes empezamos un intercambio rabioso. Ellos recibían paquetes de la Cruz Roja Internacional; nosotros, que ya sabíamos que nunca los
recibiríamos, en cambio, teníamos cosas de abrigo, zapatos nuevos, sobretodos, camisas, camisetas: un par de pantalones por una barra de chocolate y un atado de cigarrillos americanos; un par de medias por diez galletitas, etc. Así fui cambiando tantas de mis cosas por comidas y cigarrillos, pasándola bien, quedándome con lo indispensable y no preocupándome por las cuatro papas, doscientos cincuenta gramos de pan, una cucharada de azúcar y una sopa que constituía la comida diaria. Pero como todo se acaba, empecé a sentir los apretones del hambre y pensé que era inútil tener una lapicera..., que el reloj daba inútilmente la hora..., que mis zapatos alpinos podían ser sustituidos por zuecos que nos proveían los alemanes..., que el abrigado pulóver tampoco era necesario, pudiendo ser substituido con una tira de frazada, todo menos una medalla y cadena de oro de la que jamás me hubiera desprendido...; pero llegó la hora también para ella. Había conocido a un ex trío musical parisiense y uno de esos muchachos era poseedor de un violín que me hubiera cambiado por la cadena. ¡No pude resistir!... Empecé a tocar de nuevo y a alegrar o entristecer a mis compañeros. La noche de Navidad toqué el Ave María de Schubert y lloramos todos. Cada día estaba más flaco y hambriento. Cuando me transfirieron de campo, al día siguiente de haber participado
voluntariamente trabajando la tierra en la cosecha de papas. Comí tantas, ¡pero qué día!, y cómo envidié las manos callosas de los campesinos, la tierra adentro de los zuecos, el volcar las papas en el suelo. Estaba delirante. Llegué de regreso lleno de papas que cocinaron mis compañeros, y tuve que pasar la noche paseando a raíz del ardor de estómago que me produjeron. Fui enviado a Brandeburgo para trabajar en la fábrica de autos Opel Blitz, y entre terribles bombardeos y hambre, me cambiaron docenas de trabajos, inclusive el acarreo de tablones de madera que..., uno, dos y tres y a volar el tablón. Se me quedaba en la mano y de ahí sobre un pie. Después de nueve horas de trabajo íbamos rendidos a la trágica y milimétrica división de la comida, división tan importante que por una cáscara de
papa con algo de pulpa adherida, dos muchachos se trompearon y patearon, y el que la pudo agarrar apenas batió dos veces los dientes.
De vez en cuando salía a robar papas al depósito, vigilado por un centinela que podía, al menor ruido, disparar un tiro. Una vez me sorprendió, y en lugar de tirar quiso ver quién era, me alumbró encañonándome, dijo mil cosas que no entendí, pero pude darme cuenta que lo que me salvó fué el distintivo de la campaña rusa que yo tenía pegado al saco que él por su parte tenía también. Se puso a reír de la casualidad y circunstancia
ridículas y empujándome con la bayoneta me acompañó de vuelta a la cuadra, por suerte sin quitarme las papas.
Tanta de estas cosas, hasta que un día Radio Mentira acertó en que los alemanes abandonaban el campo. Creo haber sido uno de los primeros en fugarme, y como pude, a pie, en bicicleta, en carro, en tren, hasta que pude abrazar de nuevo a los míos, todos sanos y salvos. La primera noche que pude dormir en mi cama, un cañonazo de los "libertadores" me hizo volar medio techo de la casa. Por fin Florencia fué ocupada por los aliados y comenzamos nueva vida, mísera pero tranquila. Pude poner una orquesta en un club inglés, luego en otro americano, hasta que al año pude arreglar mis papeles y llegar a la Argentina, con mucho entusiasmo y esperanzas de tranquilidad.
revista mundo argentino
mayo/1958

|
|
|