Droga y creación
Ante un espejo, el hombre
traza con el pincel unas líneas sobre su cara. Se
mira con asombro. Comienza a hablar, como
desvariando, como hechizado: "Veo ventanas, por
todos lados ventanas". Traza más rayas oscuras
sobre la piel. "Ahora —dice— estoy pintando los
nervios que están debajo. Siento que puedo ver lo
que hay dentro de mí mismo, todo lo que hay dentro
de mi cabeza. Consigo expresar mi yo más íntimo."
La escena trascurrió en las pantallas de
televisión alemana a mediados de diciembre. El
extraño personaje era Arnulf Rainer, pintor vienés
que actuaba bajo la influencia del ácido
lisérgico, y era uno de los 34 artistas
participantes en un experimento científicamente
controlado, para registrar los efectos de la droga
en la actividad creadora, bajo la supervisión del
Instituto de Psiquiatría Max Planck. Todos
llevaron una obra reciente —realizada sin haber
tomado drogas—, y debían, después de haber
ingerido una dosis de 100 microgramos de LSD,
hacer otra con el mismo tema. Pero la que hicieron
no tenía nada que ver con la anterior. Algunos no
podían sostener los pinceles, otros eran incapaces
de apresar las huidizas imágenes que se proponían
trasladar a la tela o al papel, y ninguno de los
artistas realizó una obra estimable.
Aunque el
programa alcanzó gran resonancia en Europa y
arreciaron los comentarios —especializados o no—,
en torno a la relación entre las drogas y la
actividad creadora, sólo constituyó un intento de
divulgación parcial. El problema es mucho más
complejo y no podía resolverse en una sesión lo
que en muchos milenios viene constituyendo un
misterio: la necesidad del hombre en general -y no
sólo del artista— de una ayuda para traspasar "la
vieja piel del mundo", las apariencias de la
realidad inmediata, y alcanzar a ver lo que hay
detrás de las cosas o dentro de nosotros mismos,
satisfaciendo las ansias humanas y mitigar las
angustias que lo conocido inflige.
El gran
público suele creer —en Occidente— que sólo caen
en la tentación de la droga algunos poderosos que
se aburren, los escritores y artistas arrastrados
a la bohemia por su "locura" y los viciosos que
transitan por las esferas del hampa. No sabe que
en todas las profesiones y en todas las clases
sociales —y en la historia hubo pueblos enteros—
se siente por igual el llamado de los "paraísos
artificiales". Desde el general Delattre de
Tassigny compartiendo "la carpa del opio" con su
tropa durante la campaña de Indochina, hasta esa
ama de casa británica que declaraba ante las
autoridades sanitarias de Newcastle: "Empecé a
tomar las «pastillas» hace tres años y medio,
cuando noté que no podía hacer el trabajo
doméstico al llegar de la fábrica". Sin embargo,
el grupo humano que en la imaginación popular —si
se excluye el hampa— más va asociado a las drogas
es el de los escritores y artistas. Pero lo cierto
es que son excepciones rarísimas las de los
grandes creadores que usaron drogas y mucho más
raras y excepcionales aún las obras surgidas en
esas condiciones.
Escritores y artistas son los
primeros "culpables" de esa imagen. Y es que un
escritor, por su profesión, por sentir el deber de
comunicarse con los demás, suele estar con
frecuencia "en la vidriera", a la vista del
público: si no comunica sus experiencias, no existe.
Es esta compulsión —vital para él—, lo que le da
más libertad para no mantener en secreto aspectos
de su biografía que en los otros casos se
encierran bajo siete llaves. Por otra parte,
algunos grandes creadores se consideran obligados
a investigar —y es, tal vez, uno de sus deberes—
todas las posibilidades latentes en el espíritu,
por peligrosas que sean, para librar a la especie
de esa enfermedad mortal que es la rutina. En ese
caso, toma drogas del mismo modo que un científico
se inyecta un virus en el curso de sus
experimentos para buscar una vacuna salvadora.
Artistas y asesinos
La irrupción de la
leyenda que une a las artes con las drogas ocurrió
—desde el mirador del gran público— durante el
siglo pasado, en París, en los comienzos de la
tercera década. En ese momento comenzó a ponerse
de moda en la capital francesa el uso de ciertas
drogas, principalmente opio y hachisch. Para
consumirlas se formaron diversos cenáculos, de los
cuales el más famoso, porque Próspero Merimée
—miembro del clan— le dedicó un libro, fue el Club
des Hachichins. Asistieron a las reuniones
"paradisíacas", entre muchos otros (pintores,
médicos, figuras de la sociedad, varios grandes
escritores: Baudelaire, Balzac (que se negó a
probar el "milagro oriental"), Musset, Alejandro
Dumas, Maupassant y, como Balzac, sólo en calidad
de espectadores, casi todas las personalidades
artísticas y literarias de la época. De esas
experiencias no surgió más que una obra
fundamental: las trágicas, profundas, reveladoras
páginas que componen el libro de Baudelaire
justamente titulado 'Los paraísos artificiales'.
La moda así adoptada por el romanticismo había
sido importada por los orientalistas, junto con
las estampas japonesas y las "chinoisseries", y la
cubría el prestigio que le daban los experimentos
realizados por médicos de renombre. Una leyenda
oriental le añadía su sabor exótico y antiguo: la
de los criminales guerreros del Viejo de la
Montaña —Hasan—, los comedores de hachisch, que
seguían a Hashishin (nombre completo de Hasan), de
donde se quiere que proceda la palabra asesinos.
La tradición proclama que la leyenda del hachisch
tiene su origen en los días anteriores a la
primera cruzada. El botánico Norman Taylor, que
fue director del New York Botanical Garden, la
registra en su trabajo El placentero asesino o la
Historia de la Marihuana. Refiere cómo
Hasan-i-Sabbah, proponiéndose exterminar
secretamente a los mahometanos poco creyentes,
lanza sobre ellos sus adeptos, haciéndoles
previamente probar las delicias de la droga
mágica. Para ello creó la secta de los "asesinos",
nueva palabra en la historia del fanatismo y que
tuvo rápido éxito en la del crimen.
La secta
fue finalmente liquidada por Genghis Khan, que dio
muerte, en una sola jornada, a los últimos doce
mil fanáticos. La sombra del Viejo de la Montaña,
alargándose hasta nuestros días, sería uno de los
fundamentos más difundidos de la creencia que
atribuye al hachisch —y por extensión a las drogas
en general— la facultad de incitar al crimen a
cualquiera que las tome. Los miembros del Club de
París se demostraron a si mismos que la "hierba
loca" de Pantagruel no era asesina (por sí misma).
¿Y el peligro de destruirse por depender de ellas
y perder el sentido de la responsabilidad? Homero
dijo en la Miada que el opio hacía perder el
sentido del mal. Baudelaire lo conocía: no en vano
llamó héroe a De Quincey, quien llevó su cruz de
opio hasta las últimas consecuencias, y alcanzó a
describir en un libro admirable, 'Confesiones de
un Inglés comedor de opio, los inauditos tormentos
que padeció en la aventura'.
Baudelaire fue
también uno de los primeros en ser consciente de
que la acción de la droga depende del drogado. De
que por ella no se pierde la estructura íntima del
individuo: no hace sino exaltarse, intensificarse:
"Un hombre nunca escapará del carácter físico y
moral que le tocó en destino: el hachisch será
para él un espejo que reflejará sus impresiones y
pensamientos privados: un espejo amplificador, es
cierto, pero solamente un espejo". En el caso de
Merimée esa amplificación le hizo contar sus
experiencias de drogado con demasiada belleza
literaria, con demasiado éxtasis, aumentando su
propensión natural al adorno.
Intentando
cumplir los sueños de Baudelaire, y los más
recientes deseos de Huxley —expresados en un
riguroso libro, Las Puertas de la Percepción,
título tomado de un verso de William Blake—, los
laboratorios trabajan actualmente en la búsqueda
de una droga inocua, capaz de crear estados de
ánimo.
Pero hoy ya no se sueña sólo con las
"delicias" del "Club des Hachichins", de Merimée:
el Ulyses de James Joyce, el explorador profundo
del siglo XX, quiere algo más que un viaje al
placer de los sentidos. Henri Michaux —que
escribió y dibujó bajo la acción del peyotl—
sentenció: "Las drogas nos aburren con sus
paraísos. Es preferible que nos den un poco de
sabiduría. En este siglo no estamos para
paraísos". Pero cada escritor opina según su
"temperamento". He aquí lo que dicen sobre sus
experiencias con drogas algunas de las figuras más
conocidas de esta época:
Françoise Sagan: "No
creo en la droga creadora, pues a mi parecer
impide escribir; pero es evidente que la vida
actual es tan aplastante que se tiene la necesidad
de que haya algo entre la vida y uno. No puedo
comprender, en absoluto, por qué se manda a la
cárcel a la gente que fuma hachish. Es la gente
'normal' la que es anormal."
Arthur Adamov: "De
ningún modo creo que la droga sea un instrumento
de conocimiento. Esto es lo que me separa de los
poetas beatniks americanos, de un montón de gente
que quiere unir la droga a las religiones
orientales, al Libro de los Muertos —del Tlbet—,
al Baghábad-Gitá, etcétera. Creo que se toman
drogas —y esto me parece natural— para escapar a
la angustia. La angustia es tan insoportable que
se hace necesario drogarse. Pero que no me vengan
con el cuento de que la droga conduce a la poesía
y al conocimiento. La droga es una rendición, no
una conquista."
Allen Ginsberg: "No quiero que
me domine más este elemento no humano, ni siquiera
quiero que me domine en nombre de la obligación
moral de ensanchar el campo de mi conciencia
mediante tales métodos".
Kerouac, después de
haber escrito fragmentos que fueron calificados de
"estallantes" en su período de vagabundaje,
alcohol y drogas, parece avanzar a tropezones
hacia el catolicismo.
Consideración aparte, y
muy especial, merece William S. Borroughs, a
quienes muchos incluyen entre los genios mayores
de nuestro tiempo. Cuando narra los días del
período más torturante de su experiencia,
confiesa: "He llegado al punto extremo de la línea
"junk" (opio y sus derivados, sintéticos o no).
Vivo en un cuartucho, en el barrio nativo de
Tánger. Hace un año que no tomo un baño ni cambio
mis ropas ni me las quito, excepto para hundirme
una aguja, cada hora, en la carne gris, fibrosa,
como de madera, que tienen los adictos cuando
llegan al punto extremo". Para este ser
excepcional, se ha dicho: "la droga es una máquina
de visiones que se trasforma en una máquina de
pesadillas". De su libro más Importante hasta
ahora, El festín desnudo, dijo otro grande, Norman
Mailer: "Es el cuadro más perfecto del baño
psíquico en que vivimos". "Pero —señala Pierre
Kyria en un reciente número de Magazine
Litteraire, en el que se publica un "dossier"
sobre la literatura y las drogas— por un
Borroughs, con su arte helado, su loca imaginería,
sus ritmos quebrados, su lirismo verdadero,
aguzado por el humor ... ¡cuánto falso lirismo,
cuánta verborrea pretenciosa, cuánta hinchada
pomposidad! En el momento actual la droga es pasto
fácil para toda una falsa literatura y unos falsos
doctores en literatura."
Los documentos sobre
los esplendores y miseria de las drogas son
incontables. Desde los que oyen el más sutil color
y ven la música más angélica hasta los que son
devorados por las más monstruosas pesadillas. En
cuanto a la creación, todos están de acuerdo: la
droga deja sin fuerzas para nada, anula el sentido
del espacio y del tiempo, los dos ejes sobre los
que se desplaza la conciencia humana.
De todos
modos, para coronar el panorama presentado, acaso
convendría volver a leer la sonriente y sabia
lección de Valle Inclán —que afirmaba ser experto
en la materia— en La pide Kif, una obra maestra de
humor implacable y elegante. Donde se lee: "Yo
anuncio la era argentina de socialismo y cocaína".
PANORAMA, FEBRERO 10, 1970
Ir Arriba
|
Françoise Sagan: "No creo en la droga
creadora, pues a mi parecer impide
escribir; pero es evidente que la vida
actual es tan aplastante que se tiene
la necesidad de que haya algo entre la
vida y uno. No puedo comprender, en
absoluto, por qué se manda a la cárcel
a la gente que fuma hachish. Es la
gente 'normal' la que es anormal."
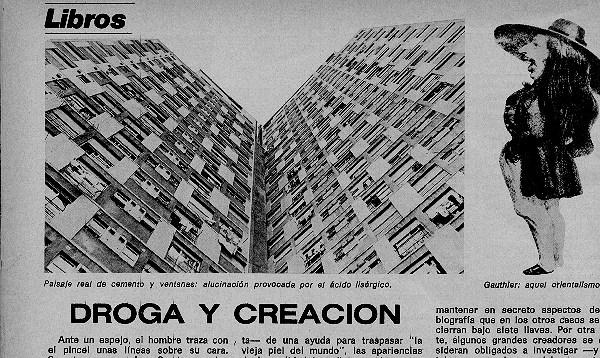
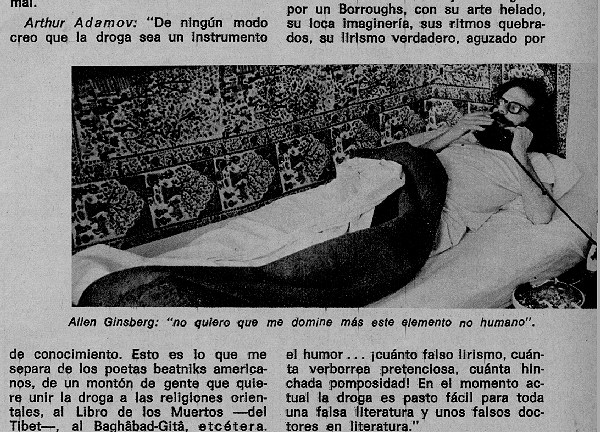
|
|