|
|
LA INTIMIDAD DE LOS DEMÁS
En cada segundo del día, un televisor argentino se prende en
alguna parte entre Ushuaia y Jujuy. Hace sólo siete meses, ese dato estadístico tan
simple como contundente no habría podido ser computado, pero desde diciembre de 1972, las
noches de los porteños se ven, cada vez más, vigiladas por la luz de los tubos
catódicos encendidos. Por ahora, los compañeros de vigilia de estos trasnochadores son
Wallace Beery, Cary Grant, Katherine Hepburn, Shirley Temple (ésta varias veces por mes),
Lex Barker, Fernando Fernán Gómez y muchos otros astros o asteroides que se pasearon
frente a alguna cámara cinematográfica entre 1930 y 1965; quienes lo hicieron en algún
año posterior, no quedaron confinados, por ahora, a la vida nocturna. Graciela Borges,
Alfredo Alcón, Sofía Loren y Marcello Mastroianni reciben todavía el tratamiento
privilegiado que consiste en aparecer, salpicados por profusas tandas publicitarias, en
algún Cine estelar, Hollvwood en castellano o Mundo del espectáculo. Desde la quietud de
Trasnoche en continuado, Gregory Peck y Alita Román aguardan con sonrisa sabia y
paciente: saben que cualquiera fuese la envergadura de la estrella, cualquiera el monto
publicitario que facturó en su estreno, su destino final consistirá en acompañarlos a
ellos, entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana, y hacer reír, llorar o
simplemente aburrir a los televidentes desvelados. En 1973, el cine ha desencadenado su
ofensiva final en la televisión argentina: los sábados, ocupa el 85 por ciento del
tiempo de programación de Canal 11, de Buenos Aires; los domingos, un porcentaje casi
igual en las horas de emisión de Canal 13. Canal 9, por su parte, registra uno de sus
ratings más altos con su Cine estelar de los miércoles; y el Canal 7, estatal, no sufre
demasiado el hecho de que cualquiera de las películas que conforman su cineteca ha tenido
más de 50 pasadas durante la última década, ni tampoco la evidencia mejor dicho, la
paradoja de que jamás haya proyectado un film nacional.
Si hay que buscar coherencias o simplemente líneas claras de evolución en este último
decenio de la televisión nacional, el esfuerzo será inútil. Ningún otro medio de
comunicación masivo se ha mostrado tan errático en sus orientaciones, tan voluble en sus
afanes de audiencia, tan crudamente supeditado a la competencia comercial. Es cierto que
también el periodismo, el cine y la radio son moldeados a través de una rígida ley de
la oferta y la demanda, que también estos medios buscan la adhesión de un consumidor
mayoritario, el que, en última instancia, asegura su existencia y sus posibilidades de
subsistir. Pero es también evidente que un diario, una revista e incluso una radio,
libran su batalla a partir de una ideología cultural determinada: nadie supone que
Américo Barrios sería un buen columnista para los lectores de La Nación así como nadie
espera encontrar, en las páginas de Crónica, el último soneto de Borges o los recuerdos
que aún vinculan a Victoria Ocampo con Lawrence de Arabia o con Coco Chanel. En
televisión, en cambio, todo es posible: desde 1963, Tato Bores deambuló por 3 canales;
otros tantos fuere recorridos por Nicolás Mancera; la misma cantidad do mudanzas fue
emprendida por Roberto Galán. Durante breves temporadas, algún canal reivindica para sí
más cultura, más popularidad o más información; desde 1968 Alejandro Romay etiquetó
al 9 con el mote de canal de la creatividad, en el momento en que los creativos y los
ejecutivos pasaron a simbolizar quién sabe qué vagas fantasías sobre el status y la
audacia intelectual de la casta de los decision-makers. Por su parte, hace pocos meses,
Canal 13 dejó de ser el canal de los espectáculos para bregar por una televisión mejor.
Estos slogans no representan, por supuesto, líneas programáticas concretas; apenas si
son un índice de la desorientación permanente de los cuadros directivos. Hacia 1963,
casi todos los canales, excepto el 7, habían comprendido la inoperancia total de los
programas así llamados culturales; espacios como Universidad del aire fueron
paulatinamente desplazados de los horarios centrales hacia otros cada vez más tardíos o
hacia esas largas mañanas dominicales en que el televisor está prendido porque los
ravioles con estofado aún se hacen esperar, y sólo Canal 7 siguió insistiendo en sus
recitales de violoncelo, en sus conferencias literarias y en sus emisiones de danza
clásica, probablemente porque su presupuesto no da para más. En 1967, el empresario
periodístico y actual propietario de Canal 11, Héctor Ricardo García, intentó la
única empresa de envergadura espectacular que pasó por Canal 7: un programa ómnibus,
llamado 7 y medio, que debía competir con los Sábados continuados de Antonio Carrizo o
los Sábados Circulares de Mancera. La tentativa, que costó más de 500 millones de pesos
en sus 7 meses de duración, fracasó: no por razones de calidad, sino porque -como lo
evidenció una encuesta - el televidente ni siquiera giraba su botón hasta el 7, por
temor a encontrarse con algún programa cultural.
AY! LA FAMILIA, LA FAMILIA...
En 1963, el teleteatro se fortalece: La familia Falcón, de Hugo Moser, recoge los bríos
ya decrecientes de Cándido Pérez, señoras e instaura un modelo de obvia comodidad. .La
familia es una unidad compuesta por varias indivi-dualidades, cada una de ellas con sus
vínculos de relación específicos determinados por el lugar de trabajo, por las
amistades y por sucesivos casa-mientos. Esta vieja aberración bur-guesa de la familia
espejo tuvo en Pe-dro Quartucci, Elina Colomer, Emilio Comte y Alberto Fernández de Rosa
un módulo de larga vigencia; hasta 1969, una audiencia primero vasta, lue-go mermante, se
identificó con esta "familia argentina" - que, sin embargo, llevaba un apellido
derivado del nombre de un auto de origen norteamericano - y con su inacabable serie de
encuentros y desencuentros sentimentales.
|

La Señora Peel y el Señor Steed en
Los Vengadores
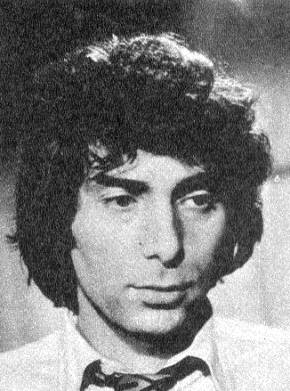
Claudio García Satur

Jorge Barreiro, Eduardo Rudy, Rodolfo Bebán y José María
Langlais
¡La filosofía implícita de La familia Falcón
se nutría en el más craso reaccionarismo, disfrazado por la habilidad de Moser para la
crónica contemporánea; si alguno de sus integrantes se desviaba de la buena sen-da o se
acercaba a la delincuencia, siempre reaparecía el núcleo familiar como infalible tabla
de salvación. Esta familia monolítica fue perdiendo, con los años, su potencia de
símbolo o espejo, probablemente a causa de la pérdida de autoridad de los padres en la
clase media argentina. No es casualidad que Rolando Rivas, taxista, su heredero más
destacado, vuelva a em-prender un retrato familiar, pero esta vez con un héroe
desprovisto de pa-dres: el protagonista ya no tiene nin-gún puerto seguro al cual
recurrir y sólo son sus muchos compañeros de trabajo, los tacheros, quienes le sirven de
sostén en la lucha por la vida. El teleteatro de Alberto Migré aporta otras innovaciones
ideológicas: la lu-cha de clases, solapadamente plantea-da con la relación entre Rolando
y Mónica Helguera Paz, adquiere carac-terísticas involuntariamente realistas en el
fracaso de esa relación; la tajan-te simplificación a que Migré somete a esas clases -
los ricos siempre to-man whisky, los pobres siempre co-men milanesas porque "frías
son ri-cas igual"-- no quita nada a la eviden-cia de este cambio profundo en la
per-cepción popular.
Otros teleteatros como Simplemente María, Estrellita o Muchacha italiana viene a casarse
reeditan un viejo es-quema de la novela populista: una mu-jer bruscamente desglosada de su
con-texto arcaico y puesta, violentamente, en un medio urbanizado. La ecuación es, en
todos estos engendros, la misma: ingenuidad campesina contra sordidez ciudadana; calvario
de la sencillez que debe vivir o convivir en medio de la complejidad mezquina de la vida
de las ciudades. No es otro el esquema de Carmiña, de Abel Santa Cruz; sólo que la
curiosidad del argentino por su historia reciente - un fenómeno sin duda positivo de la
evolución po-pular- empuja esa historieta eterna hacia la década del 30, permite saciar
los afanes nostálgicos con las presen-cias de Yrigoyen, Uriburu, Alfredo L. Palacios y
autoriza, sobre todo, a revalidar el viejo dictamen de Alejandro Dumas: "El folletín
es el realismo aplicado al pasado."
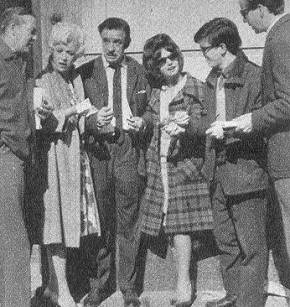
La familia Falcon
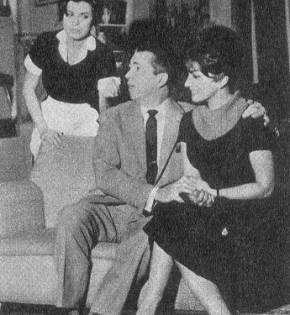
Cándido Perez Señoras

Los Campanelli
|