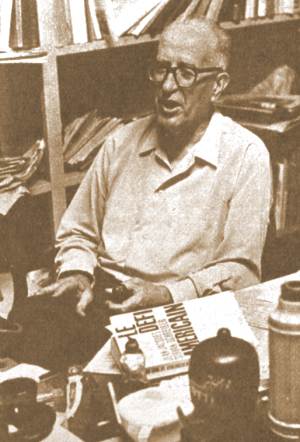|
|
Los ayes de dolor de los heridos son cubiertos por el crepitar de la
fusilería. Nunca pudieron ponerse de acuerdo los historiadores sobre quién comenzó el
tiroteo. La polémica no llegó a interesar a la media docena de muertos y a los 34
heridos que se desangraron en las calles empedradas del barrio de San Cristóbal. Ni a las
centenares de víctimas que seguirían a esas primeras que se cobró, hace 50 años, la
Semana Trágica. Siete días en los que la Argentina se asomó al rostro fratricida de las
luchas sociales; a la sangre del pueblo ya derramada en México y Rusia. Y durante los que
los argentinos vivieron el mayor cúmulo de experiencias arrojadas por la contienda de
clases.
En el medio siglo trascurrido desde entonces, no todas esas experiencias fueron
aprovechadas. Algunas aún tardan en asimilarse. Por ejemplo, nadie ha explicado hasta
ahora una infausta coincidencia: la huelga provocó el cierre de la fábrica y con ello
frustró el primer Intento de integrar en en el país una" planta siderúrgica.
Recién en 1946/47 con el Plan Savio, se reanudó el hilo de esa historia. Un hilo
desplegado en forma muy lenta: sólo en 1959 comenzó a funcionar el primer alto horno de
gran dimensión. Pocos repararon entonces en la pérdida que experimentaba el país. Pero
eran tiempos confusos. Hasta la semántica se trabucó y resultó que un anarquista y un
bolchevique vinieran a ser la misma cosa; también se unificaban los términos ruso,
israelita y maximalista. Lo que resultó fatal para no pocos inmigrantes judíos recién
llegados (algunos huyendo de la revolución rusa) a quienes se castigó, paradójicamente,
como propagadores de la nueva fe que aborrecían. Los más afortunados entre ellos
soportaron bárbaras rasuradas y sangrientas palizas. Los otros, fueron asesinados y sus
cuerpos incinerados en la pira común.
El último caudillo
A partir de esos disparos Buenos
Aires se convirtió en la capital de la confusión. El presidente Hipólito Yrigoyen, un
líder popular de quien se dijera que era el "postrero" (Carlos Sánchez
Viamonte: "El último caudillo") hizo todo lo posible por mantener la serenidad.
"Querían arrastrarme a reprimir a sangre y fuego" -dijo después-- Procuró, en
cambio, controlar la situación e instó a los empresarios a transar rindiéndose sin
condiciones ante las demandar obreras"
El 7 de enero fue un día de encrucijadas históricas. Otro caudillo hizo entonces
su primera experiencia junto a los trabajadores. Según el testimonio de Diego Abad de
Santillán (72 años, fue dirigente de la FORA del V Congreso) entre los oficiales del
ejército que reprimieron a las manifestaciones en esa sangrienta jornada, se encontraba
un joven teniente: Juan Domingo Perón. Abad de Santillán, sugiere a Panorama al evocar
los acontecimientos: "Quizás ahí afirmó su política demagógica, al ver que la
represión sólo produce el divorcio del gobierno con el pueblo". La versión
peronista, en cambio, sostiene que Perón no tiró contra los obreros. Por el contrario,
habría dialogado con ellos, en el tono paternal que caracterizaría treinta anos más
tarde su relación con el movimiento sindical.
El conflicto
Todo había comenzado el 2 de
diciembre de 1918. Los 800 obreros de la empresa se declararon en huelga en reclamo de la
reincorporación de algunos compañeros despedidos y de la Jornada laboral de 8 horas.
Además, exigían aumento de sueldos. La dirección de Vasena contesta con un categórico
no y despide a los huelguistas. La Asociación del Trabajo (presidente Joaquín S. de
Anchorena; secretarlo, Atilio Dell'0ro Maini) y la Liga Patriótica Argentina (Manuel
Carles, más tarde abogado de Marcelo T. de Alvear) le ofrecen rompehuelgas
"krumiros" y protección de sus grupos civiles armados. Los huelguistas
organizan sus propios piquetes y comienzan a tomar represalias contra los que quieren
quebrar el paro. El conflicto entra en una espiral de violencia y el 24 de diciembre
llegan a Incendiar el auto del propio Jefe de policía.
El 8 de enero, después del encuentro frente a la fábrica (reprimieron bomberos y
soldados), la FORA del X Congreso declara la huelga general. Los anarquistas de la otra
FORA, la del V Congreso, le añaden un calificativo: "revolucionaria", que
prende en el ánimo exacerbado de los sectores populares, sacudidos por la matanza del
día anterior. Buenos Aires camina por el filo de la navaja de la guerra civil. Ese mismo
día, por la tarde, el Poder Ejecutivo designa por decreto jefe de las fuerzas de
represión al general Luis J. Dellepiane. "Un hombre bajito pero enérgico -dice Abad
de Santillán-, al que no creo un masacrador profesional. Era 'un valiente: se apersonó
sin custodia a los manifestantes;"
Los muertos del día 7 fueron velados en locales anarquistas y socialistas.
Separados por rivalidades ideológicas, los acercó la muerte y el 9 fueron sepultados
juntos en el cementerio de la Chacarita, unidos los cortejos hasta integrar una imponente
manifestación de 200.000 personas. Mientras la multitud se dirigía en procesión hacia
el cementerio, se produjeron nuevas refriegas en Corrientes y Yatay que crean una
atmósfera explosiva. Luego, ya en la Chacarita, cuando el tercero de los oradores
iniciaba su discurso, se repiten las agresiones. La guardia de caballería
i-"cosacos"-, tropas de infantería del Ejército y bomberos abren fuego.
Gritos, imprecaciones, corridas. Desesperados manifestantes se arrojaron dentro de las
fosas recién abiertas para buscar un refugio contra la muerte. La política del terror se
había desatado.
"Emplazar la artillería"
Dellepiane convoca el 10 a la
prensa. Es seco y categórico. Amenaza "emplazar la artillería en la plaza del
Congreso y atronar con los cañones toda la ciudad". "La Nación" de esa
fecha subraya en su crónica otra advertencia del jefe militar: "Hacer un escarmiento
que se recordará durante 50 años". Hipólito Yrigoyen estima que es necesario un
esfuerzo para evitar que el incendio se propague. Cita al día siguiente en su despacho a
don Pedro Vasena (su correligionario Leopoldo Melo era abogado .de la empresa) y lo insta
a aceptar los reclamos sindicales. El conflicto se resuelve por la rendición
incondicional del empresario. Así lo entiende la FORA del X Congreso, que da por
terminado el movimiento. Los "quintistas", en cambio, creen que ha sonado la
hora..de la revolución social y deciden continuar la huelga. A la que se le agrega un
objetivo urticante: la libertad de Simón Radowitzky, un anarquista que purgaba prisión
perpetua en Ushuaia, por haber matado al jefe de policía Ramón Falcón el 17 de
noviembre de 1908. (Durante su segunda presidencia Yrigoyen le alivió la condena y lo
puso en libertad).
Durante varios días continuó el terror en fas calles. Las "bandas
blancas" -patotas de la Liga Patriótica y la Asociación de! Trabajo- insistieron en
actos vandálicos de represalia contra todo lo que consideraban maximalista. ¿Cuántas
fueron las víctimas de ese estado de locura colectiva? El escritor Diego Abad de
Santillán computa 1.500 muertos y 5 mil heridos Hubo, además, 55.000 prontuariados, con
la accesoria, para muchos, de una quincena de confinamiento en la isla Martín García. |

Primeras víctimas. Cuatro cadáveres conducidos por una multitud de 200.000
personas
(Archivo General de la Nación)

Presidente Irigoyen "me querían llevar a reprimir a sangre y fuego" (al
pueblo)
(Archivo General de la Nación)

Talleres Vasena. El estallido de violencia inicial también hirió de muerte a la
siderurgia
(Archivo General de la Nación)
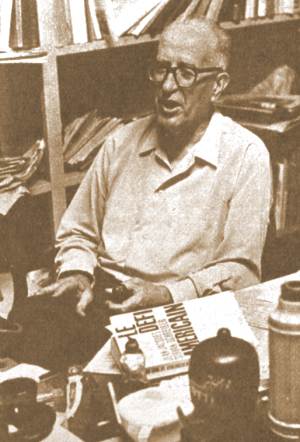
Diego Abad de Santillán "éramos jóvenes e impulsivos"
En
su libro "La Semana Trágica", el comisario A. Romariz (oficial de la seccional
34a. de la Boca, durante los sucesos), estima en 800 los fallecidos y en 4.000 los
heridos. Agrega detalles escalofriantes: los cadáveres eran rápidamente incinerados
conforme a indicaciones del general Dellepiane. El mismo pudo comprobarlo en la Morgue,
cuando acudió a reclamar el cuerpo de un suboficial. "Entretenga a la viuda hasta
que se olvide", le dijo el funcionario que lo atendió, escudándose en esa orden.
Versión Ideológica
Durante el conflicto, los
anarquistas consideraron a la Iglesia su enemiga. Proporcionaba
rompehuelgas y condenaba la rebelión. Sin embargo, monseñor Gustavo J. Franceschi, ya
destacado sacerdote, se opuso a la represión y hasta justificó, de alguna manera, la
reacción popular. Escribió en la revista "Acción": "La organización
social actual no satisface los deseos del hombre, que no se resigna a ocupar toda la vida
una posición inferior. Por eso resuelve destruirla. Para reprimir al maximalismo... hay
que modificar la organización social llevándola a una mayor justicia".
En el otro extremo Diego Abad de Santillan recuerda para Panorama; "Eramos
jóvenes, impulsivos, inmaduros. Creíamos que la revolución social era inminente y
recurríamos a cualquier extremo. Además, los capitalistas de aquella época no eran como
los modernos; acostumbraban a considerar a los obreros como esclavos".
En cuanto a las causas que provocaron el brutal acontecimiento, piensa que
influyeron "asuntos extranjeros y nacionales". Por un lado la revolución rusa,
la de Ios consejos de Baviera, las agitaciones de Italia y España, por el otro, la
presencia de la burguesía en el gobierno, a través del radicalismo, lo cual implicaba un
desplazamiento de los tradicionales poseedores del poder.
El recuerdo de la semana trágica tuvo amplia repercusión en la literatura
porteña. Un hijo suyo es "Nacha Regules", la novela de Manuel Gálvez. En sus
memorias testifíca "Lo arrojé (al libro, publicado en el diario socialista 'La
Vanguardia', como folletín) palpitante, aún chorreando lágrimas de sangre, en medio de
la farsa de la vida, de la alegre, estúpida o canallesca farsa de la vida." Más
tarde abandonaría su incipiente revolucionarismo socialista para transformarse en vocero
del nacionalismo.
Otro nacionalista era Carlos Ibarguren ("La historia que he vivido"),
recuerda que de regreso a San Isidro en automóvil con su chófer (ambos armados),
recogió a un agobiado caminante, en mangas de camisa. "¡Gracias, señor, me salva
usted la vida. No podía andar más!", exclamó con marcado acento extranjero. Era el
secretario de la embajada de los Estados Unidos, Summer Welles, recién llegado a Buenos
Aires, y futuro secretario de Estado norteamericano. Había podido comprobar que éstas
eran tierras calientes. Su relación posterior con América latina parece signada por esta
visión inicial del continente.
Pasaron los años, y salvo la esporádica llamarada del anarco-sindicalismo
español durante la guerra civil de 1939, la ideología ácrata pareció condenada a
languidecer hasta la consumición total. Pero en 1968, casi 50 años después de aquella
Semana Trágica porteña, en la Sorbona se alzan las banderas rojinegras y alguien grita
"¡Viva la anarquía! ", el reloj de la historia pareció retroceder medio siglo
en París; más tarde en México, Roma. |