|
|
Señalamos esta última "coincidencia" porque es curioso cómo, en la mayor
parte de los textos sobre la historia argentina en ese período, pasan por alto la
presencia del presidente Guido, quien se tuvo que adaptar, calladamente, a los cambios
ministeriales que resolvían las Fuerzas Armadas.
Era tal la participación de ellas en el ejercicio real del poder que, meses más tarde,
el general Rauch llegó a proponer que el cargo de ministro del Interior estuviera
ocupado, por norma, por un miembro de estas fuerzas. Pero a eso llegaremos más adelante.
Por ahora nos detendremos en la lucha política que estalló a partir de que los
"azules" garantizaron la continuación de la "legalidad" y la salida
electoral para el 7 de julio de 1963.
Entre tanta mediocridad, Onganía se
perfila con brillo propio
Otra de la consecuencias
políticas de los acontecimientos de setiembre fue lo que señala Félix Luna: "La
proyección popular de la imagen de Onganía como un jefe comprometido con el orden y la
legalidad y, además, con espíritu de lucha y valor personal. La opinión pública se
sintió impresionada con este soldado de espesos bigotes y lacónicas palabras que, sin
vacilaciones ni tibiezas, había terminado, en pocos días, con el 'golpismo' y el
'gorilismo' del Ejército. Desde 1945 un militar no despertaba resonancias semejantes en
el corazón del pueblo".
Como ejemplo de esta naciente "popularidad" del jefe de los "azules",
el historiador cita aquel estribillo que se popularizó en la hinchada de Boca Juniors que
decía: "¡Melones! ¡Sandías! ¡A Boca no lo paran ni los tanques de
Onganía!"
Una nueva figura entraba a tallar con peso propio desde las filas del Ejército, pero no
era la primera vez que sucedía. En otro color y en otras circunstancias, Aramburu
también había logrado traspasar sus condiciones de líder de las Fuerzas Armadas al
campo político y le toca desempeñar un papel importante en estas elecciones, en las que
logra ubicar a UDELPA (Unión del Pueblo Argentino) en tercer lugar con 1.326.855 votos.
Fue una opción ante un radicalismo dividido, anémico, y un peronismo proscripto y
perseguido.
Pero a nadie se le ocurría comparar a Aramburu con Perón, su enemigo acérrimo -al menos
hasta ese momento- si no fuera desde una óptica despolitizada que mide sólo la
injerencia de las Fuerzas Armadas en la estructura de poder en la Argentina (análisis muy
rico que desarrolla bien el sociólogo José Luis Imaz).
La "popularidad" de Onganía en un primer momento se debe a dos razones conexas.
La primera es una característica psicosocial: la necesidad de encontrar líderes que
asuman los valores morales y espirituales de un pueblo.
La destreza, el valor, la fuerza, la capacidad táctica son valores arraigados en el
pueblo, que busca y encuentra sus ídolos fundamentalmente en dos campos: el deportivo y
el militar. En ambos se desencadena una lucha entre dos bandos, lo que hace fácil tomar
la determinación de estar de un lado o del otro, cosa que no siempre sucede en la
realidad, en la que se transita, casi toda la vida, por los matices.
Además de esta característica común a todos los pueblos -al menos los occidentales y
"cristianos"-, en una sociedad altamente militarizada como la Argentina, que
desde 1943 a 1958 vivió o en una dictadura militar o gobernada por un líder de ese
origen y los otros cuatro años que la separan del momento que estamos viendo, tuvo un
gobierno civil que soportó graves presiones de este sector, no es raro que parte del
pueblo, dirigentes políticos, e inclusive algunos dirigentes sindicales, pusieran sus
ojos en las Fuerzas Armadas como si fueran una especie de "semillero" donde se
podía encontrar con facilidad un "líder".
La experiencia de Perón, que había logrado el apoyo popular, y que de coronel
"influyente" del Ejército pasó, en poco tiempo, a constituirse en el líder
indiscutido del pueblo argentino, marcaba a fuego la conciencia política y funcionaba
como un modelo interno para mirar la realidad.
Onganía, además, tenía algunas características que lo acercaban a esa imagen; por
ejemplo, su proclamado nacionalismo y su posición contra el golpismo "gorila"
(por eso la comparación de Luna no es tan errada).
Todo esto hizo sembrar expectativas alrededor de su persona como candidato de un nuevo
frente político para estas elecciones, conformado por el viejo pacto Perón-Frondizi, al
que se sumarían los conservadores populares y sectores de las Fuerzas Armadas, además de
otras fuerzas.
En busca de objetivos coincidentes nace a
la política el Frente Nacional y Popular
Alain Rouquié define este frente
como el lugar donde "los militares azules tenían que ponerse de acuerdo con los
peronistas respetuosos, notables locales o burócratas sindicales, a fin de formar una
alianza de grupos políticos y de clases sociales análoga a la que anhelaban Frigerio y
sus acólitos: una coalición de 'productores' (obreros e industriales) interesados en
modernizar el país con el apoyo de un Ejército resueltamente industrialista", hasta
aquí el texto de Rouquié.
El principal gestor de esta idea, que movió los hilos durante este período desde el
Ministerio del Interior, fue Rodolfo Martínez.
Frondizi y Frigerio vinieron a llamar "productores" a los que Perón, apoyado
por la clase obrera, llamó "una sola clase de hombres: los que trabajan". El
interés era "defenderlos", no "igualarlos" oponiéndolos como unidad
frente a la oligarquía agroexportadora que creía que podía prescindir de los sectores
industriales que tanto conflicto traían al país; una clase ociosa que vive de rentas y
que está aliada al imperialismo por su extrema dependencia del mercado exterior.
En el Ejército, por un lado crecía el compromiso con la política de defensa continental
delineada desde el Pentágono, por la cual los enemigos estaban, ahora, de las fronteras
para "adentro" y, como lógica contrapartida, los aliados estaban
"afuera", concepción que empezó a delinearse al final de la guerra, en 1945,
como señalamos al inicio de este trabajo.
Pero, por otra parte, los mandos cada vez tomaban más conciencia de las falencias del
material bélico que Estados Unidos les "prestaba" por algunos años,
manteniendo, con la propiedad, el derecho a intervenir en las decisiones para su
utilización. Lo que la potencia del Norte vendía a los ejércitos latinoamericanos era
material de desecho, casi inútil, pagado a altos costos. La falta de modernización
hundía más a las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en meros custodios de los intereses
norteamericanos en la región.
Esta situación, alimentó posiciones industrialistas, sobre todo en el Ejército, e
impulsó planes de desarrollo de industrias de base -en especial las vinculadas con la
producción de guerra-, de modernización del Estado y de actualización de la
infraestructura: todo cuanto a usinas hidroeléctricas, puentes y caminos se refiere.
Había condiciones para que estos sectores del Ejército se sumaran a un proyecto
"industrialista" digitado por el frigerismo con el apoyo popular del general
Perón.
Civiles y militares se pusieron en marcha con el fin de hacer coincidir, en la práctica
política, un plan que, desde afuera, desde el punto de vista de un observador ajeno a las
particulares características de nuestro país, parecería totalmente descabellado.
El frente reaviva el sentimiento
"gorila" de los sectores militares
Católicos y ateos, frondicistas,
desarrollistas, corporativistas y peronistas, obreros y burgueses, civiles y militares
sumaban fuerzas coordinados por tres figuras ausentes: Perón desde Madrid, a través de
su delegado personal y de una amplia y bien manejada correspondencia, mantenía casi
intacto su poder de convocatoria. Frondizi, desde su confinación en Bariloche y Rogelio
Frigerio -el "Maquiavelo" de la política desarrollista- que actuaba
incansablemente desde su exilio en Montevideo.
El peronismo había encontrado la fórmula para participar de las elecciones a través de
un pequeño partido, la Unión Popular, fundado en 1955 por el ex ministro de Perón,
Bramuglia, y liderado por Rodolfo Tecera del Franco, que formaba parte del Consejo
Coordinador del Justicialismo.
El Frente Nacional y Popular estaba integrado, por lo tanto, por la UCRI, la Unión
Popular, el Partido Conservador Popular, el Movimiento del Frente Nacional, el Movimiento
por un solo Radicalismo, el Partido Federal y la Unión Federal.
El problema era encontrar candidato..., pero ésa es otra historia. Antes de que se
empezaron a barajar los nombres, la Marina reaccionó enérgicamente, en febrero, para que
se aplicara a la Unión Popular el decreto nº 7165/62 por el que se reprimía al
peronismo y a toda fuerza o persona que pretendiera su presentación política.
El gobierno, presionado, emite un comunicado en el que decía: "Las agrupaciones o
sus posibles candidatos o dirigentes que admitiesen nexos de dependencia o injerencia
política del responsable máximo de aquel régimen (se refiere al peronismo), estarán
moralmente inhabilitados y judicialmente excluidos".
Como esto no fue suficiente, la Marina pidió oficialmente, el 18 de marzo, la
prohibición del partido Unidad Popular.
Los azules consideraban que esa era una medida extrema. Esperaban que los acontecimientos
definieran mejor los contenidos de la Unión Popular y veían con agrado la posibilidad de
que el peronismo se integrara a un frente, con lo cual se captaban los votos
"fantasmas", al mismo tiempo que creaban un "colchón" para que el
general exiliado se viera condicionado. Estaban tratando de "domesticarlo", pero
la carta final de Onganía era eliminar al líder quitándole las bases sociales y
políticas que lo sustentaban aquí.
Los otros partidos, la UCR y los conservadores, vieron en esta actitud de la Marina una
excelente arma para librarse de un competidor que llevaría, con seguridad, la mayoría de
los votos.
Entre los obstáculos con que tropezó el frente, ese no era el más importante. Dentro
mismo de sus huestes había serios inconvenientes. El sindicalismo argentino, desde la
ausencia de Perón, había aprendido a caminar solo -aunque siguiera fiel al peronismo-.
Por una parte, crecía el "peronismo sin Perón", cuyo mejor exponente sería
Augusto Timoteo Vandor, dispuesto a negociar con el poder, aunque éste sea militar y
antipopular; el peronismo burócrata, el que tomó de Perón las banderas de conciliación
de clases, que se vendía -y se vende- al mejor postor como "freno al
comunismo".
Por otra parte, el sindicalismo combativo que rescataba del peronismo las reivindicaciones
sociales, la lucha de los trabajadores, la solidaridad obrera, etcétera, aprendió a
foguearse en la oposición y sintió en la marginación del peronismo de la vida política
del país la marginación de la clase obrera de los beneficios del sistema de producción.
Este último sector se expresó en contra de la política frentista repudiando el
comunicado N° 150 y la "política entreguista" de Frondizi, es decir,
repudiando a los aliados de Perón.
La Marina intenta lo suyo con un nuevo
golpe militar
En el frente surge la idea de
calmar los ánimos, al menos con los que podían cortarle el camino a la Presidencia -la
Marina y los sectores gorilas de adentro y de afuera de las Fuerzas Armadas-. Para esto no
se les ocurre mejor idea que ofrecerle la candidatura de vicepresidente a un conocido y
acreditado "gorila": Miguel Ángel Zabala Ortiz. La tarea estuvo a cargo del
ministro Martínez, quien no contó con la astucia de este dirigente que, no sólo no
aceptó lo que a todas luces era una trampa para desarmar a sus correligionarios, sino
que, ofrecimiento en mano, lo denunció a viva voz.
Zabala Ortiz, en una carta abierta, denuncia, además del ofrecimiento, el apoyo que
tenía el frente por parte de las Fuerzas Armadas, como forma de integrar al peronismo en
"pequeñas dosis".
Fue la chispa que hizo estallar la bomba. Peronistas y antiperonistas se alzaron en una
protesta generalizada. El 27 de marzo renuncia Rodolfo Martínez. Onganía desmiente su
vinculación con el frente y su posible candidatura.
El clima estaba creado.
El desconcierto y el escándalo es aprovechado por la Marina que, el 2 de abril -¿fecha
especialmente grata a esta arma?- se subleva transmitiendo por dos radios ocupadas una
virulenta proclama firmada por el general retirado Benjamín Menéndez.
El ex vicepresidente Isaac Rojas y los almirantes Sánchez Sañudo y Rial fueron los
mentores ideológicos del levantamiento y lo apoyaron grupos civiles de distinta
extracción política.
Tanto Benjamín Menéndez como otro de los almirantes implicados, Jorge Palma, tenían
como "honroso" antecedente, como título certificado de conspicuo
"gorilismo" el haber intentado, muchos años atrás, derrocar a Perón.
Ha estallado la segunda parte de "azules y colorados".
El conflicto se inicia a las 7 de la mañana en la base naval Punta Indio, desde donde
salen tropas de Infantería de Marina hacia la ciudad de La Plata, y aviones navales
atacan repetidas veces, durante toda la mañana, el VIII Regimiento de Caballería
Blindada de Magdalena, destrozando las instalaciones.
Era la revancha a aquellas exitosas maniobras dirigidas por López Aufranc, durante los
sucesos del año anterior.
Ocupan también el V Regimiento de Infantería de Bahía Blanca. Los infantes de Marina se
sublevan en Mar del Plata y un pequeño foco en Buenos Aires. Por primera vez el ataque es
violento y con derramamiento de sangre; se suceden los primeros atentados a altos mandos
"azules", ejecutados por comandos civiles -no siempre "tan civiles"-.
En total se calcula que hubo, durante los episodios que duraron tres días, 15 muertos y
casi cincuenta heridos.
Los tanques de Magdalena y Campo de Mayo salieron a la calle y los efectivos del Ejército
de Palermo y Campo de Mayo limpiaron la Capital Federal. Los "azules" volvían a
triunfar.
El Ejército, al tiempo de encarar las acciones represoras, dio a conocer un comunicado
que llevó el número 151, por el que reafirmaba la continuación del proyecto instaurado
el 23 de setiembre. Llevaba la firma del comandante en jefe del arma, Juan Carlos
Onganía, y anunciaba la represión violenta e inmediata "de los totalitarios que
creen en la dictadura militar como solución nacional e intentan nuevamente negar al
pueblo el derecho a construir su propio futuro".
La Aeronáutica será la que terminará de definir el conflicto con el apoyo del
secretario del arma, brigadier MacLaughin. Sectores internos, como el liderado por el
comandante Lentino, no logran tener peso suficiente.
Con la capitulación de Puerto Belgrano termina la sublevación. El secretario de Marina,
Derozi, renuncia, y se encarcela a los principales cabecillas, incluido el ex
vicepresidente partidario de la "dictadura de la democracia", almirante Isaac
Rojas.
Vuelve el tiempo político. Un nuevo ministro ocupa la cartera del Interior. Es el general
Rauch, de conocida actuación durante el primer enfrentamiento entre "azules" y
"colorados".
La Unión Popular podrá seguir siendo una opción, pero, ahora, les toca a los políticos
tratar de destruirla por todos los medios.
La vieja consigna ahora se renueva contra
el frente, para acabar con el peronismo
Rojas, Sánchez Sañudo y otros
"colorados" apoyan a la Unión Cívica Radical del Pueblo, que había
canalizado, como señalamos en otra parte, los votos antiperonistas de los sectores
medios.
Pero, más que "derrotados", los "colorados" habían sido
"absorbidos" por los "azules".
Como si los hubieran despertado de un largo letargo o se sintieran necesitados de lavar
alguna culpa, los "azules" dan el comunicado nº 200, con el que se cierra el
episodio, que tiene un marcado tono antíperonista.
Por decreto del 10 de abril se extiende la proscripción a todos los que elogien al
"tirano prófugo" y a los que mantengan algún tipo de contacto con él
distribuyendo información, visitándolo o comunicándose de alguna otra forma, directa o
indirecta, los que serán plausibles de prisión o de suspensión de sus derechos
cívicos.
La acción de Rauch en el Ministerio del Interior es congruente con este decreto:
encarcela a la más variada muestra de pensadores y políticos que están relacionados de
alguna forma con el peronismo, el frondizismo o el comunismo. Caen así, por
"antidemocráticos", Ernesto Sabato y Ricardo Rojas, en la misma bolsa y por. la
misma sinrazón.
La UCRI apoya a Rauch, pero éste se extralimita en su afán "anti-frondicista"
y cuestiona a los ministros de esta tendencia que, como dijimos, es la misma que la del
Presidente.
Su "coloradismo interior" le hace proponer, como anunciamos antes, que el
ministro del Interior sea, para siempre, nombrado por las Fuerzas Armadas entre sus
miembros, con lo cual está "legalizando" una forma de poder dictatorial.
El secretario de Guerra, también "azul", el general Rattembach, presiona para
acallar a este hombre y lo logra, aunque le cuesta el puesto a él y a todo el gabinete.
Al parecer, Onganía no estaba del todo en desacuerdo con Rauch. Este es suplantado por el
general Osiris Villegas que mantuvo, sin embargo, la misma postura antifrentista de su
antecesor.
Entretanto, el frente busca su candidato. Intenta primero con un magnate petrolero, Carlos
Pérez Companc, pero, ante la aireada protesta de las bases obreras, se descalifica la
fórmula desde Madrid (uno de los que se opuso fue el entonces "fiel" peronista
Augusto Vandor, que viajó de inmediato a ver al general).
Finalmente, el líder exiliado elige su candidato: un hombre de trayectoria
política coherente, aunque silenciosa, que fue leal aliado de Peron: Vicente Solano Lima.
El vicepresidente de la fórmula será Carlos Sylvestre Begnys. |

Onganía en el ejercicio de su presidencia

Los golpes militares desde 1930 se constituyeron en una
constante de nuestra realidad histórica. Desde Uriburu hasta Videla, curiosamente los
llamados "objetivos" y los comunicados estableciendo los "fundamentos
revolucionarios" fueron siempre un calco unos de otros. Los resultados también:
expoliación, quebranto industrial, miseria para el pueblo, censura, represión y muerte
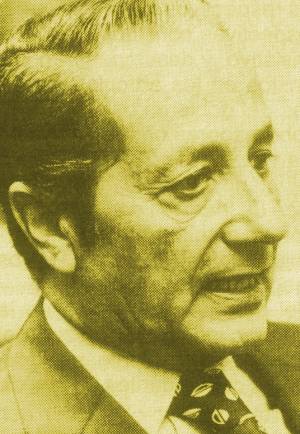
G Borda, ministro del interior de Onganía
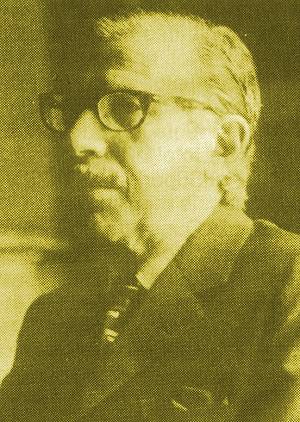
Krieger Vasena, ministro de economía de Onganía

| El
gabinete de Onganía
MINISTERIO DEL INTERIOR:
doctor Guillermo Borda; secretario de gobierno: doctor Mario Díaz Colodrero; secretario
de Cultura y Educación: profesor Carlos María Gelly Obes; secretario de Justicia: doctor
Conrado Etchebarne (hijo); secretario de Comunicación: general Julio Argentino Teglia.
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: doctor Nicanor Costa Méndez. MINISTRO DE
ECONOMÍA Y TRABAJO: doctor Adalberto Krieger Vasena; secretario de Agricultura y
Ganadería: doctor Lorenzo Raggio; secretario de Hacienda: contador Francisco Aguilar;
secretario de Industria y Comercio: doctor Ángel Alberto Sola; secretario de Energía y
Minería: ingeniero Luis María Gotelli; secretario de Trabajo: señor Rubens San
Sebastián; secretario de Obras Públicas: ingeniero Bernardo J. Loitegui; secretario de
Transporte: ingeniero Armando Silio Ressia. MINISTRO DE DEFENSA: ingeniero Antonio R.
Lanusse; comandante en jefe del Ejército: teniente general Julio Rodolfo Alsogaray; comandante de Operaciones Navales:
almirante Benigno I. M. Varela; comandante en jefe de la Fuerza Aérea: brigadier general
Adolfo T. Alvarez. MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL: señor Roberto J. Petracca: secretario de
Promoción v Asistencia de Comunidad: doctor Raúl Puigrós; secretario de Seguridad
Social: doctor Samuel W. Medrano; secretario de Salud Pública: doctor Ezequiel Holmberg;
secretario de Vivienda: ingeniero García Olano, Ernesto. |
Al poco carisma de los candidatos
se sumó la deserción de Oscar Alende, que se presentaba con fórmula propia.
Así las cosas, se acercan las elecciones. Pocos días antes, los "azules", en
plena ruptura con el frente, establecen la legalidad de los decretos que reprimen al
peronismo y, para sorpresa de todos, el día antes Perón y Frondizi dan la orden de votar
en blanco.
¿Qué había sucedido? ¿Onganía había descubierto en este frente una maniobra de
Perón para forzar a las Fuerzas Armadas a aceptar su retomo a la presidencia? Lo cierto
es que los "azules" empiezan a volverse "colorados". El defensor de la
"legalidad" empieza a pensar en el golpe. Los que combatieron "la dictadura
de la democracia" abrieron el camino democrático para llegar a la dictadura.
Los "azules" no pueden renegar de
su pasado y cambian de color
Como señalamos antes, el
proyecto político de Onganía para las elecciones de 1963 había fracasado. Su opositor,
Illia, asumía el gobierno con el beneplácito de los "colorados" ya que, aunque
en su discurso, y luego en su accionar, tuviera un toque "antiimperialista" que
podía molestar a los amigos norteamericanos, tenía todas las garantías de antiperonismo
que podían solicitarse a un candidato y, al mismo tiempo, su imagen era potable para las
masas populares. Es probable que en ese momento haya surgido en el comandante en jefe del
Ejército la idea de asumir el poder en forma dictatorial: exactamente lo contrario de lo
que había pregonado y por lo cual había expuesto su honor y su persona... y la de sus
subordinados.
La elaboración que va a tener el Estatuto de la Revolución Argentina y las alianzas
políticas que anticipan su acceso a la primera magistratura, hacen pensar que así fue.
No es un acto improvisado. Más bien da la impresión de que la única función de Illia
fue la de dar tiempo a los mandos militares a elaborar un plan de acción para derrocarlo.
Su suerte estaba echada desde el primer día y la frialdad que reinó durante todo el
período entre ambos no fue más que un augurio.
La debilidad del gobierno democrático fue sólo una excusa. Aunque, en efecto, Illia
asume con sólo el 25 % de los votos y los opositores erradicados del panorama político
-Perón exiliado y Frondizi preso-, no son razones suficientes para justificar el golpe.
Aunque, ¿hay alguna razón "suficiente"? ¿Hay alguna razón para
"justificar" la proscripción y el encarcelamiento de enemigos políticos?
La campaña de descrédito del Presidente se desata sobre la perspectiva de este golpe
anunciado que se parece al libro de García Márquez "Crónica de una muerte
anunciada": todos sabían qué iba a suceder y nadie pudo evitarlo.
Entre las principales usinas "golpistas" se encuentra la revista "Primera
Plana", desde cuyas editoriales el joven abogado que redactó el famoso comunicado
Nº 150, Mariano Grondona, habla de la "tierra prometida" y del
"mesías", y pide a gritos la intervención de las FF.AA.:
"El Ejército tiene que tomar partido en lo que ocurre en el país porque siempre lo
ha hecho".
El sindicalismo moderado, dispuesto al pacto del cual hablamos antes, encabezado por el
dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor, ve la oportunidad de separarse del paternalista
líder exiliado. Intenta su primera prueba en las elecciones de Mendoza, en 1965, donde
fracasa. Pero tiende sus redes hacia todos los costados, inclusive hacia los cuarteles.
Esta no es la única experiencia en el movimiento obrero. El plan de lucha que lanza la
CGT será un factor determinante en la conciencia de las propias fuerzas que adquiere la
clase obrera.
Se acerca la definición. La intervención de Estados Unidos en Santo Domingo pone al
Presidente en un serio aprieto: por una parte, como jefe de Estado de un gobierno
democrático, debe defender la no intervención de las fuerzas norteamericanas en un país
soberano; por otro lado, el Ejército clama por la participación activa en el conflicto.
Se pone a prueba en los hechos la doctrina expresada por Onganía en agosto de 1964,
durante la celebración de la V Reunión de Comandantes de Ejércitos Americanos en West
Point.
La doctrina de West Point abre las
compuertas que nos llevarán al genocidio
El discurso que Onganía
pronuncia en esta oportunidad es de tal organicidad que quedó para la historia como la
doctrina de West Point o la doctrina de Onganía, y se considera el primer antecedente de
la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", en nombre de la cual se produjo,
en Argentina, el peor genocidio de su historia, a partir de 1976.
Miguel Ángel Scenna la resume así: "Acatamiento de la Constitución, apoliticismo,
defensa de la soberanía... Todos estos eran objetivos del Ejército, pero también el
arma debía cooperar con el poder civil en el desarrollo de la Nación como un ente activo
y dinámico al que no se podía radiar o pasar por alto. Y tras reclamar esa
participación (Onganía) puso un límite a la obediencia que el Ejército debe al poder
civil: si éste es desbordado por extremismos foráneos, si su falta de autoridad abre
paso a la violencia o si atentara contra la libertad o los derechos de los ciudadanos. En
esos casos, el Ejército debía intervenir". Y agrega más adelante:
"De las tres posibilidades en que el Ejército se reservaba el derecho de intervenir,
dos estaban claramente dirigidas al gobierno radical: la de ser sobrepasado por hechos que
no pudiera dominar, sea por infiltración marxista o por desarrollo de la violencia a
través de la subversión. El tercer caso -atentado a las libertades y derechos- estaba
reservado indudablemente al peronismo", y a toda fuerza política que pudiera salirse
de los marcos de la democracia liberal burguesa, así como se la definió en nuestro país
a principios de siglo.
Al mismo tiempo que elabora esta teoría que justifica su ascenso al poder, los
cursillistas católicos elaboran un proyecto de "nación", en el que el
nacionalismo se toma del brazo del catolicismo y la sociedad aparece como una
interrelación de sectores o grupos de poder que pueden coexistir pacíficamente dentro de
un esquema integrador que no permita que ninguno de ellos se extralimite abusando de los
derechos de los demás, es decir, el liberalismo político aplicado a las clases sociales
en una teoría que tiene nombre concreto: corporativismo.
Así, cuando en junio de 1966 Onganía asume en nombre de la autodenominada -no sin
pretensiones- "Revolución Argentina", hay un proyecto sólido que hace suponer,
aunque no se hable de fechas, que va a sobrevivir durante un largo plazo.
Como pasó con Uriburu primero y con Lonardi después, ese proyecto cristiano
corporativista, tan caro a los militares, no hace más que dejar paso al liberalismo
económico más descamado.
La hora de la desilusión y un modelo nuevo
de dictadura
Los sindicalistas neoperonistas,
los políticos y nacionalistas que tuvieron alguna expectativa se desilusionan cuando, el
1 de enero de 1967, asume el Ministerio de Economía un conocido liberal monetarista,
Adalberto Krieger Vasena, y en el Ministerio del Interior lo acompaña en el proyecto el
conocido antíperonista Borda. Alsogaray abre las puertas a la penetración de capitales
extranjeros y promueve el endeudamiento desde su puesto de embajador en Washington. El
plan estaba trazado.
Las dos piernas en las que, de aquí en más, se apoyarán todas las dictaduras
antipopulares y proimperialistas estaban firmes en sus puestos: la política económica
liberal -que tan bien retomara Martínez de Hoz años después- y la represión popular de
la que sobran ejemplos.
Cuanto más se consolida y endurece el plan imperialista, más fuerte será la reacción
popular que llevará, como señalamos, a la creación de la CGT de los Argentinos, el
surgimiento de importantes dirigentes de izquierda, la radicalización del estudiantado,
la violencia popular generalizada en la calle (como el "Cordobazo" y el
"Viborazo", etc.) y la formación de las organizaciones armadas guerrilleras.
En 1967 moría el Che Guevara en Bolivia, los ejércitos latinoamericanos se reunían en
la capital de este país hermano para elaborar una estrategia antisubversiva, pero la
rebelión estaba en la calle y estallaría no sólo en Argentina, sino en casi toda
América latina.
Algo había cambiado a nivel internacional desde Frondizi a Onganía. Cuando el primero
abrió las puertas para el ingreso de capitales extranjeros, éstos estaban dispuestos a
hacer inversiones; en cambio, cuando Onganía hizo lo mismo, se encontró con que los
capitales ya no invertían: o compraban industrias que estuvieran produciendo con buenas y
comprobadas ganancias o prestaban el dinero con un interés suficiente como para obtener
un buen rédito sin riesgos. Ya nadie quería arriesgar y menos en países de
inestabilidad política. Una nueva forma de dominación surgía en el mundo a través del
fácil endeudamiento.
Con las bases que señalamos antes: la represión que se demostró en la noche de los
bastones largos -que acabó con la autonomía universitaria-, la intervención de los
sindicatos y la persecución ideológica a través de un instrumento legal: la ley de
acción contra el comunismo, por un lado, y la política económica liberal y monetarista
por otro, la Argentina entraba de lleno en el circuito de la dependencia.
Algo más aún que nos ayudará a entender a Onganía como antecesor preclaro del proceso
y el genocidio: la utilización de esos créditos externos fue, en parte, la construcción
de una infraestructura que necesitaba el Ejército como base propia de autonomía: redes
viales, represas hidroeléctricas, desarrollo de energía nuclear, etcétera, que también
eran requisitos que exigían, ahora, los capitales para instalarse en el país. Pero, por
otra parte, estos créditos también serán para la compra de armas con el "Plan
Europa". Las Fuerzas Armadas, como dijimos, sabían que estaban cumpliendo bien su
nueva misión -fronteras adentro- como para soportar la ofensa de que Estados Unidos les
venda armas de mala calidad o se reserve el derecho a la propiedad de las mismas. Ahora -y
después- en el poder salen a comprarlas en los mercados libres internacionales. Su propia
contradicción con el imperialismo -que estallaría en Malvinas, en 1982-, se empieza a
plantear.
Una reflexión final para asumir la
esperanza
Por último, a modo de
reflexión, cabe señalar que en América latina parece cumplirse una vieja teoría
llamada "de los espejos". Esta dice que en el nuevo continente se dan todos los
procesos que suceden en el mundo desarrollado, pero a la inversa: como en un espejo.
El liberalismo, que en Europa rompió con el feudalismo es, en la América latina, la
fuerza retardataria que nos vincula con el poder imperial.
El nacionalismo, ligado al corporativismo que en Europa fue represivo y provocó uno de
los genocidos más grandes de la historia, aquí representa, encamado en los líderes
antiimperialistas y populares, una propuesta progresista y de avanzada.
La masacre que allí fue del brazo de los líderes nacionalistas aquí vino de la mano de
los más acérrimos liberales. Así es la historia. Al menos la nuestra.
¿Qué es lo que importa?: asumirla con sus características propias, sin fantasmas ni
modelos extranjeros que no nos sirven. |