
|
La política exterior argentina
entre 1943 y 1949, estuvo condicionada por el desarrollo de la segunda guerra mundial y
sus secuelas. A pesar de los cambios de gobierno, puede afirmarse que mantuvo
características sustancialmente idénticas, y su expresión más espectacular fue la
"Tercera Posición" definida por Perón en 1947 e implementada, dentro de
variados límites y matices, en los años que le siguieron.
La revolución de 1943 había exhibido una contradicción, entre tantas otras, que tomó
errático su desempeño, y con la cual inauguró su gestión internacional: la
designación del almirante Segundo Storni como ministro de Relaciones Exteriores. Era
Storni un prestigioso marino que simpatizaba con la causa aliada y veía como inevitable
la alineación de nuestro país al lado de las naciones democráticas que en ese momento
enfrentaban al Eje. Pero sucedía que la mayoría de los oficiales que había derrocado a
Castillo pensaba exactamente lo contrario; hacían una cuestión de honor del
mantenimiento de la neutralidad sostenida por el anterior presidente, y consideraban que
la soberanía quedaría vulnerada si la Argentina se apeaba de esa posición. Una
posición -recordemos- que, si aparejaba algún inconveniente en el reequipamiento de las
Fuerzas Armadas y cierto malhumor por parte de Estados Unidos, significaba a la vez
importantes ventajas en el orden económico y en el comercio exterior, pues posibilitaba
un creciente intercambio con Gran Bretaña, a cuyo pragmatismo no afectaba la neutralidad
argentina. El interés de los ingleses estaba centrado en la continuidad del
abastecimiento de carnes, cereales y oleaginosos que el esfuerzo bélico exigía. Los
oficiales nacionalistas pensaban, entonces, que el tácito apoyo británico a la posición
argentina permitiría mantener la neutralidad hasta la finalización de la guerra,
cualquiera fuera su resultado.
En conversaciones con los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, Storni
manifestaba que el gobierno de facto marchaba hacia la ruptura con el Eje, pero que
necesitaba tiempo para dar este paso; de otro modo, la decisión aparecería ante la
opinión pública como el resultado de una presión exterior, y esto era inaceptable. Así
las cosas, en septiembre de 1943 se difunde una carta enviada por el canciller argentino
al secretario de Estado norteamericano Cordell Hull. Con una indudable buena fe, pero
exhibiendo también una escasa experiencia en los vericuetos de la diplomacia, Storni
explicaba la actitud de su gobierno y pedía a Washington la provisión del armamento y
equipos necesarios "para restablecer el equilibrio" en el continente.
La antipatía que el anciano secretario de Estado sentía por la Argentina encontró la
adecuada ocasión para descargar una respuesta demoledora, sin precedentes. Reprochaba
Hull, en su respuesta, la falta de solidaridad del régimen argentino con los países del
hemisferio y el incumplimiento de los compromisos contraídos en Río de Janeiro en 1942;
se negaba rotundamente a aconsejar ninguna ayuda militar, que sólo serviría, a su
juicio, para armar a un país del que desconfiaba. Todo ello dicho en un tono duro y
admonitorio, que irritó al rojo a los oficiales nacionalistas y consternó a la opinión
pública. Difundidas las cartas, no quedó a Storni otro camino que la renuncia, asumiendo
una responsabilidad que, en realidad, compartía con el presidente Ramírez y otros
funcionarios, entre ellos Perón. Storni, autor de una interesante obra sobre los límites
argentinos en el Canal de Beagle, debió retirarse a la vida privada.
Pero el desahogo de Hull tuvo consecuencias contraproducentes: el alejamiento de Storni
endureció la política del régimen militar, echándolo en brazos del más extremo
nacionalismo. A partir de ese momento, el gobierno de facto lucharía desesperadamente por
mantener un neutralismo cada vez más costoso, y vería alterada su estabilidad por las
concesiones que debió hacer a una realidad insoslayable: el cada vez menos dudoso triunfo
aliado, que se iba convirtiendo en un fantasma estremecedor.
A fines de 1943, una revolución nacionalista derrocó al gobierno de Bolivia: con razón
o sin ella, en Washington atribuyeron al régimen de Buenos Aires una participación
decisiva en este hecho, y las relaciones con la Argentina volvieron a tornarse tensas.
Coincidió esto con la detención, por parte de los servicios aliados de contraespionaje,
de un cónsul argentino que era, en realidad, agente de informaciones al servicio de los
alemanes. El "caso Hellmuth" fue esgrimido por Estados Unidos como una prueba de
la colusión argentina con el Eje. Las cosas habían llegado a un punto insostenible y
Ramírez debió soportar la humillación de prometer una inmediata ruptura de relaciones
con Alemania y Japón. Así se hizo, en enero de 1944, de un modo abrupto, casi sin
preparación de la opinión pública, ni menos aún de los cuadros de oficiales. La
reacción de éstos fue airada: después de tumultuosas reuniones, se resolvió la
destitución del presidente, quien resistió todo lo posible, sin resultado. A mediados de
febrero se conoció el texto de la dimisión de Ramírez, reemplazado por su ministro de
Guerra, Edelmiro Farrell, que hubo de cambiarse a último momento para evitar problemas
con el reconocimiento internacional.
Pero la ruptura no constituyó ninguna solución inmediata. Fue vista por los
nacionalistas como una claudicación; los sectores democráticos no disminuyeron su
hostilidad al régimen militar y, para colmo de penurias, Estados Unidos presionó a Gran
Bretaña y a los países latinoamericanos, que retiraron sus embajadores de Buenos Aires.
El gobierno de facto quedó aislado. Aunque en el continente muchos admiraban la decisión
con que la Argentina soportaba el cerco diplomático y el virtual bloqueo económico, lo
cierto era que el mantenimiento de la neutralidad se estaba convirtiendo en un lujo casi
suicida. Esta situación se prolongó a lo largo de 1944, mientras la influencia de Perón
crecía en los sectores obreros y las victorias aliadas definían decisivamente el
resultado final de la guerra. En marzo de 1945, después de largas deliberaciones del
gabinete y una seguidilla de renuncias de los funcionarios nacionalistas que aún
sobrevivían, el gobierno argentino debió apurar el amargo trago de declarar la guerra a
Alemania y Japón, virtualmente derrotados ya. Era el requisito indispensable, junto con
la adhesión a las Actas de Chapultepec -aprobadas por todos los países del hemisferio en
ausencia de la Argentina- para ingresar a la Organización de Estados Americanos (OEA),
próxima a inaugurarse en la ciudad de San Francisco.
En 1945, la política internacional pasó a segundo plano en la Argentina. La lucha por el
poder se hacía dura y llegaba a las instancias finales. El enfrentamiento de Perón con
Braden no empeoró las relaciones con Estados Unidos, puesto que eran pésimas, ni alteró
las que razonablemente se mantenían con Gran Bretaña, más necesitada que nunca de
nuestros abastecimientos. Cuando, en junio de 1946, Perón asumió el poder como
presidente constitucional, un nuevo embajador de Washington asistió al acto, pero
también estuvo presente una figura insólita: el embajador de la URSS, país con el que
la Argentina había restablecido relaciones después de casi un cuarto de siglo. La doble
presencia anunciaba la tendencia de la futura política internacional de Perón: el
equilibrio en la creciente pugna de los dos bloques que emergían después de la guerra, y
un deseo de sacar el mejor partido de ambos. Las circunstancias mundiales iban a
determinar, en última instancia, si esta política era viable.
El tablero de la guerra fría
Había una primera prioridad en las
preocupaciones del flamante presidente: redefinir las relaciones con Estados Unidos, donde
la opinión pública lo consideraba, mayoritariamente, un nazi encubierto, y en cuyo
Departamento de Estado la influencia de Braden seguía siendo considerable. Una cuestión
que también aparecía como muy importante era el paquete de temas pendientes con Gran
Bretaña, donde estaba bloqueada la mayoría de las reservas con que contaba el país,
producto de las ventas que había realizado durante la guerra. Además, debía tenerse en
cuenta a los países de Europa Occidental, clientes tradicionales que ahora necesitaban
angustiosamente la producción alimentaria de las pampas argentinas, y dentro de los
cuales España, hostilizada por las democracias triunfadoras a causa de su régimen
político, constituía un caso especial. Y estaban también los pueblos hermanos de
América latina, donde se veía con simpatía la nueva fórmula de justicia social que el
triunfo electoral de Perón significaba. El presidente y su canciller, Juan Afilio
Bramuglia, de origen socialista, se aprestaban a promover a la Argentina a una posición
relevante dentro de este complicado tablero, en el cual la guerra fría empezaba a campear
ominosamente.
La relación con Washington demoró casi un año en aclararse satisfactoriamente. Perón,
casi desde la asunción presidencial, hizo declaraciones amistosas, cultivó una estrecha
amistad con George Messersmith, el embajador de Truman, y dejó que los acontecimientos
fueran evolucionando por sí solos: sabía que, en la creciente confrontación entre
Estados Unidos y la URSS, el país del norte necesitaba aliados. No podría prescindirse
de la Argentina, ni en la Organización de Estados Americanos que se estaba proyectando
desde Chapultepec, ni en la sistematización de las fuerzas armadas del continente. Por de
pronto, y como medida efectiva de buena voluntad, envió al Congreso las Actas de
Chapultepec, para su aprobación. El debate estuvo rodeado de algaradas callejeras
provocadas por los nacionalistas, que una vez más se sintieron traicionados por Perón, y
abrió una grave fisura en el bloque oficialista de diputados. Pero, finalmente, en agosto
de 1946, los instrumentos interamericanos tuvieron la ratificación parlamentaria.
Señalemos, de paso, que también el bloque radical tuvo grietas internas en relación con
la posición a adoptar, pues los legisladores de origen unionista estaban de acuerdo con
la ratificación, mientras que la mayoría de los intransigentes optaban por el rechazo.
Entretanto, llegaba a Buenos Aires una misión británica, presidida por Wilfred Eady,
para tratar los importantes temas comunes que hacían al intercambio comercial, las
inversiones británicas en nuestro país y las reservas argentinas en Gran Bretaña.
Después de largas y arduas tratativas, en septiembre de 1946 se firmó el Acuerdo
Miranda-Eady que, entre otras cosas, establecía la constitución de una sociedad mixta
con los ferrocarriles de propiedad británica. Pero la resistencia que provocó el anuncio
de esta medida en la opinión pública de nuestro país fue grande, y el gobierno
advirtió, tardíamente, los inconvenientes que podía aparejar el acuerdo. A más, el
propio secretario del Tesoro de Estados Unidos hizo saber al gobierno británico que el
tratado violaba los compromisos que Londres había asumido sobre la convertibilidad de la
libra. El Acuerdo Miranda-Eady, pues, se dejó silenciosamente sin efecto, y recién en
febrero de 1948 se llegaría a concretar un nuevo convenio. Pero el gobierno argentino
estaba empeñado en producir un hecho resonante que respaldara su vocación de autarquía
económica y, en febrero de 1947, anunció la compra de los ferrocarriles británicos,
operación gigantesca que se hizo efectiva un año más tarde, en marzo de 1948. Sin
embargo, ni antes ni después consiguió que Gran Bretaña desbloqueara las libras
acumuladas en Londres, que fueron empleándose en compras de diverso tipo, efectuadas,
desde luego, en el área de influencia de esta moneda; el precio de los ferrocarriles
nacionalizados (150 millones de libras) se pagó con las exportaciones argentinas al
imperio británico.
Mientras se iba definiendo, de uno u otro modo, la relación con Gran Bretaña, en Estados
Unidos crecían las presiones para apartar los últimos obstáculos que pudieran
entorpecer el incipiente mejoramiento de las vinculaciones con nuestro país. Messersmith
insistía en ello y los comerciantes, que deseaban intensificar los intercambios con el
mercado argentino, lo apoyaban. A mediados de 1947 el presidente Truman. en un gesto que
tenía escasos precedentes, llamó a la Casa Blanca al embajador argentino. Oscar
Ivannissevich, y departió cordialmente con él: faltaban dos meses para la reunión que,
con el objeto de establecer el sistema militar defensivo de América latina, se
realizaría en Río de Janeiro, y la diplomacia norteamericana no quería dejar de tener
la seguridad de la cooperación argentina. En dicho encuentro estuvo también presente el
secretario de Estado George Marshall, pero no Braden. Desairado por el nuevo giro de la
política de su país, el antiguo embajador en Buenos Aires renunció a su cargo de
encargado de Asuntos Latinoamericanos.
Fue, sin duda, el momento más alto de la
política internacional de Perón, halagado ahora por Washington, tenido de igual a igual
por los ingleses en sus negociaciones, y aclamado por el pueblo español en la persona de
Evita que, en el verano europeo de 1947, paseaba su belleza y su audacia por los países
del viejo continente, sin dejar indiferente ni a pueblos ni a gobernantes: este fue el
momento elegido para difundir su "Tercera Posición".
Cuando en agosto/septiembre de 1947 se reunió la Conferencia Interamericana en Río de
Janeiro, el canciller Bramuglia no enfrentó a la posición norteamericana ni presentó
obstáculos al proyecto, que sería aprobado como Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR). Era la primera vez, en toda la historia del panamericanismo, que la
Argentina no formaba un bloque de resistencia ni saboteaba las decisiones inspiradas en la
política norteamericana; aunque es de señalar que esta vez tampoco insistieron los
diplomáticos de Washington en las unanimidades y los automatismos que, en ocasiones
anteriores, habían provocado las resistencias argentinas.
El discurso de la 'Tercera Posición"
En su libro La
Nueva Argentina (tomo I), el historiador Pedro Santos Martínez glosa así el discurso
pronunciado por Perón el 6 de julio de 1947: "... indicó cuál era la actitud
argentina en la encrucijada universal. 'Aspira -dijo- a contribuir con sus esfuerzos a
superar las dificultades creadas por el hombre; a concluir con las angustias de los
desposeídos'. Se refirió después a la situación laboral, política, económica y
cultural del país, y reiteró la voluntad de la Argentina y de América de contribuir a
la dignificación del hombre, cuyo gran problema es la paz internacional. Nuestra Nación
vive, desde su origen, los principios de la libertad (...) respetando la
autodeterminación de los pueblos (...). La paz internacional será posible cuando se haya
alcanzado y consolidado la paz interna en todas las naciones del mundo, basada en el libre
respeto a la voluntad de los pueblos. El mundo exige solidaridad y cooperación
económica. Por ello debemos reemplazar la miseria por la abundancia, y Argentina está
dispuesta a materializar su ayuda en los lineamientos de la concurrencia efectiva. La
política argentina ha sido, es, y será siempre pacífica y generosa. No pueden ser ya
factores de coexistencia en el mundo la miseria y la abundancia, la paz y la guerra.
Siempre estuvimos al lado de las naciones sacudidas por sufrimientos (...). Deseamos, otra
vez, volver a proclamar nuestra ayuda. Por eso mismo, quisimos hoy decirle al mundo que
nuestra contribución a la paz interna e internacional consiste además en que nuestros
recursos se suman a los planes mundiales de ayuda, para permitir la rehabilitación moral
y espiritual de Europa. En otro lugar enfatizó nuestro respeto y nuestra energía al
servicio de la paz. Invocando la protección del Altísimo, nuestra Constitución Nacional
y las memorias de nuestros héroes propuso unas líneas operativas generales que se
concretaban en los siguientes puntos:
1. Desarme espiritual de la humanidad.
2. Un plan de acción tendiente a la concreción material del ideal pacifista en lo
interno y lo externo. 3. Paz internacional sobre la base del abandono de ideologías
antagónicas, y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los
sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya a la humanidad en
holocausto de hegemonías de derecha o de izquierda.
4. Convencimiento de que la guerra no constituirá una solución para el mundo.
A continuación, en este análisis de la esencia doctrinaria de la teoría propugnada por
el líder del gobierno argentino, el autor destaca que "el mensaje fue"
traducido al portugués, francés, italiano y ruso, y enviado a los cancilleres americanos
y a la Santa Sede, juntamente con un 'proyecto de paz'. Se solicitaba, asimismo, la
adhesión y la voluntad de trabajar en favor de los anhelos expresados en el
Mensaje". El libro de Pedro Santos Martínez, forma parte de la colección
"Memorial de la Patria", Editorial La Bastilla, y fue publicado en Buenos Aires
en agosto de 1976. |
|
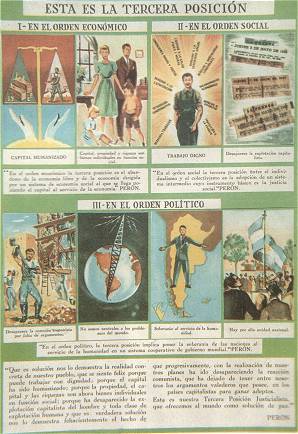
"En el orden político la tercera posición implica poner
la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de
gobierno mundial (...) Que es solución nos lo demuestra la realidad concreta de
nuestro pueblo, que se siente feliz porque puede trabajar con dignidad; porque la
propiedad, el capital y la riqueza son ahora bienes individuales en función social;
porque ha desaparecido la explotación capitalista del hombre y todo clase de explotación
humana y que es verdadera solución nos lo demuestra fehacientemente el hecho de que
progresivamente, con la realización de nuestros planes ha ido desapareciendo la reacción
comunista, que ha dejado de tener entre nosotros los argumentos valederos que posee, en
los países capitalistas para ganar adeptos. Esta es nuestra tercera posición
Justicialista que ofrecemos al mundo como solución de paz "

Horacio Walker (Chile), Joao Neves de Fontoura (Brasil),
Marshall, Acheson, Pedro Silvetti Arce (Bolivia) e Hipólito Jesús Paz (Argentina)

El ministro Bramuglia inaugura la Casa Argentina en Bogotá,
como parte de un plan de promoción argentina en Latinoamérica
Un margen de
autonomía
Fue la
"Tercera Posición" en la política internacional del país un simple mito que,
como tantos otros en la Argentina, persiste incólume a través de los años?
¿Representó, por el contrario, un camino inédito en el cual se sentaron las bases de
una política exterior identificada con los intereses nacionales? ¿O sólo significó la
continuación de una vieja tradición neutralista de la que nuestro país hizo gala, desde
fines del siglo XIX, como consecuencia de su peculiar inserción en la economía mundial,
donde el Atlántico asemejaba una especie de mar interior en la vinculación con Europa?
Elevar la "Tercera Posición" a la categoría de mito constituyó, tanto para
los apologistas como para los críticos acérrimos, un recurso fácil. Unos vieron en ella
la precursora del movimiento de no alineados, la piedra angular de una política
tercermundista que no se embanderaba con ningún imperialismo. A otros, en cambio, esa
misma absolutización les sirvió para someterla a una crítica demoledora, pues muchos
ejemplos concretos demostraban lo contrario. Pero ambas interpretaciones son, en realidad,
históricas, porque van más allá de la época, del contexto internacional y de los
propósitos que la guiaron.
Considerarla, por su parte, una mera continuación del neutralismo -expresado
especialmente en las guerras mundiales- que habría caracterizado a la diplomacia
argentina antes de la llegada de Perón, es olvidar la estructura de poder y la
constelación de intereses que conformaron, por lo general, esa diplomacia, modelada por
una ecuación comercial y política cuya base de sustentación fue la "relación
especial" con Gran Bretaña y Europa. Sin significar una ruptura total con los
esquemas de poder anteriores, las raíces políticas y sociales del peronismo eran
distintas, y empujaban en diferente dirección.
Queda, por último, saber si la "Tercera Posición" abrió un camino nuevo
dentro del marco histórico en el que tuvo que desarrollarse. En este sentido, Perón
visualizó con claridad el fenómeno principal de la posguerra: la existencia de un mundo
bipolar hegemonizado por dos grandes potencias: EE.UU. y la URSS. Su error de pronóstico
en cuanto al estallido de una tercera guerra mundial no le hizo equivocarse en otro
aspecto fundamental: el intento de practicar una política que permitiera ganar márgenes
de autonomía en un mundo signado por opciones irreductibles, aunque esa práctica acusara
debilidades o no tuviera el éxito esperado debido al tenaz acosamiento a que se vio
expuesta.
Sin abandonar la filiación con Occidente, sistema de valores a cuya pertenencia no se
renunciaba, la "Tercera Posición" significó, con todo, un cambio en la
ubicación internacional del país. Cambio que trascendió la retórica o el mero
oportunismo, y pasó a integrar así la base de una política exterior que delineó un
perfil nacional.
Mario Rapoport:
Licenciado en Economía Política (UBA) y doctor en Historia de la Universidad de París
I-Sorbona. Profesor asociado de Historia Económica Argentina en la Universidad de Buenos
Aires e investigador y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de
Belgrano. |
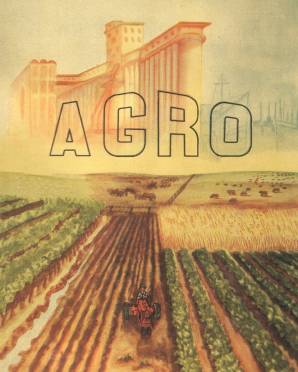
Aviso referido al agro publicado en el diario La Nación, bajo
el título "La Nación Argentina, justa, libre y soberana", donde se exaltaban
las realizaciones peronistas

El contraalmirante Segundo Storni (segundo desde la derecha)
junto a Mercedes Simone, y Sofía Bozán (de pié, sombrero blanco)

El anciano secretario de Estado norteamericano Cordell Hull
reprochó al régimen militar argentino por su falta de solidaridad

Historieta de "Cascabel": ante un desolado Tío Sam,
Perón parte el queso con un cosaco
(en el queso léese "Acuerdo Comercial"; al pié de la historieta: "
Al que madruga, Dios lo ayuda")
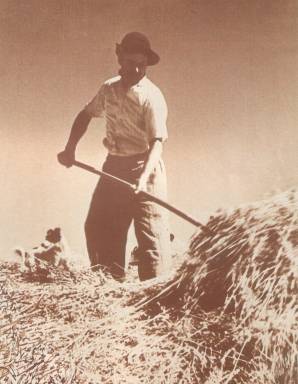
El trigo, una de las grandes riquezas nacionales de la época

El embajador Cantoni presenta sus credenciales ante Svernik, el
primero de la derecha es el secretario de la embajada, Leopoldo Bravo

Partida de Federico Cantoni (quinto desde la izquierda) hacia la
Unión Soviética en 1946
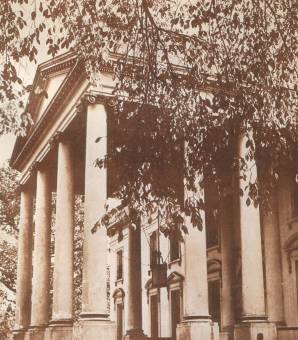
La Casa Blanca, sede del presidente de los Estados Unidos

1945, Braden (al centro) regresaba a Washington
(sigue) |