|
|
El ejército chileno entre
la constitución y el golpe
Por TED CORDOVA-CLAURE
La sombra de una guerra civil,
agitada tanto por la izquierda como por la derecha, fue —según afirma Ted
Cordova-Claure en su libro "Chile no"—, el detonante de un conflicto
interno en las fuerzas armadas que las arrastró desde su clásica posición
constitucional hasta al cruento golpe de estado.
"Chile vive una aguda pugna ideológica interna. Nuestra tradición
democrática permite sin estimar, que no llegaremos al extremo de la guerra civil, por el
desastre que en todos los aspectos tendría un enfrentamiento de esa naturaleza. Una lucha
interna sería una catástrofe por las condiciones militares del chileno. Creo que toda
esta vitalidad debe descargarse en el trabajo productivo que derrote el subdesarrollo y
nos permita ocupar el lugar que corresponde de acuerdo a la calidad de nuestro hombre y a
la riqueza del país". (General Augusto Pinochet, a fines de julio, en un reportaje
con la agencia Inter Press Service).
EL argumento fundamental para dar el golpe en Chile fue la amenaza de una guerra
civil. Los políticos de gobierno y oposición se esmeraron, por distintos motivos,
generalmente intereses oportunistas, en mantener viva esa amenaza. Los dirigentes de la
Unidad Popular reiteraban continuamente sus advertencias, y lo hacían como un tiro por
elevación: hacer llegar ese mensaje a los militares. Todos los análisis coincidían en
la conclusión de que los altos mandos no permitirían una guerra civil derivada de la
acción opositora o, como suponían algunos, de la lucha de clases. Ahora está claro que
uno de los grandes errores fue sostener que la derecha efectivamente propiciaba la guerra
civil, como parece que llegaban a creerlo muchos dirigentes de la izquierda.
En realidad, disponiendo de una oficialidad más o menos controlada, por razones de
clase social, ideología e influencia, la derecha era la que potencialmente tenía casi
toda la capacidad golpista. En conocimiento de este recurso, mal podía pensar en la
guerra civil. En cambio, para la izquierda, la única posibilidad de triunfar por las
armas era dividiendo a los militares y logrando su apoyo. Eso no lo iban a hacer,
naturalmente, con la obvia concientización ideológica, por lo demás tan preanunciada
que indudablemente puso sobre alerta a la oficialidad, sino como se hacen todas las
verdaderas concientizaciones: con el ejemplo. Pero en el último año la capacidad de
gobierno, administración y trabajo de la Unidad Popular estaba lejos de ser el mejor
ejemplo. Adolecía otra vez de los mismos generalizados defectos de los gobiernos
burgueses, y desde luego, se careció de la fundamental disciplina de trabajo y
producción que había mostrado hasta el primer semestre de 1972 y sin la cual un proceso
revolucionario está condenado al fracaso.
El temor a la guerra civil
Durante meses me dediqué a
investigar el pensamiento de Allende y los dirigentes de la UP sobre los militares
—el pensamiento del presidente era claramente coincidente con el del Partido
Comunista—, y llegué a la conclusión de que en 1973 la amenaza de la guerra civil
había creado una ofuscación que no dejaba ver la amenaza del golpe, y en ese error
quedó también envuelto el general Prats y el grupo minoritario de oficiales leales.
Se partía del principio de que la lucha interna implicaría obviamente una
división de las fuerzas armadas. Al agudizarse la polarización, la oficialidad iría
tomando posiciones. Sólo así el peligro de guerra civil era concreto, ya que se
requieren dos bandos equipados bélicamente para desencadenar un conflicto de esa
naturaleza. Como los mandos castrenses habían considerado este asunto muchas veces,
hicieron todo lo posible por evitar ser arrastrados a esos extremos, sin considerar que,
al final, tendrían que terminar sirviendo o integrándose a uno de los dos bandos.
Estaban perfectamente conscientes de que la iniciativa beligerante no tendría respuesta
si ellos no daban la última palabra y que si los caudillos políticos insistían en
alentar ese peligro con sus reiteradas advertencias, debían permanecer sordos o, en
último caso, si el tobogán de la confrontación sociopolítica conducía inevitablemente
a la guerra civil, les quedaba el último y supremo recurso: hacerse cargo del poder. No
quiero afirmar con esto que eso fue lo que ocurrió cuando atacaron a Allende en La
Moneda, pero tenían sobrados antecedentes para usar como pretexto el fantasma de la
guerra civil, demagógicamente alentado por los políticos.
Un juego peligroso
Sin embargo, había otro
argumento, de más peso, que hacía imposible la perspectiva, por lo menos hasta cierto
punto de 1973, de que las fuerzas armadas se dividieran como para facilitar el
enfrentamiento, y es el de la seguridad nacional.
Concretamente temían que, si se desataba una guerra civil, Bolivia o el Perú
podían aprovechar la circunstancia para recuperar sus territorios perdidos en la guerra
de 1879. Por lo menos en lo que respecta al gobierno de La Paz, de Hugo Banzer, existía
ese temor. Concretamente, sin muchos argumentos era alentado según fueran sus intereses
por opositores o gubernistas.
Pocas semanas antes del golpe. diputados de la Unidad Popular denunciaron en el
Congreso, sin más pruebas, una incursión de tropas bolivianas en territorio chileno,
favoreciendo así el argumento posteriormente utilizado por Pinochet, de que el golpe era
necesario porque incluso estaba amenazada la soberanía de Chile.
En el concepto de los altos mandos chilenos, una guerra civil dejaría al país
—una angosta faja de casi 4.000 kilómetros, apretada entre la cordillera de los
Andes y el Pacífico— en una situación sumamente vulnerable. Cierta histórica
suspicacia de los círculos tradicionales del poder, que intuye en sus vecinos, ocultos
apetitos hacia el Pacífico, alimentaba esa convicción en las fuerzas armadas: era
imprescindible evitar un enfrentamiento. El "Libro Blanco" editado
posteriormente por la Junta, atribuyó al general Prats el cálculo, para un conflicto
interno de una duración de seis a ocho meses, de la pérdida de más de un millón de
vidas. Los militares, como profesionales, estaban obligados a estudiar las posibilidades
que proyectaba la aguda convulsión política.
La campaña del odio
Después de la crisis de octubre
del 72, algunos ideólogos de la Unidad Popular sustentaron la teoría de que cuando la
clase trabajadora se negó a participar en el paro de los gremios y los patrones, se
planteó la lucha de clases, y que por fin la coalición izquierdista estaba en
condiciones de "ganar la calle", tal como lo había aconsejado Fidel Castro en
diciembre de 1971. A partir de este argumento, la derecha montó su frenética propaganda,
tomó el desafío de la lucha interna y lo presentó a los ojos de los militares como la
inminencia de una "dictadura marxista", éstos, entretanto, se vieron muy pronto
también bajo la artillería verbal de sectores izquierdistas. Esta campaña de odio,
increíblemente favorecida por los medios oficialistas, que perdieron la serenidad, se
transformaría posteriormente en el sangriento ensañamiento contra los dirigentes de la
UP, a lo largo de todo Chile.
Pero además, con respecto a la tendencia a crear artificiosamente las condiciones
de una lucha de clases, en el sentido casi dogmático, era necesario considerar que el
respaldo de la clase trabajadora no bastaba, especialmente en un conglomerado donde las
clases medias son mayoría. En la zona central, en torno a Santiago, por ejemplo, la
fuerza laboral de cuello blanco es más del 60 por ciento de la población económicamente
activa. Esta situación ponía en un plano muy relativo la efectividad de alentar la lucha
de clases cuando la conciencia revolucionaria todavía no había calado en grandes
sectores de la población, ni siquiera en toda la clase obrera, como está trágicamente
probado por el curso de los acontecimientos.
Agréguese el hecho de que los civiles no tenían una capacidad para mantener la
lucha interna por sí solos sin acudir a los militares. Y para éstos, el problema
radicaba básicamente en poder desentrañar, en el momento oportuno, cuándo la conjetura
sobre la guerra civil se convertía en una verdadera amenaza. Para entonces, ya tenían
prevista una solución: evitarían la división, frustrarían cualquier intento de los
militares leales, desplazarían al comandante en jefe si éste se mantenía leal al
sistema democrático constitucional y lo reemplazarían por uno capaz de traicionar estos
principios; y se harían cargo del gobierno, manteniéndose supuestamente neutrales y
apolíticos. El plan se cumplió perfectamente, excepto en su último detalle: la
oficialidad fascistoide y ligada a la derecha se impuso finalmente.
revista redacción julio 1974
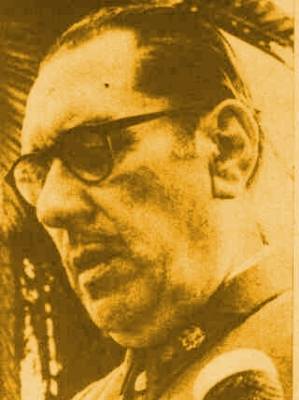
Prats: "El ejército debe respetar lo que la mayoría
decidió"
|

Hoguera de libros izquierdistas: "la ficción de Bradbury
en la realidad"
LA QUEMA DE LIBROS EN CHILE
Desde Barcelona, por CARLOS M. RAMA
El autor de esta nota, escritor y
periodista uruguayo presenció en Santiago de Chile la quemazón de libros, revistas y
periódicos políticos producidos después del golpe militar contra el Gobierno
constitucional de Salvador Allende. Ahora radicado en España. Rama envió desde Barcelona
este artículo donde explica cómo los intelectuales chilenos deben ahora sacrificar sus
bibliotecas para salvar su libertad.
HASTA ahora para los latinoamericanos el tema: quemas de libros era un tópico
literario, cualquier lector al citarse el punto recordaba, por ejemplo, la utopía
pesimista de Ray Bradbury en "Fahrenheidt cuatrocientos cincuenta" con sus
bomberos incinerando con kerosene las bibliotecas.
Aun en esa obra sin embargo, las letras vencían a los incineradores y, como se
recordará Montag, el bombero arrepentido, termina su existencia "siendo un libro
viviente", exactamente el Eclesiastés bíblico.
Todos sabían que en la Alemania de Hitler entre los años mil novecientos treinta
y tres y mil novecientos cuarenta y cinco se habían quemado libros y casi inevitablemente
recordábamos las mismas fotografías y películas en las que los nazis, en las noches, se
reunían alrededor de grandes hogueras que alimentaban millares y millares de obras
científicas y literarias escritas por otros alemanes tan ilustres como Heine, Marx, Max
Plank o Einstein.
Tal vez convenga evocar más atrás en la Historia a Fray Girolamo Savonarola
haciendo su pira en la plaza de la Señoría de Florencia, no sólo con libros, sino
además con cosméticos, ropajes, muebles y hasta cuadros de arte.
Pero esto sucedía en Europa y en el pasado, y en definitiva era una especie de
aberración o pesadilla de pueblos adelantados, pero también atormentados.
En una palabra, y la excusa la usamos en América Latina demasiado: "Entre
nosotros eso no puede pasar". Sin embargo, ha pasado, es bueno saber lo sucedido, y
tal vez extraer enseñanzas del hecho histórico.
El 11 de setiembre de mil novecientos setenta y tres en la muy culta capital de la
hermana República de Chile la oficialidad del Ejército resolvió derrocar por la
violencia al Presidente legítimo Salvador Allende que se encontraba en el Palacio de la
Moneda en el centro cívico de la ciudad. Este Palacio construido en el siglo dieciocho, y
considerado la joya de arquitectura civil más preciosa de la época colonial española,
era asimismo un museo, un santuario patriótico. Allí se guardaba por ejemplo la copia
del Acta de la Independencia suscripta de puño y letra del general Bernardo O'Higgins.
Sus salas y despachos, donde desde mil ochocientos diecisiete a la fecha gobernaron Chile
sus presidentes, estaban ornados con lo más importante que tenía el país en obras
artísticas nacionales.
El Ejército, para derrocar al Presidente atacó con artillería y aviación el
Palacio, destruyéndolo con cuanto contenía.
Pero como la Junta Militar se autodeclara antimarxista, y esto implica a su juicio
no una polémica ideológica, lo que sería legítimo, sino un comportamiento bélico,
procedió a ordenar la destrucción de todos los diarios, revistas, libros, banderas,
retratos o símbolos que tuvieron —a juicio de los soldados— alguna relación
con aquellas ideas.
En los primeros días se allanó la Editorial Quimantú, empresa oficial, que
editaba libros a bajo precio para los estudiantes y obreros. En sus primeros trece meses
de vida había ya vendido cinco millones de libros, y una alta cantidad estaba en sus
bodegas o en proceso de elaboración. La televisión mostró al público cómo los
soldados destruían mediante las guillotinas la edición entera de las Obras Completas de
Ernesto Che Guevara en 4 tomos, y otros miles de títulos no exclusivamente marxistas,
porque también fueron eliminadas las obras antifascistas.
Si se pensó que esto era un exceso de las primeras horas de una guerra civil, que
todo hace esperar muy larga, hubo un error. Los soldados recibieron orden de destruir a
cañonazos la sede central del Partido Socialista y allí quemaron cuantos impresos
tenía. También se pudo ver cómo tiraban por las ventanas de un cuarto piso a la calle
miles de libros y otros impresos de la sede del partido Mapu.
La destrucción de libros alcanza a los meros particulares. El domingo veintitrés
de setiembre la tropa allanó la Remodelación San Borja, un conjunto de torres
habitacionales que se construyeron hace poco en el centro de la ciudad, cada una de
veintitrés pisos. La operación se inició a las 6 horas y durante las catorce horas que
duró "la hoguera hecha con los libros y panfletos políticos ardió todo el
tiempo", nos informó "La Tercera", (obviamente favorable al gobierno
militar). Según las fotografías que publica ese diario y "El Mercurio", (otro
campeón de la civilización occidental y cristiana), se quemaron por ejemplo, colecciones
de la revista "Chile hoy" que dirigían varios profesoras de la Universidad de
Chile, la bandera cubana, los retratos del Che, libros como "El caso Schneider",
"El tankazo del veintinueve de junio" y decenas de libros da filosofía,
lógica, literatura y hasta religión. El Canal 13 de la Universidad Católica, también
golpista mostró con deleitación en una toma directa cuando se incineraba por ejemplo un
ejemplar en francés de la tesis del profesor Polantkas sobre el fascismo.
En los días siguientes el procedimiento se repitió en miles y miles de viviendas
particulares a lo largo de todo Chile. Los soldados allanan las casas, examinan la
documentación de sus habitantes y revisan por si tienen armas y libros. Si los tienen, y
eso es normal en un país como Chile, toman todos los que digan en la tapa Marx o Lenin
(aunque sea para refutarlos...), las revistas y diarios favorables al gobierno de Allende
(aunque no sean marxistas) y todo cuanto se había impreso sobre el fascismo, y lo queman.
En el diario "La Tribuna" del 2 de octubre se publicó un telegrama de
UPI de la ciudad de Talca, que transcribimos textualmente: "La policía civil
entregó a la Fiscalía Militar literatura marxista de propiedad del profesor de
Filosofía de la Universidad de Chile César Urbino Avendaño. Los libros y revistas fueron
encontrados en su propio domicilio" (sic). Los subrayados son nuestros, para
destacar que se trata de lo que técnicamente se consideran "útiles de trabajo"
que cualquier profesor posee entre sus bienes.
Como resulta fastidioso el hecho que son tantas las bibliotecas y demasiados los
"libros malos" (a pesar de Cervantes), en los días siguientes se recurre a
técnicas más sutiles. El 6 de octubre "La Tercera" da cuenta que se ofreció a
los empleados del Instituto de la Reforma Agraria que todos los impresos "malos"
que encontraran y denunciaran serían vendidos para hacer pasta al monopolio papelero, y
su importe se convertiría en una gratificación para los bomberos (perdón, para los
empleados).
La ficción, como en las novelas del realismo mágico, está entrelazada
indisolublemente en esta América, la pobre, con la realidad.
Como a todo lo explicado se une la autocensura y la autodestrucción, porque son
inevitablemente muchos quienes ante el riesgo de perder su libertad prefieren matar sus
bibliotecas, se comprenderá que Chile está descendiendo rápidamente en materia de
recursos intelectuales. El pequeño avance conseguido en los últimos tres años en
materia de cultura de masas, libros populares, bibliotecas al alcance de los obreros y los
jóvenes. Todo eso está perdido.
A esta altura nos damos cuenta que si en América Latina no conocíamos el caso de
la persecución a los libros y la quema de bibliotecas, era por la razón muy obvia que no
teníamos muchos libros para destruir, y recién ahora comenzamos a tenerlos, y por tanto
algunos a temerlos. ¿Estaremos condenados a otros cien años de barbarie analfabeta?
redacción febrero1974 |