|
|
—¡Qué extraordinario! Mao
Tse-tung se digna descender de su estrado para venir a saludarnos.
—Querrá que los embajadores comprobemos personalmente cuan sano y vigoroso se
encuentra. ¡Pensar que hace unos cinco años sólo se desplazaba con la ayuda de una
enfermera! Dicen que lo curó la lectura del librito rojo.
—Buen chiste, mister Denson. De todos modos, no creo que esta inusitada
amabilidad de Mao tenga el único fin de persuadirnos de su excelente salud. Diría más
bien que Mao ya obtuvo lo que quería de la Revolución Cultural, y ahora ha decidido
abrir las puertas de China en una ofensiva de "retorno al mundo".
Este diálogo entre el embajador francés, Etienne Manach, y el encargado de
negocios británico, John Denson, en medio de los festejos del primero de mayo que
incendiaban de banderas rojas la plaza Tien-An-Men de Pekín, fue provocado por el súbito
ingreso de Mao Tse-tung en el palco de los diplomáticos extranjeros, con quienes el
presidente chino departió afablemente. Denson, que recordaba cómo los guardias rojos
habían incendiado tres años atrás la embajada de su Majestad Isabel II, supo conservar
su flema británica cuando Mao le espetó con una ancha sonrisa: "Presente mis
mejores saludos a la reina".
En momentos en que el jefe supremo de Pekín, después de su mini-tournée
diplomática, volvía a su estrado, por la plaza desfilaba una réplica del primer
satélite artificial lanzado pocos días antes, el 24 de abril. El aparato había agregado
a los éxitos nucleares ostentados por China Popular una prestigiosa aureola
"espacial". Denson observó pensativo el delirio de la multitud; luego miró al
camboyano Norodom Sihanouk, situado en lugar de privilegio junto a Mao.
—Mao se ha anotado un tanto a favor, al patrocinar el "gobierno en el
exilio" de Sihanouk, frente a la frialdad soviética.
—Sí, ha descolocado a Moscú en Indochina. Me atrevo a vaticinar que Corea
del Norte, ya muy disgustada por la cooperación soviético-japonesa en Siberia,
recapacitará ante la ambigüedad de la URSS en el problema de Camboya, y abandonará su
tesitura de frialdad hacia China. Dentro de unos meses, creo que presenciaremos un idilio
entre Pekín y Pyongyang.
Un estallido de aplausos y gritos multitudinarios interrumpió el diálogo de los
diplomáticos. Jóvenes con pañuelo rojo al cuello llevaban cartelones con los nombres de
todos los pueblos trabados en "luchas antiimperialistas" y merecedores del apoyo
entusiasta de China. Cada nombre era escandido repetidas veces: los palestinos se
mezclaban con los afronorteamericanos; los guerrilleros de las colonias portuguesas se
confundían con los revolucionarios del Golfo Pérsico y de Eritrea. Los clamores hacían
retemblar las imperiales columnatas con leones estilizados y dragones en volutas, que
habían sobrevivido a la furia iconoclasta de la Revolución Cultural.
—Mao quiere ser el Papa de las luchas nacionales revolucionarias, pero por ese
camino no romperá el aislamiento de "leprosa política" que aqueja a China.
—No creo, mister Denson. Al régimen de Pekín no le importa sólo ser
"el faro de la revolución". También le preocupa, y con vital urgencia,
establecer relaciones diplomáticas normales con el mayor número posible de Estados, sin
tener en cuenta las diferencias ideológicas. Piense que, ya desde el año pasado, Pekín
está nombrando representantes del más alto nivel en las embajadas o legaciones que
desmanteló la Revolución Cultural. Sobre todo, China quiere ampliar y diversificar su
comercio exterior, y no se puede negar que es un cliente interesante: paga al contado y
en, moneda fuerte.
De vuelta a la embajada, Manach se dedicó a preparar un informe que enviaría
urgentemente a París. "Me permito aconsejar con insistencia —escribió—
que nuestro gobierno tome muy en cuenta las nuevas ansias de apertura diplomática
demostradas por China Popular; Francia configura aquí la nación más confiable y
respetable de Occidente, y debe mantener su prestigio ante Pekín. En lo referente al
comercio, si bien Francia constituye, junto con Alemania Federal, Gran Bretaña, Holanda,
Japón y la URSS, uno de los cinco principales proveedores del mercado chino, ha perdido
considerable terreno en estos dos últimos años. El intercambio comercial de Alemania
Federal con China Popular es dos veces superior al de Francia; en ocho años las
exportaciones de Holanda han incrementado siete veces su valor, y las de Japón, doce
veces. Considero como un deber impostergable reclamar una acción efectiva que subsane
nuestra creciente descolocación comercial."
PEKÍN, CIUDAD ABIERTA
La respuesta a la acuciante
advertencia de Manach se concretó a principios de julio, cuando el ministro francés
André Bettencourt llegó en visita oficial y recibió una acogida solemne y entusiasta:
era el primer miembro de un gobierno occidental que pisaba territorio chino desde que Mao
lanzó a la calle a los guardias rojos. Chou En-lai mostró singular premura en recibir el
enviado de París. Mientras intercambiaban cortesías, Bettencourt no pudo menos que
asombrarse al comprobar con cuánta distinción el primer ministro —a la vez ministro
de Relaciones Exteriores— llevaba su burdo traje "maoísta" de algodón
azul; con orgullo galo, se alegró al tener que tratar con un jefe de gobierno capaz de
hablar tan estupendamente bien el francés.
Posteriormente, cuando estuvo junto a Mao, el enviado de París, con premeditada
cortesía, se refirió a las conquistas atómicas del régimen y al satélite artificial
lanzado meses atrás. Mao lo interrumpió, campechano y realista.
—No, China no es aún una gran potencia; cuando algunos lo dicen en los
diarios, yo no los creo. Y lanzar el satélite no fue una hazaña; ya hay como dos mil
circulando en el espacio. No somos "un peso pesado" en la escena internacional,
ni presumimos de serlo. Sólo buscamos relaciones cordiales y provechosas con todos los
Estados que respeten el principio de no injerencia en los asuntos interiores de los demás
pueblos, y no quieran imponer a otros Estados una determinada línea de conducta exterior,
o un enrolamiento a la fuerza en ciertos "bloques".
Chou deslizó a su vez con sibilina sonrisa: "Se suele confundir nuestro
imperativo de autonomía con un afán de aislamiento. Es un error. Además, en cierto
sentido somos partidarios como ustedes del libre comercio, que no implique ataduras
políticas ni situaciones de dependencia económica, técnica o intelectual".
Mientras el gobierno de Pompidou se alborozaba con las perspectivas
político-económicas de su renovada entente con China, llegaba a Pekín a fines de julio
el ministro rumano de Defensa, general Ion lonitsa. Fue recibido con gran despliegue por
el general Huang Yong-chen, jefe de Estado Mayor y quinto en la jerarquía partidaria,
quien lució en la imponente ceremonia unos pantalones abolsados y un aspecto de campesino
recién salido de la gleba. Mao, a su vez, derramó mieles sobre el visitante.
—La valerosa defensa de su soberanía nacional, emprendida por el pueblo y el
gobierno rumanos, provocan nuestra más cálida admiración, pues asesta un severo golpe a
quienes practican una prepotente política de diktat. Por eso China Popular respeta y
apoya también la decisión del pueblo y el gobierno yugoslavos, de mantenerse
independientes pese a las violencias del socialimperialismo.
El rumano no se extrañó frente al previsible ataque contra el Kremlin; más
singular resultaba la nueva actitud china hacia el régimen del mariscal Tito,
vilipendiado ferozmente durante largos años como "traidor al marxismo". La
diplomacia de Pekín se había vuelto muy flexible y era evidente que los maoístas se
filtrarían por cada resquicio que dejaran los soviéticos; hasta cortejarían a
graníticos aliados del Kremlin, como Alemania Oriental, motejando de "puñalada por
la espalda" al acuerdo Bonn-Moscú, que provocaba en el régimen del stalinista
germano Walter Ulbricht una inocultable amargura.
LOS TERCEROS SON LOS PRIMEROS
El otrora desolado aeródromo de
Pekín vibraba con la llegada de aviones cargados de dignatarios extranjeros;
previsiblemente, el Tercer Mundo era el más numeroso en acudir a la capital de Mao, y el
que recibía acogidas más espectaculares: se congregaban destacamentos de las fuerzas
armadas, milicias populares, brigadas obreras, cohortes de la juventud, nutridas bandadas
de escolares, y hasta conjuntos de ballet vestidos de rosa, rojo, marrón y verde.
Los chinos se esmeraron particularmente el 2 de agosto, cuando arribó a Pekín
Salem Ali Robaya, jefe de Estado de la República Popular de Yemen del Sur (trescientos
mil kilómetros cuadrados y un millón trescientos mil habitantes). Al descender Robaya
del avión, sonaron gongs y címbalos, banderas flamearon por doquier, millares de
gargantas atronaron el aire, y se desplegaron cartelones que loaban "al país amigo
que había aplastado a las víboras imperialistas", o sea a la ex-metrópoli
británica. Tan confundido quedó el sudyemenita con la imponencia del agasajo, que en
improvisado discurso balbuceó: "El presidente Mao es el más grande hombre de China
... el más grande de Asia ... el más grande del mundo".
En África negra, los préstamos chinos sin interés, y a más de veinte años de
plazo para proyectos prácticos y concretos, encontraban un eco cada vez más halagüeño.
En la canícula del verano llegó a Pekín el joven y fogoso comandante Alfred Raoul,
vicepresidente de la república marxista del Congo-Brazzaville; lo siguió días después
una importante misión de Guinea. Tanto el congoleño como los delegados de Sékou Touré
se volvieron muy satisfechos a sus patrias, portando nuevos créditos generosamente
otorgados por las arcas de Pekín. Pero el gran éxito africano del régimen de Mao se
lograría con la realización de un proyecto de vastas proporciones, casi tan prestigioso
como lo había sido la represa de Asuán para los soviéticos: el colosal ferrocarril que
uniría Zambia con Tanzania y el océano.
Hacia el fin del verano, ya era notorio el éxito de la ofensiva tercermundista de
Pekín; la amistad con la revolucionaria Argelia no impedía mejorar notoriamente las
relaciones con la conservadora Marruecos; el cálido y amplio apoyo chino a Pakistán, y
los halagos maoísta al pequeño Nepal, no obstaban para que disminuyera drásticamente la
tensión con la India; la admiración entusiasta por las guerrillas de Birmania y Malasia
no impidió a Pekín normalizar las relaciones "de gobierno a gobierno" con
Rangún y Kuala-Lumpur.
LA "APERTURA AL OESTE"
"Las relaciones exteriores
de China crecen rápidamente y se afirman cada día más. ¡Tenemos amigos en todas partes
del mundo!", proclamó enfáticamente el mariscal Lin Piao, el 1º de octubre, cuando
la plaza pekinesa de Tien-An-Men rebosaba de una muchedumbre entusiasta que festejaba los
veintiún años de existencia del régimen, entre inmensos retratos de Mao, franqueados
previsiblemente por efigies de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Sun Yat-sen, el primer
presidente chino.
Este año, los festejos del primero de octubre resultaban muy distintos a las
celebraciones de años anteriores; no desfilaron los últimos hallazgos del arsenal chino,
otrora infaltables, y se diluyeron los aspectos bélicos para exaltar el esfuerzo
productivo. Después de haber coloreado el cielo con diez mil globos rojos inflados de
helio y soltados al unísono, se llegó al momento culminante de la fiesta, cuando
desfilaron tractores coronados con inmensos hatos de espigas de trigo. Al anochecer, hubo
un despliegue de fuegos artificiales, grato e inocuo.
Los avezados ojos de los diplomáticos occidentales habían escudriñado
ávidamente el estrado que ocupaba Mao, hasta detectar un hecho muy significativo: la
notoria ausencia de los dirigentes e ideólogos ultras, capitaneados otrora por la
explosiva mujer de Mao, Chiang Ching. Muy pronto se conocerían los primeros y resonantes
éxitos de la "apertura al Oeste" emprendida por Pekín, con Chou En-lai como
principal tramoyista.
—No se puede seguir ignorando la existencia de un gobierno sólidamente
anclado en un subcontinente que ha de tener ochocientos millones de habitantes; entablar
relaciones diplomáticas con el régimen de Pekín, no significa que Canadá le otorgue su
aprobación moral. Si tal requisito fuera indispensable, no sólo nuestro país, sino
también los Estados Unidos, deberían reducir notoriamente sus lazos con el exterior.
El primer ministro canadiense Pierre Elliott Trudeau descartó así, no sin velada
ironía, las quejas de los emisarios de la Casa Blanca deseosos de proteger los intereses
de China Nacionalista.
La cortina de bambú siguió entreabriéndose hacia el Oeste; el 6 de noviembre,
Italia y China Popular trabaron lazos diplomáticos. La solución transaccional adoptada
fue idéntica a la puesta en práctica con Canadá: el gobierno italiano se limitaba a
reconocer al régimen de Pekín "como único gobierno legal de China", aclarando
que "tomaba nota de sus reclamos de soberanía sobre la isla de Formosa (China
nacionalista), pero declinando cualquier pronunciamiento al respecto". |
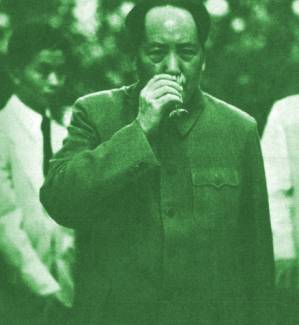

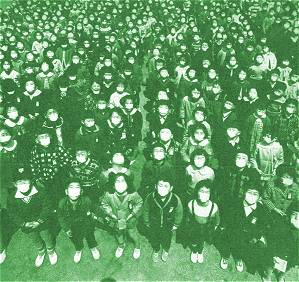
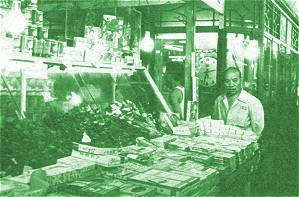
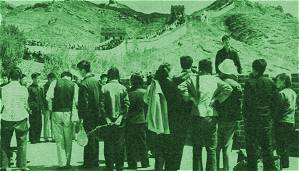
Como en el caso de
Canadá, el gobierno de Taipeh evitó todo intento de componenda: retiró inmediatamente
de la península a su cuerpo diplomático en pleno.
Mientras Bélgica y Austria dejaban traslucir su decisión de imitar a Canadá e
Italia en un plazo prudencial, los estrategos estadounidenses mostraban rostro sombrío:
de los quince miembros de la NATO, ahora ya sumaban siete los que reconocían al régimen
de Pekín. Y en ese "continente amigo" que era Latinoamérica, el nuevo
presidente de Chile, el socialista Allende, parecía dispuesto a emular a Cuba y trabar
lazos con los maoístas; Perú y Bolivia podían verse tentados a emprender el mismo
camino.
EL DILEMA DE LA ONU
—La ONU será débil
mientras no sea universal. Es preciso hallar una solución que permita a la República
Popular China ocupar el sitio que le corresponde en la Asamblea y en el Consejo de
Seguridad, sin menoscabar los derechos de la República nacionalista de Taiwan.
A comienzos de octubre resonó vigorosamente en el seno de la ONU esta declaración
del delegado belga, Pierre Harmel: sintetizaba la tesis de "las dos Chinas", a
mitad de camino entre la eterna posición estadounidense de reconocer una sola China, la
gobernada por el mariscal Chiang Kai-shek, y la doctrina del bloque socialista y sus
amigos, que sólo admitía a la China de Mao. Muy pronto se advirtió que la tesis de las
dos Chinas tenía partidarios en la ONU: junto a Bélgica, se alinearon oficialmente
Malasia, Senegal, la República Centroafricana, Luxemburgo y México. Muchas delegaciones
soñaban con admitir al régimen de Pekín en nombre del "realismo político",
pero sin dejar de apadrinar fervientemente la presencia de los representantes de Taipeh en
el cónclave internacional.
Pese a tales esfuerzos moderadores, los "padrinos" de China Popular
insistieron en presentar la misma moción intransigente de años anteriores (que excluía
a Taipeh), mientras los EE.UU. lograban que la Asamblea calificara de
"importante" la admisión del régimen de Mao. La votación del 20 de noviembre
volvió a cerrar las puertas de la ONU a China Popular, que no logró contar con dos
tercios de los sufragios a su favor. Pero, por primera vez en la larga serie de votaciones
anuales, Pekín ganó la mayoría simple: 51 sufragios a favor, 49 en contra y 25
abstenciones.
La derrota era, en verdad, un innegable triunfo psicológico, basado en un
"deslizamiento" hacia Pekín de las posiciones de muchos delegados: algunos
países que en 1969 se habían abstenido, como Austria, Canadá, Chile, Italia y Guinea
Ecuatorial, votaron este año a favor del ingreso de Pekín; otros países que el año
pasado habían sufragado en contra, como Bolivia, Camerún, Guyana, Irlanda, Luxemburgo,
República Centroafricana, Senegal y Trinidad-Tobago, eligieron ahora la "vía
intermedia" de la abstención.
Muchos vaticinaban ya que no pasarían más de uno o dos años sin que Pekín
tuviera su sitial en la ONU; hasta Australia, pilar en el "muro de contención"
anticomunista de los EE.UU. en el Pacífico, advertía que "iba a someter a
revisión" su política respecto al ingreso de China Popular. Entre tanto, el
semitriunfo en la ONU daría mayor impulso a la apertura diplomática mundial del gobierno
de Mao.
En aquel momento, los delegados del cónclave internacional fueron, sorprendidos
notoriamente por la actitud del soviético Jakob Malik, quien defendió la admisión de
China Popular con fervoroso brío. Hasta entonces, la URSS había apoyado el ingreso de
Pekín fríamente y como si cumpliera un pesado deber.
LA PESADILLA DEL "SOL
NACIENTE"
Esta vez, sin embargo, el alegato
prochino de Malik en la ONU era una prueba restallante del exitoso proceso de
"deshielo" entre Pekín y Moscú, cuyos lazos diplomáticos habían quedado
virtualmente tronchados en 1966, con los primeros desbordes de la Revolución Cultural. El
13 de octubre último se había inaugurado la primera "etapa visible" de la
normalización diplomática, cuando el nuevo embajador soviético, Vassili Tolstikov,
presentó sus credenciales a las setenta y dos horas de haber pisado territorio chino.
—China estará siempre en nuestras fronteras, pero Mao no vivirá eternamente
en China —había subrayado Kosygin.
—La única potencia nuclear temible es la de los Estados Unidos; los dientes
atómicos de Mao son de papel —había agregado, con una mueca sonriente, el mariscal
Andrei Greschko.
En Pekín, mientras tanto, Mao sentenciaba:
—El noble pueblo soviético, protagonista de la Revolución de octubre y de la
lucha antinazi, ya recuperara por sí mismo la pureza marxista-leninista.
—Entre tanto, conviene tener relaciones normales de gobierno a gobierno con la
URSS; lo primordial es precaverse contra la nueva amenaza letal que está surgiendo en el
Este —arguyó Chou En-lai.
Los jerarcas de Pekín habían elegido la vía del pragmatismo frente a los
soviéticos, porque, según el análisis maoísta, el "imperialismo
estadounidense" había decidido acicatear y dar rienda suelta en el Pacífico al
"feroz militarismo japonés". A criterio de China Popular, el alma guerrera de
los antiguos samurais, reencarnados por los kamikazes de la ultima contienda mundial,
estaba latente bajo el tenue barniz pacifista impuesto por las bombas de Hiroshima y
Nagasaki, y pronto habría de resurgir con virulencia. ¿Acaso el propio primer ministro
Eisaku Sato no se permitía ya afirmar que "Formosa y Corea del Sur estaban dentro
del espacio defensivo del Japón"?
Ya desde septiembre de 1969, la Casa Blanca y el gobierno conservador de Sato se
hallaban en tratativas secretas concernientes al futuro papel militar del Japón. A
criterio de Washington, los nipones debían estructurar potentes fuerzas convencionales,
mientras que la defensa atómica quedarla en manos de los estadounidenses, que también
aportarían inmensas flotillas da bombarderos.
Estas nuevas perspectivas habían acarreado fuertes discusiones en el gabinete
nipón. "La oposición, sobre todo socialista, no nos dará tregua si militarizamos
al país —afirmaban las palomas japonesas—; además, somos los más grandes
exportadores a China Popular, con la que tenemos una balanza comercial favorable; sobre
todo, la plataforma continental china encierra tesoros petrolíferos que no podemos
desaprovechar".
—Si es por razones comerciales, debemos defender nuestras enormes inversiones
en Formosa y Sudcorea. Pero lo esencial es que Japón, gigante económico, ya no puede
seguir siendo un eunuco militar —respondían los halcones.
En el pasado mes de noviembre, Japón publicaba un libro Blanco sobre su futuro
rearme; duplicaría su módico presupuesto defensivo y se encargaría de proteger a
Formosa y Sudcorea. En Pekín, la histeria llegó al máximo. Algunos observadores
alarmistas pronosticaron un futuro de sangre: la tercera guerra mundial comenzaría en el
Pacifico, con una nueva contienda chino-japonesa, abastecida en la retaguardia por la URSS
y los EE.UU., que terminarían por verse obligados a abandonar su cómodo papel de
observadores, para hundirse en la gran catástrofe.
¿OTRO ENFRENTAMIENTO CON LA URSS?
Hacia fin de ano, sin embargo,
este esquema ingresó en un cono de sombras: la prensa, pekinesa tornó a destilar nuevas
catilinarias contra los odiados "socialimperialistas" de Moscú. El ataque
probó, para algunos observadores, que el disenso ideológico existente entre los dos
gigantes rojos continuaba siendo más poderoso que los juegos de ajedrez trazados por las
cancillerías. Los soviéticos, naturalmente, respondieron con violencia, apelando a un
novedoso repertorio de epítetos y reiterando su argumento de siempre: "Los maoístas
—bramaron— nos atacan aún más que los EE.UU. y las potencias de
Occidente".
Es que, tal vez, la meneada apertura diplomática china deba subordinarse al
abstruso trabajo de zapa que las huestes de Mao realizan en el Tercer Mundo para carcomer
la influencia soviética. Es un juego complicado: mientras los partidarios de Pekín en
Chile y Bolivia, por ejemplo, lanzan furiosos denuestos contra los gobiernos de Salvador
Allende y Juan José Torres —a quienes califican de "reformistas"—,
publicaciones impresas en la propia China tratan con benevolencia a esos regímenes,
enfatizando, sobre todo, las perspectivas de intercambio comercial abiertas por el
"nacionalismo latinoamericano". Esta actitud es coincidente con la de los
soviéticos, al menos en el plano de las relaciones "de gobierno a gobierno". El
nuevo ataque chino a la URSS, entonces, acaso deba interpretarse como una reiteración
propagandística, tendiente a preservar la "ideología" y tal vez escindir
nítidamente dos frentes de acción: el de las cancillerías por un lado, y el de los
partidos comunistas de cada país, que seguirían manteniendo en alto sus banderas a pesar
de los requiebros diplomáticos.
Con todo, el recrudecimiento del duelo verbal chino-soviético entraña misteriosas
perspectivas, que sólo los acontecimientos futuros podrán aclarar. Un elemento a tener
en cuenta es la susceptibilidad maoísta frente a la colaboración soviético-japonesa.
Mientras tanto, el 77º cumpleaños de Mao fue celebrado en un marco de rígida
austeridad, aunque no exento de sorpresas: China acusó a la URSS de haber enviado tropas
a Polonia, lo que ningún país occidental pudo comprobar.
enero 1971
revista siete días ilustrados |