|
|
La bomba no era muy diferente a
cualquier otra de las que solían arrojar las superfortalezas volantes B-29, grupo 509, al
mando del coronel Paul W. Tibbets. Era un cilindro de 80 centímetros de diámetro, 3
metros 28 centímetros de largo y 4.400 kilos de peso. La carga nuclear era de apenas 62,3
kilos de uranio 235, descompuesta en cuatro partes iguales y escrupulosamente separadas.
Sólo a último momento 4 mecanismos detonantes estarían listos para hacer estallar las
cargas, aproximando la una contra la otra hasta alcanzar un masa crítica a 1.500 metros
por segundo. El 3 de agosto Little Boy (pequeño muchacho) hacía ya una semana que se
encontraba en la isla de Tinian, en el archipiélago de las Marianas, en la Micronesia,
traída por el crucero Indianápolis.
En la noche del 5 de agosto un zafarrancho de combate alertó a todos los pilotos
de la base de la Fuerza Aérea norteamericana, cuyos aparatos estaban dispuestos para una
misión de rutina, consistente en volar a 500 kilómetros por hora y 9 mil metros de
altura para bombardear objetivos nipones. Pero era un avión llamado Enola Gay (en
homenaje a la madre del comandante Tibbets) el elegido para un minucioso proceso de ajuste
final. La tripulación del B-29 sólo sabía que una bomba de considerable poder iba a ser
arrojada sobre un objetivo aún ignorado. El comandante Tibbets apenas sabía que Kokura,
Yokohama, Nagasaki e Hiroshima eran los blancos posibles, cuya elección final dependería
de las condiciones atmosféricas reinantes sobre esos puntos.
Esa noche nadie durmió en la base: era la 1.37 del 6 de agosto cuando decolaron de
Tinian tres B-29 cargados de instrumentos meteorológicos. A las 2.45 partió el Enola Gay
con Little Boy en el vientre. Había doce hombres a bordo: los pilotos Tibbets y Charlie
Lewis, el radarista Peter Stiborik, los expertos en la bomba Mike Jeppson y John Beser, el
navegante Van Kirk, el ayudante Tom Ferebee, el radiotelegrafista Barry Nelson, los
electricistas James Shumart y Frederick Duzembury, el ametralladorista Norman Caron. Hoy
nadie se acuerda de sus nombres: eran meros instrumentos, pero casi todos terminaron sus
días refugiados en sanatorios, manicomios y cárceles. Durante los primeros 2.600
kilómetros el aparato voló a sólo 2.500 metros, para no provocar una catástrofe al
enfrentar a alguna de las macizas formaciones de B-29 que en esos días cubrían el cielo
oriental. A las 6.05 pasó sobre las islas de lwo Jima y recién entonces la aeronave
comenzó a elevarse hasta 9 mil metros sobre el mar. Mientras tanto, una de las fortalezas
volantes que cumplían servicios meteorológicos informó escuetamente a Tibbets:
"Cielo cubierto sobre Kokura. En Yokohama: cubierto. En Nagasaki: cubierto".
Tras una breve pausa, la voz impersonal comunicó: "Hiroshima: sin nubosidad. Tiempo
muy bueno. Visibilidad excelente". El oficial responsable del informe eran William
Eatherly, quien terminaría siendo el pacífico interno número A 29465 del hospital
psiquiátrico de Waco, atacado de "locura atómica".
En ese momento los 250 mil habitantes de Hiroshima despertaban para iniciar un
muevo día; apenas se preocuparon por aquellos dos extraños aparatos enemigos -tan
frecuentes, por otra parte- que daban vueltas sobre la ciudad. Por pura rutina, las
sirenas de alarma antiaérea comenzaron a sonar, mientras las patrullas de la Defensa
Civil ni miraron al cielo. Los cañones enviaron una andanada, en un saludo casi formal,
para cumplir con las extrañas cortesías de la guerra. Eran las 7.31 cuando cesó el
fuego, mientras el Enola Gay, en ruta ya directa hacia Hiroshima, cubría los últimos 350
kilómetros de distancia. La guerra era algo remoto bajo ese sol tan tibio, en ese cielo
sin nubes, sin viento, sin brisa casi. A las 8 el Enola Gay estaba a menos de cien
kilómetros y el mayor Ferebee se preparaba a abrir las compuertas que ocultaban la única
bomba que cargaba el aparato.
El pastor Yoshio Okado, en las colinas verdes de los suburbios de Hiroshima, apenas
divisó un punto plateado que se desplazaba allí, muy arriba. Eran las 8.11 cuando
Tibbets corrigió la ruta hacia la izquierda, a 9.632 metros de altura y a una velocidad
de 528 kilómetros por hora. A las 8.14 Ferebee abrió las compuertas y toda la
tripulación fijó sus ojos en la rápida maniobra del comandante Tibbets, quien inició
el regreso. Eran las 8.15 del 6 de agosto cuando la bomba explotó a 600 metros de altura
sobre la ciudad, pulverizando al instante todo lo existente en un área de tres
kilómetros cuadrados y vomitando una masa de aire que alcanzaba entre 300 y 900 mil
grados de temperatura sobre una superficie diez veces más extensa. Aquellos habitantes de
Hiroshima que fueron disueltos dejaron su sombra sobre las piedras vitrificadas. La onda
expansiva ejercía una presión de 7 mil toneladas por centímetro cuadrado. Arriba, la
mano de un gigante parecía intentar apresar a la fortaleza volante; sólo la pericia de
Tibbets permitió mantener el control. Abajo, el infierno.
Quienes estaban al descampado ni siquiera tuvieron idea de lo que les sucedió: sin
piel, vomitando, apenas atinaron a arrastrarse hacia hospitales, de los cuales sólo tres
sobre cuarenta y siete habían quedado en pie. Ya no quedaba Defensa Civil en Hiroshima:
todo había terminado, ardido, desintegrado.
Esa noche el presidente Truman anuncia la verdad al mundo. De las bases del
Pacifico parten enjambres de bombarderos que lanzan millones de volantes sobre el Japón
para que la opinión pública presione al emperador y lo obligue a rendirse sin
condiciones. Los norteamericanos amenazan con una bomba aún más poderosa, de plutonio.
Las radios japonesas, sin embargo, no dan indicios de que Hirohito se sienta derrotado. La
bomba de plutonio explota a las 11.02 del 9 de agosto sobre Nagasaki, y sus efectos, aún
más diabólicos, fuerzan a los generales japoneses a negociar a través de la Cruz Roja.
El 14 de agosto la rendición se formaliza y el 2 de septiembre el acorazado Missouri, con
el general Douglas Mac Arthur a bordo, entra en la rada de Tokio. La Segunda Guerra
Mundial ha terminado, a la sombra del hongo atómico. La historia de este genocidio
comienza, sin embargo, en un recoleto gabinete de física, en Francia, a fines del siglo
pasado.
PATRIARCAS Y CULPABLES
Un día de 1896 el físico Henri
Becquerel observó que un fragmento de uranio que había quedado en un cajón de su
escritorio había logrado impresionar una placa fotográfica a pesar de la envoltura de
carbón aislante que lo cubría. Esa propiedad de emitir radiaciones fue luego denominada
radiactividad. En 1945 esas mismas radiaciones provocaron la destrucción de dos ciudades
japonesas. Esta es, en síntesis, la trayectoria del mineral tal como te expresó el
escritor científico Georges Gamow. Claro que entre ambas fechas hay 49 años, en cuyo
trascurso el hombre primero intuyó, para luego utilizar, una nueva forma de energía
pasible de ser desplegada con fines pacíficos. Tal fue el primitivo propósito que
impulsó a los sabios que investigaron en ese campo. Los estrategas de la guerra vinieron
mucho después.
Cuando el físico alemán Albert Einstein estructuró su famosa relación E = mc2
(que en lenguaje más simple establece la equivalencia entre masa y energía y es un
fundamento para el desarrollo de la liberación del átomo), por supuesto que no pensaba
en Hiroshima. La tragedia atómica reside en que existen dos campos distintos (la
investigación nuclear y sus aplicaciones bélicas), que en un principio nada tenían que
ver entre sí. La historia debe remontarse, en rigor, a los primeros adelantados, como
Demócrito y Empédocles, quienes esbozaron teorías del átomo, luego combatidas por
Aristóteles, hace ya más de 2.500 años. Pero es en realidad en el siglo XIX cuando
Dalton coloca las bases de una teoría atómica científicamente fundamentada, luego
enriquecida por físicos como Amadeo Avogadro, Demetrio Mendeleiev y Guillermo Proust.
La materia tiene un componente elemental que es el átomo, su partícula más
pequeña. El italiano Avogadro determinó la diferencia entre átomo y molécula, esta
última integrada por átomos elementales aunque de diversa naturaleza, mientras
Mendeleiev puso a punto el famoso sistema periódico de los elementos dispuestos en orden
de su peso atómico creciente. Luego, el alemán Guillermo Röentgen, al descubrir los
rayos X, en 1895, reveló que dentro del átomo existen pequeños corpúsculos; así cayó
el mito según el cual el átomo era indivisible, comenzando realmente la edad de la
Física Atómica. Las partículas detectadas por Röentgen y un colega inglés, John
Thompson, son denominadas electrones. Pero todas estas revelaciones no significarían nada
si no fuera porque Becquerel -y su fragmento de uranio en el cajón del escritorio-
utilizó todos estos nuevos conocimientos para un trabajo sistemático que luego
continuaron los esposos Pierre y Marie Curie. La vida de ambos sabios constituye una
conmovedora parábola al servicio de la ciencia: en 1898 descubren el polonio y luego el
radio, un elemento cuyo poder radiactivo es millones de veces superior al uranio. Pero
todavía este rompecabezas no está arenado: en 1900 un inglés genial, Ernest Rutherford,
juega un papel clave al dedicarse a estudiar las relaciones entre los electrones y la
radiactividad. |

Franklin D. Roosevelt

Albert Einstein y sus colaboradores

16 de julio de 1945, primer bomba experimental

Claude Eatherly suministró el parte meteorológico que
posibilitó al Enola Gay arrojar la bomba sobre Hiroshima

Enola Gay
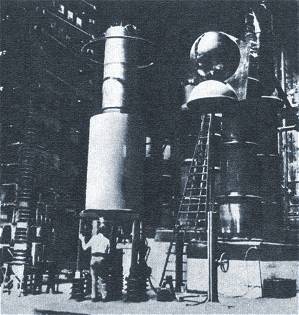
Einstein informó a Roosevelt sobre la posibilidad de que los
científicos alemanes pudieran fabricar la bomba nuclear

Base Trinidad en el desierto de Alamogordo
Por esa misma época
el alemán Hans Geiger inventa su hoy popularísimo contador de radiaciones, llegando a
discernir que los minerales radiactivos emiten tres clases de rayos: alfa, beta y gama.
Luego comienzan experiencias de increíbles resultados. El físico Ginestra Amaldi
ejemplifica en 1901: "Si imaginamos al átomo como una esfera que tenga un diámetro
de un kilómetro aproximadamente, el núcleo estará en el centro y será otra esfera de
pocos centímetros de diámetro". Estas no son ejercitaciones puramente lúdicas,
sino que posibilitan los trabajos de Max Planck, un suizo que prepara el advenimiento de
las teorías einstenianas. Así, Planck sostiene la hipótesis de que la energía es
enviada de manera discontinua, en dosis sucesivas llamadas cuantos. En 1905 Einstein
afirma que la energía no sólo es enviada y recibida por estos cuantos, sino que es la
luz viajando por el espacio, localizada en cuantos luminosos o fotones.
Los aportes del danés Niels Bohr, en 1912, completan el proceso que revoluciona
todos los fundamentos de la física: Bohr demostró que los electrones circulan por
órbitas bien precisas, cada uno con su nivel de energía. Quizá Robert Jungk pueda
explicar muy didácticamente todo este proceso; el citado científico resume la profunda
revolución que vive la física de fines de siglo y de principios del actual, al afirmar:
"Una violenta sacudida había sufrido la concepción válida durante milenios según
la cual la naturaleza era evolutiva y no procedía por saltos. Ahora dichos saltos
parecían un hecho. Einstein había demostrado que los datos espacio y tiempo eran
relativos, descubriendo asimismo que la materia era energía congelada; los Curie,
Rutherford y Bohr mostraban que lo indivisible era divisible, que lo que parecía fijo en
realidad estaba en constante movimiento y trasformación".
Las fichas del mosaico empezaban a ajustarse. La física teórica asumía una
dirección totalmente nueva, trasformándose en "mecánica cuántica". La
matemática tiene una directa relación con estas trasformaciones y así, a mediados de la
década del 20, entre las verdes colinas que rodean a la Universidad alemana de Gottingen,
y en el laboratorio de Rutherford, en Cambridge, Inglaterra, un núcleo de cerebros
excepcionales prepara, sin saberlo, la mayor catástrofe desatada por el hombre. (sigue) |