|
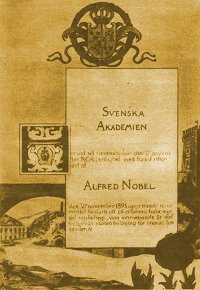
Diploma

Medalla
|
|
LA vida de Alfredo Nobel, el famoso inventor sueco al que se llama "rey de la dinamita", es una de las más atractivas y novelescas del siglo último. La figura de este fabricante de explosivos terribles, gran productor de armas de guerra que concluyó su vida dejando su fortuna para luchar por la paz, de un aspecto como incoherente, paradójico, resulta, acercándose a ella, muy sugestiva, de modo que contemplarla intriga, inquieta y conmueve.
Con frecuencia Nobel adquiere el relieve de un personaje trágico.
En último término, este hombre se va dejándonos una impresión de dolor y de fracaso, pero de grandeza.
Vamos a describir su existencia personal y su carrera profesional y pública.
NAPOLEÓN III RECIBE UNA VISITA
Un día de 1860 la visita al emperador de Francia, Napoleón III, de un joven ingeniero sueco llamado Alfredo Nobel causó en la corte de París mucha agitación.
Se refería que el joven era al representante de Nobel e Hijos, fabricantes de explosivos suecos, que habían surtido a Rusia de minas y torpedos durante la reciente guerra de Crimea contra Turquía y sus aliados Inglaterra, Francia y Piamonte. Los Nobel, indispuestos con su antiguo cliente, el gobierno ruso, entraban en tratos con Francia.
Napoleón III se disponía a adquirir armas nuevas y misteriosas para el ejército francés.
—Nobel ofrece una bomba —confiaba en voz baja un cortesano— capaz de hacer volar una ciudad entera y aniquilar un ejército de 30.000 hombres.
—Y una sustancia incendiaria —aseguraba otro— cuyos fuegos ni el agua ni elemento alguno pueden apagar: la 'nobilita'.
Eran exageraciones y fantasías. La casa Nobel de Estocolmo no disponía de esas armas apocalípticas y, naturalmente, no trataba de vendérselas a Francia.
La verdad del caso era que el ingeniero sueco Manuel Nobel había estado trabajando con sus hijos, ingenieros como él, en la fabricación de armas y explosivos en Rusia, donde su industria, muy próspera durante la guerra de 1854-56, había decaído después. Los suecos entonces regresaron a su país para establecer allí su industria, que tropezaba con
dificultades.
Por ver si el emperador de Francia ayudaba a vencerlas, proporcionándole capitales al establecimiento, había venido a visitarle uno de los hermanos Nobel: Alfredo.
Napoleón III simpatizó con aquel muchacho de veintitantos años, de aspecto serio y reflexivo, que no le pedía dinero brindándole maravillas, y le confesaba, sencillamente, que su casa quizá triunfara en sus ensayos e investigaciones, pero quizá no.
—Además —agregó— nuestros trabajos no se preocupan de la guerra sólo; tal vez sirvamos más bien a las obras de paz: a la ingeniería y a la arquitectura.
—El nombre de Napoleón —dijo sonriendo el emperador— se ha hecho famoso en la guerra, pero la paz nos interesa mucho.
Almorzando aquel día en familia, Napoleón III se mostró tan contento de su conversación con
Alfredo Nobel que su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, escribía en una carta: "Nunca he visto al emperador tan entusiasmado por una empresa como hoy después de la visita de un ingeniero sueco de 27 años, que se apellida Nobel. Asegura que será un gran hombre".
La simpatía de Napoleón III no se redujo a palabras. Por recomendación suya, el importante banquero de París Pereire facilitó a Alfredo Nobel capitales para afirmar y desarrollar sus empresas.
Desde aquel tiempo, Alfredo Nobel era el alma de la industria que dirigía su padre. El, personalmente, había realizado estudios y ensayos que perfeccionaron la nitroglicerina inventada hacía poco. Por otra parte, tenía mucha capacidad de organizador y no poca habilidad comercial. A los tres o cuatro años de recibir la protección de Napoleón III, ya la casa Nobel estaba convertida en poderoso establecimiento.
Pareció que fuera a arruinarla un accidente desgraciado que le ocurrió en 1864: hubo en la fábrica de Estocolmo una explosión que medio la destruyó y ocasionó la muerte de uno de los hermanos Nobel y de bastantes obreros.
Se prohibió a los Nobel reconstruir su fábrica en Estocolmo y en otros lugares, de manera que durante una temporada, para seguir trabajando, Alfredo Nobel debió instalarse en un barco viejo sobre un lago, bien lejos de las orillas.
¡TERROR!
El joven ingeniero dedicado a la fabricación de explosivos se interesaba especialmente —ya lo indicamos antes— por la nitroglicerina, sustancia de gran poder, pero muy peligrosa a causa de la facilidad con que se inflamaba.
Cuentan que un día, en el despacho de Alfredo Nobel, un poco del liquido que es la nitroglicerina se había escurrido de una damajuana sobre la tierra porosa utilizada en los embalajes, y de la mezcla de nitroglicerina y tierra resultó, primero, una especie de argamasa, y luego un trozo como de barro endurecido.
Un ordenanza lo alzó del suelo gruñendo:
—¡Ahora se divierten los obreros en hacer ladrillos!
Alfredo Nobel contempló el trozo de barro. Luego lo retiró de las manos del ordenanza que lo iba a arrojar a la basura. Comprendía que en la producción del tal "ladrillo" había intervenido la nitroglicerina.
Cuando el dependiente vio a su jefe colocar escrupulosamente en el interior de una caja de caudales aquel desperdicio de barro seco, pensó que los cuchicheos que circulaban a veces sobre sus chifladuras estaban justificados.
Pero Alfredo Nobel tenía bien clara la cabeza la mañana en que guardó el "ladrillo" como un objeto precioso. Resulta que el "ladrillo", hecho de nitroglicerina, seguía teniendo poder explosivo y aun bastante mayor que la nitroglicerina líquida, y que, por otra parte, no estallaba con la facilidad que la nitroglicerina líquida. ¡Es decir, que se hacía posible utilizar amplia y cómodamente aquel "jarabe"
demoníaco que hasta entonces no permitía acercarse a él sino jugándose la vida! La ''nitroglicerina sólida", llamémosla así, era el ideal... Nobel no llegó a estas conclusiones, que nosotros resumimos en cuatro líneas, sino después de numerosas pruebas e investigaciones. También originó trabajos minuciosos decidir qué materia absorbía mejor la nitroglicerina —fué la sílice—, dónde hallarla y cómo organizar su extracción y transporte.
La nitroglicerina, ¡convertido en explosivo sólido, iba a hacer famoso y multimillonario a su creador.
Él le dio un nombre que iba a hacerse famoso también: dinamita.
La dinamita podía, naturalmente, ser empleada con buenas intenciones y ahorrarle mucha fatiga a la especie humana, pero surge en el mundo como si brotara del infierno. Sus primeros pasos son para matar, herir, arruinar, incendiar, destrozar, arrasar...
Hacia comienzos de 1866 la recién nacida dinamita hace su presentación en el mundo devastando un barrio de Nueva York, adonde la ha llevado un viajante de Nobel para que la progresista América del Norte la conozca. Una parte del equipaje del europeo estalla a la puerta del hotel: hunde media calle, destroza varias fachadas, rompe todos los cristales de los alrededores... Menos mal que no causa desgracias personales: por ser su estreno, no mata.
Mata horriblemente en seguida, en abril de 1866. La casa Nobel manda en un barco 200 barriles de dinamita de Estocolmo al Perú. El barco cruza el Atlántico sin novedad y se acerca, sin accidente, a las costas de Panamá. De pronto, ya llegando a puerto, una tremenda explosión, llamas, densa humareda... Cuando todo se desvanece, el barco se ha desvanecido también: se lo ha llevado, con sus 47 tripulantes, la dinamita.
Es que esta sustancia nueva, aunque menos indómita que su loca madre la nitroglicerina, conserva un fondo arbitrario y susceptible: cualquier desatención con ella, cualquier descuido, y estalla furiosa.
Algunos días después de hundir el barco cerca de Panamá, hace volar en San Francisco de California un almacén donde alojan una encomienda de Nobel: ¡14 muertos!
En seguida, otro navío Nobel causa otra catástrofe en Sydney, en Australia.
Luego en Alemania, cerca de Hamburgo, lo que vuela no es ningún almacén ni depósito, sino la fábrica misma que Nobel construye.
¡Terrible dinamita y terrible Nobel! La gente se asusta. Los gobiernos toman precauciones. En ciertos países no se deja elaborar el tremendo producto. En otros, ni se permite que lo fabriquen, ni que lo vendan, ni que lo transporten. Donde las autoridades le consienten vivir y circular, son los particulares los que no quieren tratos con la dinamita: en Norteamérica casi nadie se aviene a cargar con ella, ni a servirle de depositario.
Hay hoteles donde niegan hospedaje hasta a Alfredo Nobel: ¡se teme que su persona misma sea explosiva y estalle en cualquier momento!
Decían que la reina Victoria de Inglaterra estaba escandalizada y había dicho que la dinamita era una invención contra la humanidad. También que el papa Pío IX iba a condenarla... Se formaba una leyenda terrorífica que convertía a Alfredo Nobel en una especie de enemigo público y su dinamita en un presente de Satanás.
SEÑOR NO JOVEN BUSCA DAMA...
Es curioso, pero se comprende: la leyenda, en vez de hacer aborrecible la dinamita, la popularizó.
Y lejos de arruinar a Nobel, le proporcionó montañas de millones.
Aquel explosivo que derribaba edificios en diez segundos y hundía una calle en menos, ¡qué eficacia debía de poseer!, pensaban los constructores, los empresarios, los directores de obras.
Lo que pensaban los directores y empresarios de guerras no se podrá detallar claramente, pero, desde luego, considerarían imposible volver la espalda a un artículo que volatilizaba hombres y barcos con tal velocidad.
Las terribles demostraciones ofrecidas por la dinamita la convirtieron en un elemento precioso para las obras y los armamentos en todo el mundo. Norteamérica y también Europa empleaban toneladas y toneladas en abrir paso a sus ferrocarriles. Las fuerzas armadas comenzaban a experimentar el superexplosivo. En la guerra franco-prusiana de 1870 los prusianos la emplearon ya.
—Es un arma que ha servido a nuestro ejército —reconoce Bismarck.
—Una gran arma —pondera el generalísimo prusiano Moltke.
Sin querer, Alfredo Nobel estaba ayudando a derrotar y a destronar a su primer protector, Napoleón III.
Desde todos los lugares de la tierra ejércitos y constructores pedían cada vez mas dinamita. Las fábricas productoras no bastaban para atender a los pedidos y Nobel debía levantar otras. Ya trabajaba solo: sus hermanos, dedicados a empresas de petróleos en el sur de Rusia, a orillas del mar Caspio, estaban alzando una inmensa fortuna, por su parte.
También acumulaba millones y millones Alfredo.
Regía en Alemania la 'Alfredo Nobel y Compañía', con instalaciones en Hamburgo, en la Renania y en Dresde. Montó otros establecimientos en Finlandia, en Austria, en Hungría, en Suiza, en Italia, en España y en Portugal.
Invadió la Gran Bretaña, que se había resistido mucho a su dinamita, organizando la British Dynamite Company; invadió a Francia; luego América del Sur, África del Sur, el Canadá, el Japón... En América del Norte actuaba desde el principio.
Por último, Alfredo Nobel, con fábricas y despachos en todo el ancho mundo, completó su empresa abrazando al globo en un "trust": uno de sus brazos, que recibió el nombre de Nobel Dynamite Trust Company, extendíase sobre la Gran Bretaña, con todas las tierras británicas, Alemania y los Estados Unidos; el otro brazo, llamado Societé Céntrale de Dynamite, daba sombra el resto del planeta.
Llegamos a 1876.
Alfredo Nobel era famoso en todas partes. Había triunfado prodigiosamente en sus invenciones y negocios. Tenia 43 años de edad. Excelente salud. Decenas de millones de libras esterlinas de fortuna. Era uno de los reyes de la tierra y parecía un ser mimado por los dioses.
No se sentía feliz, sin embargo. Estaba siempre solo, muy lejos y completamente separado de su familia. Era solterón, ya. Se veía como perdido en su residencia suntuosa de París, entre servidores, sin amigos y casi sin relaciones. Experimentar explosivos, idear aparatos destructores, trabajar, trabajar, representaba su única razón de vida. Se aburría...
En febrero o marzo de 1876 un diario de Viena publicaba este aviso:
"Señor residente en París, no muy joven, rico e instruido, busca dama de su edad, que hable varias lenguas, le sirva de secretaria y dirija su hogar. — Escribid a..."
Una señorita aristocrática, pero venida a menos y que trabajaba como ama de llaves en casa del barón de Suttner, en Viena, leyó el anuncio y escribió a la dirección indicada por él, proponiéndose al "señor no muy joven" de París para secretaria y ama de llaves. Ella se llamaba Berta Kinsky, tenia 33 años, poseía conocimientos de idiomas y buena educación. ¿Podría convenir?
A los pocos días llegaba la respuesta del "señor no muy joven".
Aceptaba en principio el ofrecimiento, estaba dispuesto a tratarlo y a entrar en relación personal con la señorita Kinsky, en París. El ejercía la profesión de ingeniero. Se llamaba Alfredo Nobel, de nacionalidad sueca.
El encuentro de Berta Kinsky y Alfredo Nobel, en París, hace creer que vaya a iniciarse una novela de amor, característica de color rosa; una novela de final de siglo XIX, a lo Octavio Feuillet o a lo Jorge Ohnet. Berta, que esperaba que aquello del "señor no muy joven" significara anciano decrépito e inválido, se encuentra con un hombre en plena vida, de clara y brillante inteligencia, lleno de vigor. Es ''algo pequeño de estatura, con barba negra y expresión melancólica que solamente iluminan sus ojos azules". Ella es una mujer bella, agradable, a la que sus 33 años no han marchitado. De extraordinario entendimiento y gran cultura.
Alfredo Nobel se muestra, desde el primer momento, tan deslumhrado y tímido como un adolescente frente a aquella mujer.
Al lado de ella, espiritual, fina, gran dama de mundo, se siente torpe.
También inferior intelectualmente, con sus preocupaciones materiales de inventor y comerciante, hablando con ella, que aborda ideas generales de filosofía e historia y discurre agudamente sobre literatura.
LA DAMA SE VA
Un día, enrojeciendo de vergüenza, él le confiesa que de joven hacía versos y que todavía, en secreto, compone algunos.
Otra vez, bajando mucho la voz, indica que ha intentado... que intenta... escribir un drama. Es un tema que le preocupa, que le apasiona, y piensa que también interesaría al público... ¡Si él acertara!
Berta Kinsky descubre en pocos días que el rey de la dinamita, el férreo hombre de negocios que domina al mundo, es, en el fondo, ¡un aprendiz de literato! Lee a Ibsen, a Byron y a Tolstoi. En su dormitorio guarda un tomito primorosamente encuadernado, "Las flores del mal". ¡Recita a Baudelaire! ¡El emperador de la dinamita recita a Baudelaire!
Sería enormemente cómico, si no fuera conmovedor. Aquel pobre Alfredo Nobel, triunfador en los más duros combates de la vida, multimillonario omnipotente, oculta un corazón sensible, un tierno corazón lírico.
Berta Kinsky lo considera con una mezcla de asombro y piedad. Una vez se decide a preguntarle:
—Su trabajo, ¿no le pesa a veces?
—Me distrae —responde él.
—Pero fabricar dinamita no siempre agradará. La dinamita sirve para matar.
Nobel abre los brazos, perplejo:
—¿Cómo evitar que los hombres se maten?
Berta lo contempla con curiosidad. ¡Extraño sujeto! Lee a Tolstoi y encuentra normales las matanzas humanas y dedica su vida a facilitarlas. Algo la repele en el alma de su patrón. Ella no comprende que pueda uno resignarse con tanta tranquilidad a la locura de la guerra. ¡Y menos a servirla!
En cierta ocasión Nobel pondera el terrible poder de explosivos que está ensayando, explosivos de fuerza destructora inimaginable.
—¡Es horrible! —protesta Berta—. ¿No le asusta preparar tales armas?
—Quisiera —responde el inventor— encontrar otras peores.
—¡Oh, señor Nobel!
—Sí, inventar una bomba capaz de exterminar un ejército de cien mil hombres sería hacerle un favor al género humano.
—¡Oh!
—Nadie se atrevería a lanzar bombas así, señorita. Y eso pondría fin a las guerras. Sólo las armas superiores al hombre asegurarán la paz.
Esta idea de Nobel, que algunos, como él, han acariciado, era falsa, según ya se ha visto. Por otra parte, en la espera del arma sobrehumana capaz de concluir con las guerras parecía legítimo continuar proporcionando medios de muerte más "moderados"
Era lo que hacía Nobel. Poco después de esa conversación con su ama de llaves partía para Estocolmo a levantar una nueva fábrica de dinamita.
Cuando volvió a París, Berta Kinsky se había ido para siempre.
¿No podía reprimir su antipatía por los fabricantes de armas de muerte? Ella era una pacifista muy firme y decidida, según más adelante iba a probar ante el mundo; desde luego la producción de dinamita al por mayor era natural que no la sedujera. Pero, sobre todo, estaba enamorada de su antiguo patrón austríaco, el barón de Suttner. A encontrarlo y a unirse con él definitivamente marchó a Viena.
Poco después Alfredo Nobel recibía una participación de enlace: Berta Kinsky se había casado y era ahora la baronesa Berta Suttner.
BERTA LANZA UN GRITO
La desaparición de esta mujer superior que pasa por su vida tan fugazmente como un sueño o como una ilusión hunde a Alfredo Nobel
definitivamente en la desesperanza y la misantropía. ¿Qué hacer ahora? ¿Para qué vive? ¿Qué sentido tiene su existencia? Ha vencido —dicen que ha vencido— magníficamente en sus empresas; ha realizado una obra enorme; es célebre; es dueño de cincuenta millones o de ochenta millones; le dicen el "rey de la dinamita". ¿Y?...
En realidad le ha fallado todo en cuarenta y tantos años de permanencia en la tierra.
Habría querido ser un gran hombre de ciencia, célebre por sus invenciones, y no ha podido pasar de inventor de instrumentos de muerte. Habría querido que las almas limpias lo veneraran como se venera a un Shakespeare o a un Tolstoi, a un gran creador de bondad y belleza, y nadie se interesa por él, sino negociantes codiciosos. Habría querido ser un apóstol, y es un dinamitero. Aspiraba a inspirar amor, e inspira terror...
¿No es el terror lo que ha alejado de él a Berta?
Berta Suttner, después de todo, no ha roto con él completamente. De cuando en cuando se escriben y continúan en las cartas sus antiguos diálogos respecto al porvenir de la sociedad, las rivalidades de las naciones y la guerra.
Esas cartas son ahora casi los únicos regalos que recibe el rey de la dinamita.
Ha tenido dificultades con el gobierno francés y se ha marchado de París.
Cada día está de peor humor. La situación internacional le parece enredada y peligrosa. ¿No se van a trabar cualquier día todas las potencias de Europa en una furiosa guerra?... ¡Sí! Estallará una guerra en la que entren Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, etcétera, y su dinamita, su pólvora sin humo, su ballestita, sus 120 inventos, los aprovecharán los hombres para matarse eficazmente y nada más que para matarse. ¡Hasta se olvidarán de las obras pacíficas para las que pueden servir!
Se siente como personalmente culpable de la catástrofe que ve llegar. ¡Los muertos, los centenares de miles, los millones de muertos que cause serán criaturas humanas que ha asesinado él, Alfredo Nobel, rey de la dinamita! ¿Qué hacer, Dios, qué hacer?
En 1890 ocurre algo sensacional. Su ex secretaria, su amiga Berta, la baronesa Berta Suttner, ha publicado un libro pacifista que sacude al mundo: ¡Abajo las armas!
Es mucho más que un acontecimiento literario y un prodigioso éxito de librería. ¡Abajo las Armas! es como un grito de angustia que lanzara la humanidad ante la guerra que viene; un grito pidiendo ayuda, socorro. La autora de ¡Abajo las Armas!, que recibe expresiones de simpatía y solidaridad de todas partes, recibe una particularmente efusiva de su ex patrón Alfredo Nobel. "¡Magnífica su novela! ¡Qué gran acto de fe!"
Nobel no tiene tanta como la autora de ¡Abajo las Armas! No les concede mucho crédito a los hombres. Sin embargo, se incorpora al gran movimiento internacional que ella ha suscitado: facilita dinero para ayudarle y asiste personalmente a congresos pacifistas.
En uno de los congresos Nobel y su ex secretaria vuelven a encontrarse al cabo de muchos años, en 1892, junto al lago de Zurich.
La baronesa Berta Suttner trata con cierta ironía al gran dinamitero.
—Vea —le indica mostrándole algunos lindos edificios— qué hermosas casas pueden levantar estos suizos con su trabajo pacífico.
Nobel aprueba.
Y Berta Suttner, sonriendo, continúa agresivamente:
—La fabricación de relojes no debe de dar tantos millones como la fabricación de dinamita, ¿verdad, señor Nobel?
—Quizá, no.
—Pero la dinamita es menos inocente que los relojes.
Nobel deja de sonreír. Con voz grave y melancólica exclama:
—¡Qué sabemos todavía lo que la dinamita y los productos de su familia pueden hacer, señora!
—¿Espera elaborar la paz en sus fábricas, señor Nobel?
—¡Tal vez mis fábricas —replica el rey de la dinamita— concluyan con la guerra antes que los congresos de ustedes! El día en que dos ejércitos se encuentren uno frente a otro con armas para aniquilarse mutuamente en un segundo, las naciones civilizadas retrocederán con horror y harán retirarse a sus soldados.
Nobel persistía en su antigua idea de terminar con la guerra haciéndola cada vez más terrible, más destructora, reduciéndola al absurdo como si dijéramos. Espera que ofreciendo armas que "maten demasiado" los hombres no se atrevan a seguir luchando.
Muchos años después, los inventores de las armas atómicas decían cosas por el estilo.
Y...
¡PAZ EN LA TIERRA!
En verdad si conseguir la paz volviendo espantosas las guerras era una de las ideas de Nobel, no era la única.
En muchas conversaciones y en cartas manifestó la esperanza de que lo que solemos llamar el avance de la civilización, o sea el progreso técnico, el aumento del bienestar social y el desarrollo de la instrucción, baste para terminar con las contiendas nacionales.
Hablando de la guerra y la paz con unos amigos en Italia, alguien mencionó como asombroso el caso de Suiza:
—Posee soldados de los mejores de Europa; antes la batalla fué para los suizos como una especialidad; existían regimientos suizos en todos los ejércitos, ¡y hoy ni un suizo es guerrero y hace siglos que Suiza no guerrea!
—Es que en Suiza no existen pobres desamparados ni analfabetos —replicó Nobel.
El amigo objetó que otras naciones ricas y de población ilustrada no vivían en paz.
—Vivirán—afirmó el rey de la dinamita— cuando alcancen el nivel de progreso de Suiza.
Y enérgicamente insistió:
—La guerra tiene una gran amiga que se llama miseria y una enemiga mortal: la instrucción.
Se conserva de él una declaración escrita exponiendo casi lo mismo:
"Difundir las luces es propagar el bienestar (quiero decir el bienestar universal, no la riqueza individual); con el bienestar desaparecen la mayor parte de los males que nos han transmitido los tiempos del oscurantismo".
Frecuentemente se le ocurría si una manera de apartar a los hombres de la guerra no sería ocuparles la imaginación con grandes empresas, aventuras impresionantes que agitaran y promovieran ruido... No se sabe cuáles eran con exactitud sus pensamientos en este sentido, mas parece que imaginara hazañas deportivas extraordinarias o grandes exploraciones.
Sin duda advertía en el hombre una aspiración más o menos consciente y resuelta al heroísmo, la ambición de servir a un ideal, de ser por un momento siquiera sobrehumano. Y pensaba que se debiera proporcionar campo a esos sueños de heroísmo para que no se extraviaran en el ataque a otros hombres.
Desde 1893 aludía en cartas a la baronesa Berta Suttner a la creación de grandes premios internacionales de paz.
Quería que se distribuyeran cada pocos años, o cada año, quizá, recompensas a las personas que hubieran prestado servicios a la paz del mundo. Esperaba que esos premios causaran sensación en todas partes, vitalizaran los movimientos pacifistas, destacaran y estimularan a los gobernantes, a los escritores y a los hombres de acción opuestos a la guerra.
En resumen, a la cabeza de Alfredo Nobel acudían diferentes ideas para terminar con las guerras y la mala voluntad entre los hombres: confiaba en la educación y el progreso, confiaba en la mejora material de la vida, en concursos internacionales pacíficos, en gigantescas campañas de propaganda, etcétera. Se veía claramente que la defensa de la paz mundial era su gran preocupación.
¿Sentía una parte de culpa personal en la guerra?
¿Sentía remordimientos?
El rey de la dinamita trabajó, de todas maneras, hasta el fin, activamente, resueltamente, como fabricante de armas. Había inventado —contaban— unos 100 explosivos nuevos.
Quizá consideraba que su deber personal en la tierra consistía, fueran los que fueran sus sentimientos, en hacer con diligencia lo que él sabía hacer mejor: armas.
Quizá esperaba, como había indicado con insistencia, que cuanto más buenas, es decir más mortíferas, fueran las armas, más repugnaría a los hombres valerse de ellas.
No se sabe: el rey de la dinamita nunca explicó satisfactoriamente la contradicción entre su pacifismo y sus ocupaciones.
Hacia 1896 estaba bastante delicado de salud.
Padecía del corazón y experimentaba mucha fatiga.
Al llegar el invierno marchó a San Remo, en la costa de Italia, donde tenía una villa y un gran laboratorio, con la intención de reposar.
La mañana del 10 de diciembre, lo encontraron muerto en su despacho.
LOS PREMIOS NOBEL
Su sensacional testamento iba por una parte a aumentar su celebridad y a prolongarla en los tiempos venideros y por otra parte a mostrar que las ideas pacifistas y humanitarias que había manifestado en vida eran sinceras.
Alfredo Nobel dejaba gran parte de su enorme fortuna —unos 32 millones de coronas suecas, aproximadamente— para que con sus rentas se otorgaran cinco premios anuales de centenares de miles de coronas cada uno.
Tres se destinarían a recompensar a los investigadores que hubieran realizado "los descubrimientos más importantes en el dominio de la Física, de la Química y de la Medicina".
Otro premio recompensaría a "la obra literaria más notable en el dominio del ideal".
Y el quinto se concedería a quien "trabajara con más fruto por la fraternización de los pueblos, la reducción o desaparición de las fuerzas bélicas y el desarrollo de los congresos de paz". Este es el que habitualmente se llama Premio de la Paz.
Las personas premiadas serían elegidas en Estocolmo, es decir, en la patria del testador y por instituciones suecas —Nobel, no sólo conservó vivo amor a su tierra, que su existencia cosmopolita no enfrió; estimaba además mucho a la sociedad de Suecia —, pero podrían ser de cualquier país del mundo. Los premios Nobel se deseaba que fueran completamente internacionales.
Aunque de los cinco sólo uno estuviera concretamente destinado a servir a la gran idea de Alfredo Nobel, la Paz, todos eran premios de paz, en definitiva. Todos se dirigían a sostener los esfuerzos nobles de la ciencia, del arte y de la fraternidad humana.
Costó tiempo establecerlos prácticamente.
Alfredo Nobel había muerto soltero, sin hijos, y además a sus posibles herederos colaterales les resultaba fácil prescindir de su herencia, porque ellos mismos tenían gran fortuna.
Sin embargo, parientes del rey de la dinamita impugnaron ante la justicia su testamento y reclamaron que se anulara.
Albaceas y amigos íntimos del difunto sostenían, en cambio, su última voluntad, presentaban pruebas de que era genuina y de que su amigo al otorgarla disfrutaba de pleno conocimiento, plena razón e íntegra determinación.
Se perdieron los últimos años del siglo XIX en discusiones y pleitos.
Los tribunales suecos terminaron decidiendo que se debía acatar el testamento de Alfredo Nobel y que se podía comenzar a distribuir los premios mundiales que ofreciera.
MEDIO SIGLO DE PREMIOS NOBEL
Se resolvió otorgarlos el 10 de diciembre de cada año, aniversario del fallecimiento de Alfredo Nobel.
El 10 de diciembre de 1901 se anunciaban los cinco primeros.
El de Física se concedió al sabio alemán Conrado de Roentgen, inventor de los Rayos X.
El de Química, al investigador, alemán también, Hoff.
El de Medicina, al gran fisiólogo, alemán igualmente, Emilio von Behring, descubridor del suero antidiftérico.
El de Literatura, al poeta francés Sully-Prudhomme.
El de la Paz lo compartieron el suizo Enrique Dunant, gran figura de la Cruz Roja, y Federico Passy, presidente de la Sociedad Francesa por la Paz.
Desde 1901 hasta hoy se han continuado distribuyendo los premios Nobel de Física, Química, Medicina, Literatura y Paz por los institutos de Estocolmo, siempre con rectitud, casi siempre con acierto y sin originar en general protestas ni polémicas en el gran público.
Lo que dicen algunos es que Nobel quería que se asignaran los premios no precisamente a grandes científicos de renombre, ya con su obra terminada, como se está haciendo, sino a jóvenes principiantes de talento prometedor pero con recursos insuficientes. Nobel —se asegura— deseaba facilitar el trabajo y el estudio a investigadores jóvenes; no añadirle un nuevo honor y más riqueza a un anciano célebre.
El premio Nobel de la Paz con frecuencia lo han obtenido desde 1901 gobernantes y sociólogos opuestos a la guerra y también escritores pacifistas.
La baronesa Berta Suttner, la antigua secretaria y quizá asimismo amada imposible de Alfredo Nobel, lo obtuvo en 1905, nueve años después de la muerte de su ex patrón. Se galardonaba su famosísima obra ¡Abajo las Armas! y su actividad contra la guerra durante tantos años.
Como el papa San Pío X, la autora de ¡Abajo las Armas! fué uno de los seres humanos a quienes, lejos de los campos de batalla, el ruido o el viento de la primera guerra mundial dijérase que asesinó. Murió en 1914.
Los premios Nobel que más discusiones han desatado son los de Literatura.
Muchos han coronado nombres de inmenso prestigio, universalmente admirados.
Premios Nobel fueron el ilustre historiador alemán Mommsen (en 1902), el novelista inglés Rudyard Kipling (en 1907), el belga Mauricio Maeterlinck (en 1911), el indostánico Tagore (en 1913), el francés Anatole France (en 1921), el español Jacinto Benavente (en 1922), el británico Bernard Shaw (en 1925), el italiano Pirandello (en 1934), la chilena Gabriela Mistral (en 1945)... Sir Winston Churchill es uno de los laureados recientes.
Pocos de los creadores literarios inscriptos en la lista Nobel parecen indignos de figurar en ella.
Lo que se critica, de cuando en cuando, es que se hayan omitido ciertos nombres gigantescos que iluminaron toda una época.
Recordemos, para no citar más que uno, al ruso León Tolstoi. El genial autor de "La guerra y la paz" está considerado por muchos como el más grande escritor que ha producido la humanidad en los últimos 100 años. No alcanzó el premio Nobel, sin embargo.
Fué un error, pero ni esa equivocación ni alguna otra puede disminuir los premios Nobel, razonablemente elegidos en Literatura como en lo demás. En general se ha de reconocer que la Fundación sueca debe buena parte de su crédito al acierto y al tacto con que ha sido guiada.
OBRA HERMOSA Y NOBLE
A los 50 años de vida, los premios de Nobel se nos muestran como una obra hermosa y noble. Atraen la atención sobre cuestiones de alta cultura. Popularizan figuras de maestros y filántropos. Acostumbran a admirar obras de elevada espiritualidad. Alientan las empresas de largo esfuerzo y el heroísmo. Significan, en fin, una acción muy bella, profundamente confortadora; un manantial de salud moral al que todos los hombres han de estar agradecidos.
El rey de la dinamita sintió aparentemente durante una parte de la existencia su dinamita y sus millones como una deuda suya con el género humano. ¿Era un deudor realmente? No intentaremos responder a tal pregunta, pero es evidente que los premios Nobel están pagando cualquier posible débito con generosidad, con amplia generosidad.
|