|
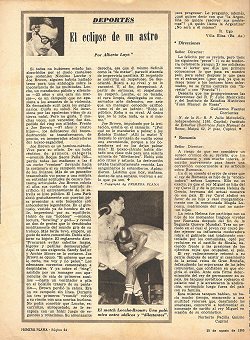


pie de fotos
- El match Locche-Brown: una polémica entre sádicos y
"dilettantes"
-De Vicenzo se consagró campeón individual de golf, al precio de
practicar ocho horas todos los días y de leer solamente
"Selecciones"
-Los americanos Sam Snead y Arnold Palmer, que ganaron para USA la
copa Canadá: encontraron en De Vicenzo a un rival algo aburrido
|
Boxeo
El eclipse de un astro
Por Alberto Laya
Si todos no hubiesen estado tan absorbidos por el duelo cauteloso que sostenían Nicolino Locche y Joe Brown, alguien habría hallado tema para una antología sobre la inconstancia de las multitudes. Locche, un mendocino pálido y silencioso —23 años y una cara sin marcas—, es un campeón que no apasiona a los amantes de la violencia. Es demasiado sutil para los sanguinarios. Cuida su salud. No incursiona por las opulentas viñas de su tierra natal. Pero no gusta. Y muchas veces, aun vencedor, fue despedido del ring con silbidos. Frente a Joe Brown —37 años y cuatro hijos—, los defensores del boxeo-destrucción se transformaron, de pronto, en inesperados admiradores del boxeo-sagacidad.
Joe Brown es un hombre-método. Vive para su oficio. De un hotel céntrico de primera categoría —avenida Hoque
Sáenz Peña 725— partía todas las mañanas a las 6 un coche "remisse" llevando hacia la costanera al ex campeón mundial de los livianos. Más de un pescador trasnochado vio pasar a una sombra en extrañas actitudes de oscuro fantasma articulado. Joe Brown cubría al alba sus cuotas de honrado sacrificio. El entrenamiento de la estrella se hizo público. El Luna Park abrió gratuitamente sus puertas para presentar a este boxeador con antecedentes legendarios. En el gimnasio, vestido ya de hombre de calle, impresionó por su equilibrio. Habló de sus "hobbies" —música, lectura, "bowling" y golf— y reveló un don de gentes que lo desubicaba insólitamente del mundo gris de su trabajo. Más tarde tuvo, empero, un gesto de astro consentido. Debía afeitarse su bigote. El reglamento dice: "Procurará evitar cabellos largos, bigotes y patillas desmesuradas". Aquí es una exigencia. Sandy Sadler y Archie Moore se lo cortaron. Joe Brown se opuso. "Sí quieren que me lo corte, me voy y no peleo." Los ademanes correctos comenzaban a despintarse. Y ya sobre el "ring", asistido por un manager con apariencias de sala de primeros auxilios —hasta un ventilador a pila en el bolsillo trasero de su pantalón—, Brown perdió la calma. Era un ex campeón sin línea. Durante los tres primeros "rounds" volvió a su rincón con una sonrisa burlona. No podía concebir que Locche, escurridizo, abroquelado, se le escapara con un hábil juego de esguinces y rotaciones. Su amenazante derecha, esa que él mismo definió como la "de matar", pareció atacada de imprevista parálisis. El respetado se convirtió en respetuoso. Se desorientó. Buscó a su rival y no lo encontró. Y, al fin, decepcionó. A partir de entonces, el respetuoso no respetó. Locche, el no tocado, el cara limpia, desplegaba su conservador arte defensivo, ese arte que un manager conocido calificó como el de un ladrón: "Roba al público. Roba a su rival. Al único que no le roba nada, es a sí mismo."
Joe Brown, impulsado por la irritación, estalló en el camarín: "¿Por qué no lo mandarán a pelear a los Estados Unidos? ¡Allí lo mato! Y después lo enviarán de vuelta como una encomienda, porque a los boxeadores así no los dejan pelear más." El boxeo-cálculo había dictado una clase más para una selecta minoría de "dilettantes". Había sido sólo ritmo y astucia. La destrucción estaba transitoriamente vencida. Los sanguinarios lo entendieron. Aplaudieron. Lástima que hoy, mañana, dentro de una semana, vuelvan a ser lo que ya son.
Copyright by PRIMERA PLANA
20 de agosto de 1963
Golf
De Vicenzo: ¿qué dice un campeón después de la décima copa de vino?
El nombre estruja entre sus dos manos un vaso lleno de vino rosado, muestra sus dientes lechosos y parejos y, con un pequeño brillito en los ojos marrones, dice: "No me importa ser campeón del mundo, no me va ni me viene. Sepa usted, yo no soy de esa clase de tipos que salen sacando pecho porgue alguien los llama «hola campeón». No. Esto de la gloria se termina pasado mañana y a mí lo que me interesa es seguir ganándome la vida con el golf, poder vivir de lo que quiero".
Pero la gloria no se ha terminado todavía, porque hoy es mañana y no pasado mañana; porque han transcurrido sólo treinta horas desde que Roberto De Vicenzo, el hombre que está delante, obtuvo el campeonato individual en la copa Canadá.
Tiene las manos fuertes y la cara es rojiza, de un rojo que se hace más violento cuando llega a la nuca: sobre esa piel, el sol ha estado golpeando hoy durante ocho horas, ocho horas que comienzan a las nueve y media de la mañana, cuando él toma sus palos de golf y deja su casa en Ranelagh, rumbo al club donde permanecerá hasta el principio de la noche, con un pequeño intervalo hacia el mediodía para almorzar y hablar con su mujer y sus dos hijos.
Ocurre que es un hombre plácido, despacioso para masticar sus palabras y para oírse a sí mismo después de haberlas masticado.
Plácido, aunque haya nacido en una noche de tormenta, cierto 14 de abril de 1923, en una Villa Ballester que era casi despoblada por entonces: "Luego llegué a enterarme de que la tormenta era terrible —dice— porque mi papá debía buscar una partera y no podía salir de casa. No sé si finalmente él logró salir, pero yo sí logré y aquí me tiene."
Una madrastra buena
Aquí lo tienen: se llama Roberto de Vicenzo y no conoce, según confesión propia, "qué cosa son las inhibiciones". Es el cuarto de ocho hermanos, siete varones y una mujer. Alguien se acuerda de que en la casa natal, Roberto hacía dormir al más chico de todos, a Juan Carlos, permitiéndole que le acariciara el lóbulo de una oreja. Cuando se lo dicen, el campeón frunce su gran nariz, confiesa que está enternecido y cuenta que ahora, hace un momento apenas, recibió desde Lima un telegrama de Juan Carlos en el que simplemente está escrito: "Sos mi hermano".
La madre murió cuando había cumplido 8 años. Ese fue el comienzo de una dispersión familiar que todavía parece preocuparlo. "Los mayores empezaron a buscarse la vida como mejor les convenía porque mi padre era un pintor de brocha gorda y no había suficiente dinero en mi casa. Junto al viejo nos quedamos los cuatro últimos hermanos. Entonces, tuvimos una madrastra. Usted sabe, los chicos a veces piensan que las madrastras son algo muy incómodo, pero para mí esta segunda esposa de mi viejo fue como una bendición. Necesitábamos una mujer en la casa".
Viéndolo como está ahora, frente a un enorme trozo de carne, que devora sin apuro, uno se pregunta si este De Vicenzo es de veras un sentimental o si tiene, en cambio, una prodigiosa habilidad para hacerlo. Escuche, ¿está usted mistificando?
Bueno, se puede jurar que sí cuando se lo oye decir, demasiado fácilmente: "Me disgusto a mí, mismo, creo que podría ser mucho mejor de lo que soy", con un tono tal que huele a frase hecha, a confesión para uso de periodistas. Pero qué resueltamente ingenuo y transparente se lo descubre apenas dice que "me gusta jugar al fútbol, es algo que me ha gustado desde chico, y sin embargo ahora no puedo hacerlo. A veces se me van los ojos detrás de una pelota, pero prefiero cerrarlos. Tengo miedo de que me lastimen. Soy un profesional de golf, ¿sabe?".
Cuando se pierde el respeto
Un profesional de golf. De Vicenzo ya estaba seguro de que iba a serlo, antes de cumplir diez años. Vivía a cien metros de la cancha de Migueletes, y se pasaba tarde sobre tarde trabajando como caddie. Le pagaban monedas, "no sé cuánto, eran unas pocas monedas".
Ahora recibe algunas más, "pero no tantas como la gente cree". Un golfista tiene sus buenos y sus malos años, y 1962 ha sido excelente para él: ganó poco más de setecientos mil pesos. Pero suele también participar en torneos extranjeros, y no hay Dios que le haga confesar cuánto le pagan por eso. A lo sumo, se aviene a decir que durante su larga permanencia en México (siete años), un club le entregaba dos mil quinientos dólares al mes "por dar clases".
De Vicenzo tiene una filosofía sobre este asunto de los clubes: afirma que es nocivo para un profesional estar vinculado a una misma institución durante más de tres años: "Al principio, todo el mundo se pelea por estar con usted, por aprender cosas a su lado. A los pocos meses, esa gente es ya su amiga, conoce sus costumbres más secretas, su manera de hablar, de vestirse y de vivir la vida. Desde ese momento usted empieza a aburrirla, a no inspirarle ningún respeto. Entonces, hay que irse con los palos a otra parte."
La vergüenza de ser millonario
Aunque De Vicenzo sostenga que "él no sirve para los negocios", la explicación que acaba de dar es casi una prueba en contrario.
Hay otras pruebas. Una más, por ejemplo, es este hombre alto y con acento italiano que se acerca a la mesa donde está el campeón y le exhibe algunos folletos de viaje con el siguiente rótulo: "Embajada de golf a Los
Ángeles conducida por Roberto De Vicenzo". El campeón procura ahuyentarlo: "Oiga, hablemos más tarde de este asunto". Después, se justifica: "Todo el mundo tiene negocios conmigo, pero yo no recibo un solo peso".
Un ejecutivo de publicidad que ha escuchado toda la conversación acota malignamente: "No le crea. Si usted tiene alguna empresa, asócielo a De Vicenzo. Le manejará su dinero con más sensatez que nadie". ¿Sí o no? El campeón jura que no, que es un infortunado. Óiganlo lamentarse porque su fábrica de botellas, una fábrica entre Berazategui y Ranelagh que vomita 70 mil unidades diarias, no le ha dejado ni la menor utilidad durante 1962. "No, no vaya a creer que la fábrica es mía, tengo sólo unas poquitas acciones, y los tres millones de pesos que ganamos este año han pasado a balance para el año próximo".
Golosamente, bebe su séptima copa de vino rosado. El inmenso restaurante del Bajo donde come una vez por semana ha empezado a inundarse de gente. Es curioso, pero no hay muchas personas que lo observen ni parezcan preocuparse por lo que él hace. Desde pequeños parlantes hundidos en las cuatro paredes del salón se oye Adiós en una grabación de Glenn Miller. "Me gusta esta música", dice De Vicenzo, "la única música que me gusta es la funcional", pero no hay ni la menor señal de que pueda a apasionarse por ella.
Es cierto, fuera del golf no hay nada que lo conmocione, nada que lo sacuda y lo despierte. Y aun cuando habla de lo que más quiere (su mujer, sus hijos, si hay que atenerse a lo que él confiesa), el tono de su voz permanece
monocorde, seco, libre de toda carga visceral.
Vive de esa misma manera, levantándose entre las 7 y media y las 8 de la mañana y resistiéndose a dormir la siesta porque "eso me pone de mal humor".
Esta orgulloso de ser un hombre disciplinado, de no tener problemas con la comida ni con el sueño ni con la gente. Y eso lo predispone a mirar el mundo con ojos felices, con una felicidad hecha de pequeñas cosas. Escuche usted, si no: De Vicenzo se regodea contando que "nadie, nunca, ha tratado de sacarme ventaja. Ando solo por todo el mundo desde 1948 y en todas partes hubo gente que se empeñó en ayudarme. No sé hablar idiomas, me manejo de oídas con el inglés y ni por eso me han hecho trampas en el extranjero". Se pone más resplandeciente todavía cuando recuerda que sólo una vez, en los Estados Unidos, se extravió en una carretera. Acababa de comprar un automóvil y estaba viajando con su mujer. Era en 1958. Tuvo que hacer 34 millas de más: 17 a la ida y otras tantas para regresar. "¿No le parece una verdadera suerte?".
De Vicenzo se conforma con bien poco, y eso tiene su explicación: recibe la vida como viene, y ninguno de sus amigos lo ha oído hacer planes para el futuro.
Por supuesto, él jamás quiso soñar con ser campeón o con ganar tres mil dólares mensuales o con recorrer el mundo íntegro hacia arriba y hacia los costados. "Un día cualquiera, dice, hago las valijas y me voy hacia cualquier parte. Vea usted, en los Estados Unidos hay un torneo de golf cada tres días, dos torneos a la semana, y lo menos que le pagan al ganador son 20 mil dólares. Eso me permite estar libre de preocupaciones".
Bueno. Entonces, ¿por qué está aquí, por qué quiere aferrarse a Buenos Aires con uñas y dientes? Lo explica: "El primer dinero que uno recibe es siempre el dinero del sacrificio, un dinero mojado con sudor y con un poco de sangre. Pero mi familia y yo estamos ya hechos a todo; somos capaces de vivir con mil o con diez mil o con cien mil pesos, siempre de la misma manera. Y yo ganaba en México dólares de sacrificio, dos mil quinientos dólares mensuales que le acarreaban tristeza a mis hermanos y nostalgia a mi mujer y a mis hijos. Así que resolví regresar, resolví ser feliz aquí."
Si uno admirara a De Vicenzo, diría que es un hombre lleno de equilibrio, una brillante espada que deja pasar la vida y la muerte a su alrededor sin que un solo músculo se le mueva. Pero si se priva de todo sentimiento, si se procura penetrar en sus brillantes ojitos marrones, descubre que hay como un aire bovino en sus palabras y sus gestos.
Es de esos hombres que se confiesa católico, "pero no tanto, casi no voy a misa", que no dispone de tiempo para leer o para ir al cine. O sí, quizás para leer un poco: a las 8 de la mañana hojea El Mundo; a la noche, "mira por encima La Razón y Correo de la Tarde". A veces, pierde el tiempo con Selecciones del Reader's Digest, pero no el suficiente como para restar un ápice a sus 8 horas diarias de golf.
Del optimismo en el siglo XX
También discute con sus hijos o, más bien, los oye discutir con él. Tiene dos: Roberto Ricardo, de 15 años, y Eduardo Alfredo, de 13. Ninguno de ellos juega al golf. "Siempre están en contra de lo que opino —dice textualmente—. Se sienten, hombres y creen que son los cerebros de la familia. Por eso, si los obligase a jugar al golf me dirían que no. Va a ser mejor que lo decidan ellos solos, y estoy seguro de que van a decidirse por sí cuando vengan más grandes."
El golf, ese tema maldito.
Unas diez veces en dos horas, la confesión de De Vicenzo se interrumpe ante las preguntas de otra gente que ha ido llegando a la mesa. Quieren saber por qué los argentinos perdieron la copa Canadá, por qué Fidel de Luca cometió un grave error en el hoyo 6 cuando el triunfo parecía decidido.
El campeón se rasca la nariz, manosea una vez más la décima copa de vino rosado que tiene delante.
Repentinamente, se vuelve generoso, desliza frases como "eso podía pasarle a cualquiera" y lanza cautelosas protestas contra los periodistas que atribuyeron a de Luca toda la responsabilidad del fracaso.
Mírenlo ahora, con su impecable camisa de nylon y su traje bien cortado y su sobria corbata: sí, señor, este campeón es no sólo un elegante; también se mueve con increíble habilidad en el terreno de las relaciones públicas.
Día tras día, el golf ha ido aproximándolo al gran mundo social, pero eso no cuenta para él sino en la medida justa. El brillo de las grandes amistades le importa, quizá, porque a través de ellas su mito es más mito, pero procura no envolverse, en una maraña de fiestas: "Si cultivara a esos amigos, tendría que acostarme todos los días a la madrugada, y eso no es bueno para un profesional. He aprendido a negarme".
Constantemente está dándole gracias al hermoso, mundo y a la maravillosa gente que hay en él, pero sólo a su mujer confiesa deberle todo. Ella se llama Delia Esther Castex y tiene 39 años. "Es la compañera ideal", dice con otra frase que también tiene el aroma de lo aprendido.
Si no lo pareciera tanto, uno estaría dispuesto a asegurar que Roberto De Vicenzo es un hombre transparente y feliz, una línea recta que se entrega a los demás sin ninguna reserva.
20 de Noviembre de 1962
PRIMERA PLANA
|